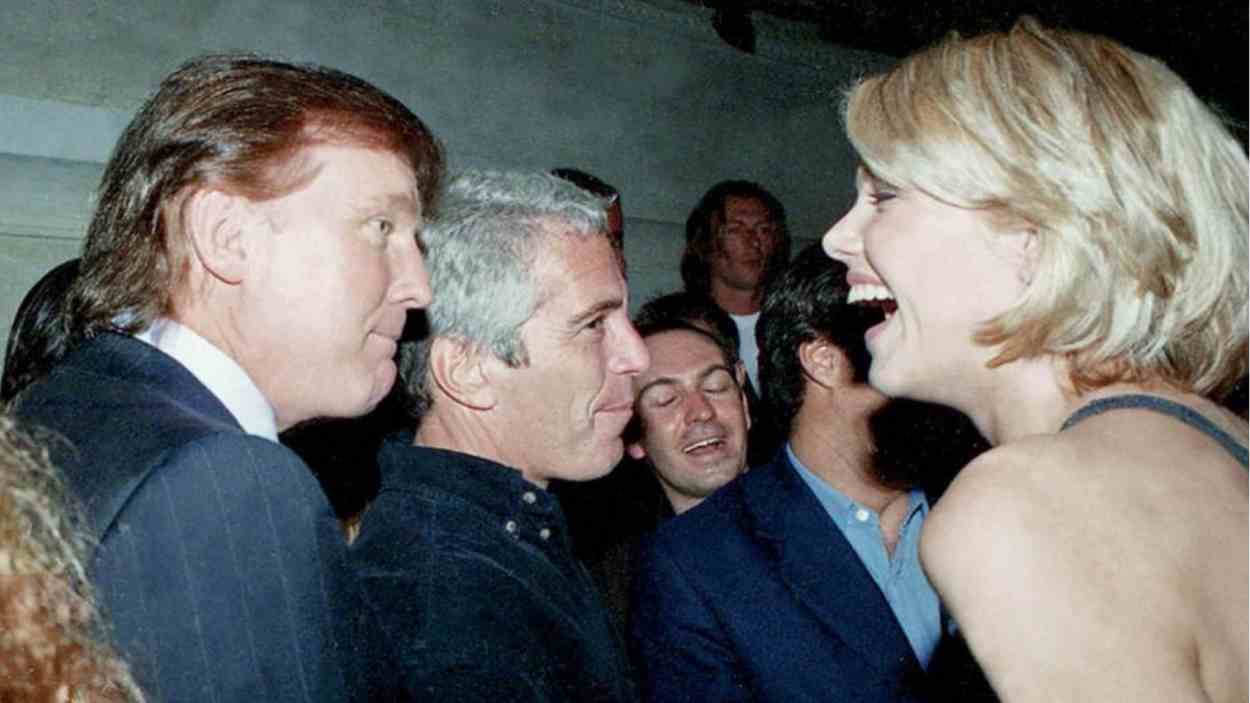Justo antes de que estallara la crisis del coronavirus, el Foro Económico Mundial celebraba, en su encuentro anual, la irrupción del denominado “capitalismo de stakeholders”, o, de otro modo, un modelo de capitalismo que abría sus puertas a incorporar en sus cálculos y mediciones no sólo el valor generado para los accionistas de las firmas, sino también el valor social o el impacto que dicha actividad económica genera en el entorno y a través de los denominados “actores interesados”: consumidores, trabajadores, comunidad, medio ambiente, etc. De esta manera, el mundo empresarial ratificaba la transición del modelo empresarial centrado exclusivamente en los beneficios privados para abrir las corporaciones a los beneficios sociales.
La irrupción de este nuevo modelo empresarial debe considerarse una buena noticia, por todo lo que lleva consigo en un campo en el que, hasta hace bien poco, la responsabilidad hacia las comunidades y entorno no siempre ha estado en la agenda de las grandes empresas. Sin embargo, no debemos caer en un entusiasmo ingenuo sobre el recorrido que pueden tener estas declaraciones grandilocuentes. A fecha de hoy sabemos que las dimensiones éticas o sostenibles de muchas empresas o productos forman parte de los activos inmateriales de las empresas, como la innovación o la reputación, pero todavía no tenemos una manera inequívoca que medir este carácter. Los requisitos de información no financiera de las empresas cotizadas, o la generalización de las memorias de sostenibilidad nos ofrecen una visión general, y en la mayoría de los casos, muy benevolente, del desempeño de las grandes empresas en materia social y ambiental, pero ni permiten comparaciones ni ofrecen un mecanismo idóneo para incorporar dichas variables en la ecuación que define el valor de una empresa.
Sabemos, por ejemplo, que una empresa sostenible o social genera más valor social que una empresa que no lo es. Mejor dicho: lo sospechamos o lo intuimos, porque, a fecha de hoy, nos resulta muy difícil de medir en términos comparativos. ¿Qué es socialmente más valiosa? ¿Una empresa social o una empresa “tradicional” cuyos beneficios son utilizados para retribuir los fondos de pensiones de millones de trabajadores? ¿Genera más valor social una empresa que paga por encima de mercado a sus trabajadores aún a sabiendas de que puede estar siendo ineficiente y que está utilizando recursos que podrían ser más beneficiosos en otra empresa o lugar? Lo cierto es que, a fecha de hoy, no tenemos un mecanismo claro para determinar, más allá de nuestras preferencias, qué empresa genera más valor social.
Sir Ronald Cohen, a quien podríamos considerar el padre de la inversión de impacto, habla de sustituir el binomio “rentabilidad-riesgo” por el trinomio “rentabilidad-riesgo-impacto”. Es una buena aproximación, si fuéramos capaces de medir el impacto con la misma precisión con la que solemos medir la rentabilidad y el riesgo. Y de momento, no lo somos.
Consciente de esta dificultad, el Foro Económico Mundial presentó el pasado 22 de septiembre un intento de obtener un marco de medición de los impactos sociales, ambientales y de buen gobierno de las empresas, basado en los numerosos estándares existentes. Pero el documento adolece de lo que adolecen todos los estándares existentes: aunque se incorporar métricas cuantitativas, estandarizables y comparables, a la hora de la verdad chocan con la incapacidad de ofrecer una medida homogénea del “valor social” generado.
La economía tradicional no ha sido capaz de resolver esta ecuación: los modelos que podrían utilizarse para analizar los equilibrios de mercado de este nuevo “capitalismo de stakeholders”, como los modelos de equilibrio general con externalidades, chocan con la dificultad de objetivizar las preferencias sociales. En otras palabras: al final, el valor que le demos a la protección de la infancia, a la protección del medio ambiente, o a la igualdad entre hombres y mujeres, dependerá de nuestros propios valores y preferencias, las cuales son diversas y responden a diferentes visiones e ideologías. Las cosas valen lo que pensamos que valen. Para un consumidor, la no experimentación con animales puede ser algo vital, mientras que para otro puede ser una cuestión menor.
Incorporar estas diferentes visiones en un modelo de mercado no es fácil, y la solución que hemos encontrado es incorporar estas externalidades a través de la regulación y las políticas públicas, que agregan y ordenan nuestras preferencias a través de las reglas de la democracia. Así, hoy tenemos regulaciones sobre la inclusión de personas con discapacidad, igualdad de género en la empresa, regulaciones ambientales y sociales, sistemas de protección social y de los consumidores, etc… pero todas estas regulaciones responden a nuestro sistema de preferencias sociales y no tanto a una medida objetiva del valor económico de cada una de ellas. Hasta el momento la economía de mercado, dejada a su libre albedrío, no ha sido capaz de autorregularse en cuestión de impacto.
La conclusión de esta reflexión no es señalar -como podría parecer a primera vista- que el capitalismo de stakeholders es una vía muerta o la enésima moda de comunicación corporativa. La dificultad técnica para resolver el trinomio “rentabilidad-riesgo-impacto” en una economía de mercado moderna, debería invitarnos a reflexionar más y a profundizar en cómo desarrollar modelos que sean capaces de ofrecer respuestas ante estas incógnitas. El gran problema de estos enfoques es que, en muchas ocasiones, más allá de una determinada narrativa -más o menos exitosa, más o menos voluntariosa- puede no haber absolutamente nada. El reto que tenemos por delante es convertir estas narrativas en un modelo sólido, capaz de sustituir adecuadamente a los modelos de “generación de valor para el accionista” que tan eficientemente han modelado una variable del capitalismo cuyo balance tras 40 años de primacía es bastante cuestionable. Pero si queremos construir un modelo sólido, como en tantas otras cosas, las proclamas no serán suficientes.