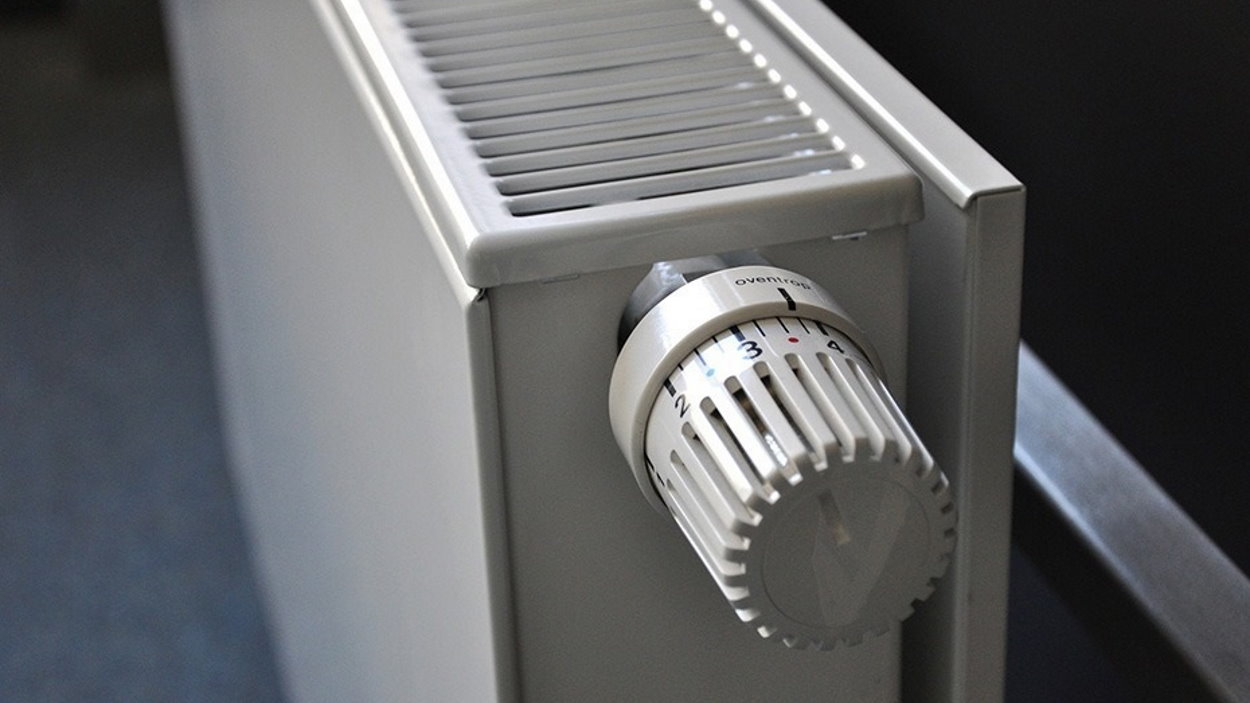El impuesto de sucesiones es el patito feo de nuestro sistema fiscal. Es una figura relativamente marginal, que aporta sólo el 0,2% del PIB, y la mayoría de las Comunidades Autónomas tienen un sistema de exenciones y bonificaciones lo suficientemente alto como para que la inmensa mayoría de la población se vea excluida de su alcance recaudatorio.
Comparado con otros impuestos, como el IRPF, el tipo aplicable es inferior: el tipo marginal máximo es del 47%, aplicable a partir de 800.000 euros, mientras que en el caso del impuesto sobre la renta el tipo marginal máximo se sitúa en el 43% a partir de 60.000 euros. Estamos gravando más a las rentas ganadas que a las rentas recibidas (situación que también ocurre con los premios de la lotería). De hecho, si el impuesto de sucesiones no existiera y se consideraran las ganancias patrimoniales dentro del cómputo del impuesto sobre la renta, la tasa impositiva sería mucho mayor.
Es, al mismo tiempo, el impuesto más coherente con la igualdad de oportunidades, ya que grava aquello que se percibe sin más mérito que haber nacido en una familia determinada. En una sociedad liberal en la que esperamos que el resultado de cada uno en la vida dependa de su propio esfuerzo, parece lógico que establezcamos sistemas que equilibren las posiciones de salida. La riqueza patrimonial tiene la virtud de sobrevivir en el tiempo a sus creadores, de manera que, en España, una de cada dos grandes fortunas no son fruto de la habilidad, pericia o tesón de sus propietarios, sino de la buena suerte de nacer en una determinada familia.
Si es un impuesto dirigido a equilibrar -levemente- la posición de salida en la vida, que afecta fundamentalmente a los grandes patrimonios, en una sociedad que aspira a la meritocracia, ¿por qué es un impuesto tan odiado? ¿Por qué es el impuesto que más reacciones de indignación y rechazo despierta?
El principal argumento en contra, por parte de sus detractores, señala al principio de doble imposición: no sería justo que se pagaran impuestos por un patrimonio que ya los ha pagado a través del impuesto sobre la renta. Pero este argumento de doble imposición obvia que el impuesto no es pagado por el donante, sino por el receptor. Es decir, el sujeto pasivo del impuesto es el que recibe la herencia, que no había tributado por ella hasta su percepción. En las sociedades modernas, los impuestos son individuales e intransferibles. El impuesto de sucesiones sería doble imposición si el heredero hubiera tributado conjuntamente con el legatario a lo largo de su vida.
Pero precisamente este razonamiento es el que abre la puerta a la aventurada hipótesis que quien escribe estas líneas apuntaría como principal fuente de rechazo ante este impuesto, y es la consideración de la familia como la unidad económica y social básica: vivimos en una sociedad en la que las familias se ayudan, en la que los abuelos ayudan a la crianza de los nietos, donde las relaciones entre padres e hijos y entre hermanos suponen un fuerte vínculo no sólo emocional, sino también económico y social. De hecho, según numerosos estudios, el vínculo familiar intergeneracional fue una de las principales redes de seguridad social en la adversa crisis económica de 2008.
Uno de los argumentos que señalaba la conveniencia del mantenimiento de las pensiones durante la crisis era que los abuelos eran en muchos casos la única fuente de renta de muchas familias. Lo que ocurre entre la familia permanece en la familia y si el sector público no vino a ayudar durante la crisis, ¿por qué debería venir a quedarse con su parte en el momento en el que se reparta el patrimonio? ¿Por qué debería el Estado quedarse con parte de los ahorros de mi madre, si por derecho me pertenecen como hijo suyo que soy?
Este razonamiento nos parece de sentido común. Sin embargo, la historia de las sociedades liberales ha sido precisamente la lucha contra los privilegios hereditarios y los linajes: hoy nadie hereda la posición de su padre en un gremio, y nadie, salvo en lo que tiene que ver con las crónicas de corazón, tiene hoy privilegio alguno por el mero hecho de ser de sangre azul. La sociedad liberal que inauguró la revolución francesa reivindicó el papel del pueblo llano frente al clero y la nobleza. En las sociedades liberales, cada uno debería ser artífice de su propio destino, y no esperar vivir una vida mejor por el mero hecho de haber nacido en alta cuna.
Priorizar la familia frente al individuo es un vestigio del antiguo régimen, para bien -el mantenimiento de la solidaridad familiar- y para mal -la perpetuación de las desigualdades de generación en generación. La cuestión fundamental aquí no es si deberíamos heredar la riqueza de nuestros padres y madres, sino si deberíamos heredar la pobreza, si la desigualdad debe ser hereditaria como en el pasado lo fueron los privilegios de la nobleza. Y si no queremos heredar la desigualdad, necesitamos un sistema impositivo que permita equilibrar, al menos levemente, los puntos de partida. Y para ello es imprescindible situar el debate en el sujeto principal de derechos y libertades, que son los individuos, y no -y esta sería una prueba del algodón para distinguir a liberales, republicanos y conservadores- en las familias.
Esto es difícil es explicar en una sociedad con un fuerte vínculo familiar. Nos gusta pensar que lo que ocurre en la familia, permanece en la familia. Pero igual que ahora entendemos que contratar al zoquete de tu sobrino por el mero hecho de serlo es una mala práctica -por supuesto en el sector público, pero cada vez más en el sector privado- deberíamos entender que la familia, lo que ocurre dentro de ella, y lo que pasa de una generación a otra, no está exento de protección, escrutinio y, también, control por parte de la sociedad. Y nos gusta poco, porque familia sólo hay una. Por eso odiamos el impuesto de sucesiones más que cualquier otro.