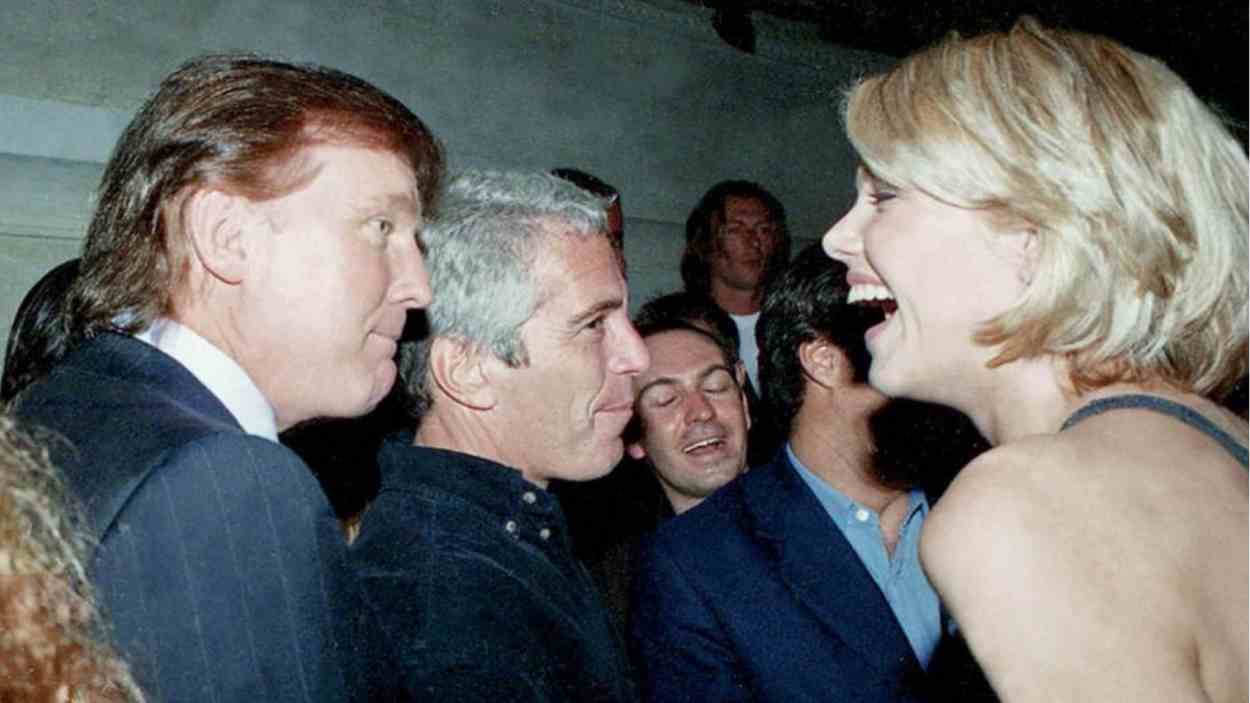Al ajetreo diario que conlleva estar al frente de la actualidad que marca la pauta todas las mañanas al frente de los telespectadores, Silvia Intxaurrondo suma su debut literario, una nueva vuelta a la periodista que todos conocen y que ahora se desenvuelve no informando, sino narrando una historia que deja a un lado los parámetros periodísticos.
Solas en el silencio (HarperCollins) habla de lo que callan las mujeres en el entorno rural, de los silencios pactados que se dan en las recónditas comunidades de vecinos en las que nada puede salirse del margen establecido. Secretos ocultos, abuso de poder y lazos de sangre son ejes vertebradores del estreno entre páginas de la presentadora de televisión.
P: ¿Qué te motivó a la hora de escribir esta novela? Uno de los aspectos que más llaman la atención son las voces de distintas mujeres como hilo conductor.
R: Me daba la sensación de que había mujeres a las que no estábamos oyendo y que tenían cosas importantes que decir. Sentía la necesidad de denunciar una violencia silenciosa que las mujeres podemos vivir en distintos ámbitos, pero que queda sepultada por un silencio de la que nunca se acaba de hablar. Ese manto de silencio nunca se termina de levantar y parece que esa violencia no existe hasta que esas mujeres alzan la voz, entonces se descubre cuál es el sufrimiento.
P: La historia se mueve por pactos de silencio, medias verdades y una comunidad en el ámbito rural sobre la que parece que no afecta el paso del tiempo. ¿Por qué esta realidad persiste?
R: La realidad de la violencia, especialmente enquistada en el ámbito rural, persiste porque se calla, porque no se denuncia. Solas con el silencio lo que viene a mostrar es que es más cómodo callar la violencia que sufren esas mujeres antes que dar un paso, alzar la voz y denunciarla. Se mantiene porque se mantiene el silencio, y no sólo afecta al ámbito rural, aunque yo lo he retratado ahí porque me parecía que era mucho más evidente, sino que, en el ámbito urbano, en todos los estratos sociales, existe ese tipo de violencia.
P: También estas mentiras y medias verdades que se cuentan ponen contra la pared la reputación de los mismos personajes. Llevado a la realidad, ¿hasta dónde puede llegar este límite?
R: No hay límites. No los hay si para quienes asisten a esa violencia siguen callando, lo que suceden son las disidencias que en un momento determinado incluso al lector le cuesta digerir la incomodidad que le provoca el silencio y el lector se siente incómodo cuando hay determinados momentos en los que los protagonistas podrían denunciar y no lo hacen, y eso al lector empieza a resultarle asfixiante. La violencia no tiene límites si no se denuncia.
P: La violencia es tanto física como verbal, pero en los silencios también hay parte de violencia.
R: Para hablar de los distintos tipos de violencia, intenté retratar todos los casos de violencia contra las mujeres, la mayoría que nos podemos encontrar. Una de las escenas que más impactado es una escena que refleja una violencia brutal sin que se produzca un solo golpe, porque la sensación que percibe el lector es la de una profunda humillación apocalíptica. La violencia contra las mujeres no sólo es física y cuando uno retrata, en este caso una escena cotidiana totalmente humillante, el lector, sin que la definamos técnicamente, percibe emocionalmente la dureza de esa violencia.
La violencia no tiene límites si no se denuncia
P: En el entorno rural siempre se ha dado como esta opresión sobre las mujeres más acuciante y quizás más en las generaciones más mayores. ¿Qué cambios se podrían acometer aquí y a qué se debe esa falta de sororidad?
R: La novela ofrece la posibilidad de que las mujeres rompamos las cadenas de opresión que se han perpetuado. Las protagonistas tienen posibilidades de romperlas, y rompiéndolas con las mujeres de su generación y de las venideras, tienen la decisión. El problema es que estas mujeres viven una vida que han decidido otros y otras mujeres. Es ahí donde el libro viene a intentar despertar conciencias. Somos nosotras las que decidimos cómo es la relación entre nosotras en el tiempo presente y el futuro que le vamos a legar a las mujeres que llegan. De eso se trata, de que si tenemos una oportunidad, rompamos esa cadena, que hablemos y no permitamos que la violencia se siga perpetrando en el silencio, porque solo traerá impunidad.
P: ¿Por qué persiste todavía ese miedo a decir ‘basta’ ante las injusticias que pasan dentro del ámbito familiar sólo por la unión de ese lazo de sangre?
R: Las víctimas lo primero que piensan es ‘voy a tener un acompañamiento, voy a tener un apoyo’. Cuando lo dan, y en concreto en el ámbito rural, la mujer lo tiene muchísimo más difícil, puede encontrarse más sola, con menos recursos, puede encontrarse en un ambiente cerrado donde todo el mundo se conoce, para bien y para mal. Si las mujeres alzan la voz, incluso en un entorno rural, podemos parar la violencia que sufren.
P: Esta misma cuestión lleva a recordar casos reales y recientes como el de Errejón, que salpicó al plano político y mediático, pero también el de Gisèle Pelicot, que supuso un antes y un después en el plano judicial.
R: En el caso de Gisèle Pelicot hay muchos agresores que son cooperadores necesarios para mantener el silencio y para que Gisèle siguiera sufriendo la agresión y fuese violada durante años. Se unieron dos cuestiones: una, el hecho de que había un agresor apoyado por múltiples agresores y que esos agresores mantuvieron el silencio para poder seguir abusando de ella, ocultaron un delito.
P: ¿Por qué la sociedad tiende a juzgar lo ajeno mientras hace poca o prácticamente nula autocrítica de puertas hacia adentro? Quizás es más fácil hablar de lo que pasa afuera porque no nos afecta.
R: Es una pregunta muy interesante, probablemente seamos extraordinariamente autocríticos con lo que nos sucede. Lo que ocurre es que preferimos mirar hacia otro lado y criticar una vida ajena. Quien se atreva a juzgar y a mirar a una vida ajena, va a pagar por ello, por eso el comienzo de la novela. Resulta mucho más cómodo mirar a una vida ajena y criticarla que mirar hacia nuestra propia vida y criticarnos, probablemente porque sabemos lo que estamos haciendo mal o no queremos o podemos salir de esa situación.
La minoría que grita mucho y va contra el periodismo es absolutamente nimia
P: En otro orden de ideas, el mundo comunicativo enfrenta problemas cada vez más agravados desde la proliferación de los bulos, el uso desmedido de la inteligencia artificial y también se da en un contexto de cultura de la cancelación, crispación y de odio que al final acaba mermando la confianza del público. Ante este escenario tan complejo, ¿cómo cree que se encuentra el estado de salud del periodismo?
R: Creo que hay una minoría que quiere hacer daño a nuestra profesión y que la está poniendo en duda simplemente para quitar la importancia que tiene el periodismo. Es una minoría que grita mucho, hace mucho ruido, maneja las redes sociales, si sólo la conociésemos a través de las redes sociales podría darnos la sensación de que es mayoritaria, pero es extraordinariamente minoritaria.
Lo primero que tenemos que hacer es ubicarla. La minoría que grita mucho y que va contra el periodismo es absolutamente nimia, anecdótica, pero hace mucho ruido. En nuestra profesión se hace muy buen periodismo y en este país hay muy buenos periodistas. El periodismo va a seguir adelante. Se sigue haciendo lo que sabe hacer con honestidad y los lectores, espectadores, oyentes, pueden estar absolutamente tranquilos.
Yo siempre lo comparo con un periodo de cierre. Estamos viviendo una enfermedad que está atravesando un periodo de fiebre de bulos, mentiras o pseudomedios, pero va a pasará, estaremos vacunados y saldremos de este periodo de fiebre mucho más fuertes como sociedad. Tranquilidad porque esto es temporal y los que están provocando esta fiebre son una minoría.
P: ¿Cuál cree que es el impacto de la desconexión que puede haber en generaciones jóvenes? En estas edades se informan más a golpe de tuit en redes sociales, lo que genera un distanciamiento más de los medios de comunicación tradicionales.
R: Esa generación corre el riesgo de ser más manipulable. Cuando no hay unas referencias informativas claras y la referencia informativa es una red social donde ni tan siquiera están claros quiénes son los prescriptores, esa generación corre el riesgo de ser más manipulable. Ahora también tenemos que hacer nosotros examen de conciencia desde la profesión y darnos cuenta de que esa generación joven, que ya ha crecido con el impacto de las nuevas tecnologías, hay que contarles las cosas que pasan de forma distinta, tenemos el reto de adaptar lo que contamos a un formato mucho más atractivo.
El hecho de que los jóvenes no estén enganchados a los medios de comunicación no implica que los medios tengamos que dejarlos de lado, debemos preocuparnos por sus problemas, los educativos, sanitarios, de vivienda, económicos; por cómo esa generación joven va a tener capacidad de optar al futuro que quieren. El periodismo tiene que hacer autocrítica y tiene que apostar por temas atractivos y que resulten importantes a esos jóvenes, teniendo en cuenta que han crecido con medios diferentes. Debemos adaptarnos cuanto antes.
P: Sobre este modelo atractivo, un ejemplo podría ser la ‘guerra de audiencias’ en televisión durante los últimos meses con David Broncano y Pablo Motos. ¿Es este el camino a la nueva televisión?
R: Ese camino hacia la nueva televisión pasa por nuevos formatos y tenemos que empezar a pensar que las narrativas audiovisuales no sólo tienen que pasar por la televisión convencional, sino difundirse a través de las redes sociales y, en este caso, por un formato distinto. Esto no es una cuestión de personas, es una cuestión de formatos, y los profesionales tenemos que esforzarnos para adaptar lo que contamos a esa generación joven a través de un formato que le resulte atractivo a ellos. Es un reto por delante muy importante porque el objetivo es que esa generación joven siga viendo la televisión.
La crispación política es limitada, se vive dentro de la M-30 madrileña
P: La actualidad política, así como la crispación, están a la orden del día y cubrirlo a nivel periodístico se hace todo un reto. ¿Cree que este escenario ha dañado o perjudicado la imagen del periodismo?
R: La crispación política es limitada, se vive dentro de la M-30 madrileña. Cuando voy a Bilbao o a Valencia, no veo políticos crispados, incluso dentro de la M-30 los ciudadanos no están crispados. Nos están vendiendo una realidad que no es. La crispación se da en determinados momentos e instituciones y, fuera de ellos, no existe. Hay que poner coto a ese concepto de crispación, nombrar a quienes la promueven, determinar quiénes son, ver qué objetivo político tienen y ver dónde está. Pero fuera de la M-30, todo el mundo sabemos que no hay crispación.
P: Volviendo a lo que nos trae esta entrevista, ¿a qué político le recomendarías leer su novela? ¿Caben perfiles como Alberto Núñez Feijóo o Isabel Díaz Ayuso?
R: ¿Y quién te dice que no la han leído ya? No prejuzgo a los lectores, en general no juzgo a la gente. Puede haber políticos que sientan curiosidad por Solas en el silencio. Es más, igual han leído ya; es más, igual lo han leído ya, aunque nunca lo lleguen a reconocer.