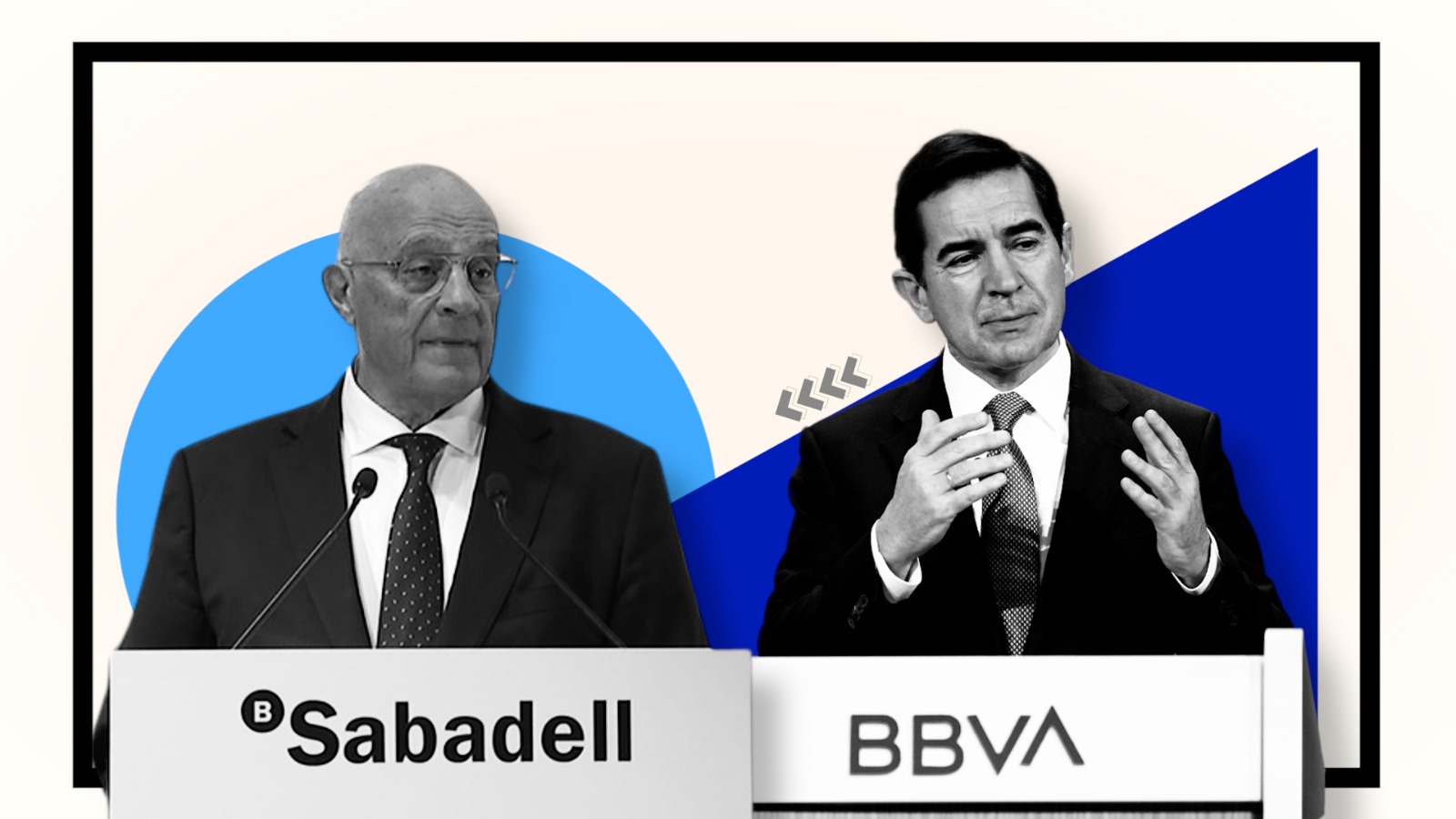El pasado día 12 de Julio, el ala más libertaria de la opinión pública celebró el día de la “liberación fiscal”, esto es, el día en el que, según sus cuestionables cálculos, un español medio deja de trabajar para el Estado y comienza a hacerlo para sí mismo. El discurso se repite hasta la saciedad e intenta socavar, con más propaganda que evidencia, la legitimidad del Estado para, cumpliendo la Constitución, recaudar impuestos y con ellos financiar los bienes y servicios públicos que, democráticamente, decidimos a través de nuestros representantes electos.
En otras muchas columnas nos hemos dedicado a explicar la importancia de los impuestos para mejorar las condiciones de justicia social de nuestras sociedades. Sin embargo, como bien señalaba Antonia Díaz hace pocas semanas en una magnífica tribuna en El País, el pago de impuestos no solo debe y puede argumentarse desde la solidaridad, sino que, en aras de la eficiencia, su recolección y su ejecución es también justificable.
Supongamos, y es el caso paradigmático que se suele utilizar, que vivimos en una costa peligrosa en la que los barcos que faenan de noche terminan sufriendo numerosos accidentes. Tras una reflexión, los lugareños decidimos que la mejor manera de evitar esos accidentes es poner un faro. Un faro que necesita ser construido y necesita ser mantenido, pero que, una vez puesto en marcha, alumbra a todos los barcos. Alumbra, por igual, a los que han pagado la construcción y a los que no la han pagado, y alumbra con las misma utilidad haya en el mar un único barco o cien embarcaciones: todos los barcos lo ven sin obstaculizarse unos a otros. Estas dos características, la no exclusión -no se puede excluir a un barco que no ha pagado de ver el faro- y la no rivalidad -los barcos no rivalizan por recibir “más luz” del faro- definen lo que en economía se denominan “bienes públicos”. La situación hace que, de manera individual, los barcos tengan incentivos a no contribuir a la construcción y al mantenimiento del faro, pues lo van a disfrutar igual paguen o no paguen. Es lo que, en economía, se conoce como un comportamiento “free rider” o “gorrón”, que es aquel que disfruta de un bien sin contribuir a su provisión. Si todos actúan de la misma manera, no se construirían faros. Los ejemplos de bienes públicos son innumerables: la salud pública, como vimos durante la crisis de la Covid-19, podría considerarse un bien bien público, como también lo es la defensa nacional, el estado de derecho, o la calidad del aire.
Otros bienes tienen un componente de beneficio privado, como la educación o la innovación, pero generan también beneficios sociales que trascienden los beneficios privados. Una sociedad con personas mejor educadas es globalmente más productiva, mejorando la calidad de vida de todo el mundo, de la misma manera que una sociedad con más empresas innovadoras tiene el mismo efecto. En este caso, no hablamos estrictamente de bienes públicos, pero sí de externalidades positivas, esto es, de aspectos que, aun consumidos por un individuo, afectan positivamente a más personas. En este caso, la provisión privada de estos bienes no alcanza el resultado óptimo, pues cada un paga su educación en función del beneficio que le genera a uno mismo, y no del beneficio que le genera a la comunidad. De ser así, todos invertiríamos más en educación.
De esta manera, la defensa nacional, la seguridad jurídica, el estado de derecho, la limpieza de las calles, el aire limpio, la salud pública, la educación, la innovación, unas infraestructuras urbanas adecuadas, etc. Conforman la base fundamental en la que el sector privado desarrolla su actividad. Sin esta base infraestructural, el desarrollo del sector privado se vería gravemente limitado. Incluso los países más liberales del mundo atienden a estos servicios mínimos. Hace ahora años, Carl S. Sustein y Stephen Holmes estudiaron en El Coste de los Derechos que hasta el ejercicio de los derechos más básicos, como el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vida, cuestan dinero, aunque sea, como mínimo, el derecho de un registro en el que se constata que una casa o una parcela es tuya. Por lo tanto, incluso a esos niveles, es necesario algún tipo de coste que debe ser sufragado y que debe evitar caer en el fallo del “gorrón”. Si todos nos beneficiamos y nadie contribuye, el sistema no durará demasiado. Entonces, partiendo de esta visión que, honestamente, comparten hasta los más acérrimos defensores del estado mínimo, el problema de nuestro debate ya no está en si el Estado debe o no recaudar impuestos, sino en la cuantía de dichos impuestos, algo que decidimos, democráticamente, a través de elecciones libres cada cuatro años. Si esto es así, e incluso los mayores defensores del libertarismo estarían de acuerdo en que los impuestos pueden ser un mal necesario, la pregunta que debemos hacernos es por que, en sus campañas e informaciones públicas, siempre pesa más el concepto de “mal” que el concepto de “necesario”. Porque lo que genera un problema de fondo no es tanto si estos impuestos son mucho o pocos, si están bien o mal utilizados, algo que lógicamente es y debe ser motivo de debate y preocupación. Quien escribe estas líneas considera que España necesita una reforma fiscal que otorgue al sistema de mayor suficiencia y progresividad, al tiempo que se es mucho más exigente con la calidad, eficacia y eficiencia del gasto público.
Pero el problema del discurso del “gorrón” no está en la cuantía de los impuestos ni en la muy mejorable calidad del gasto público, sino que, negando la mayor, hacen que sea el propio concepto de impuesto el que se pone en cuestión. Hay que entender que si el día de la liberación fiscal fuera el día en el que los españoles dejan de contribuir a los bienes y servicios públicos que disfrutan, como bien ha señalado José Antonio Herce, durante todo el año, quizá no tendría tanta potencia narrativa. Por eso precisamente los defensores de ese tipo de discursos chatos, erróneos y perniciosos, siempre se olvidan de esa parte