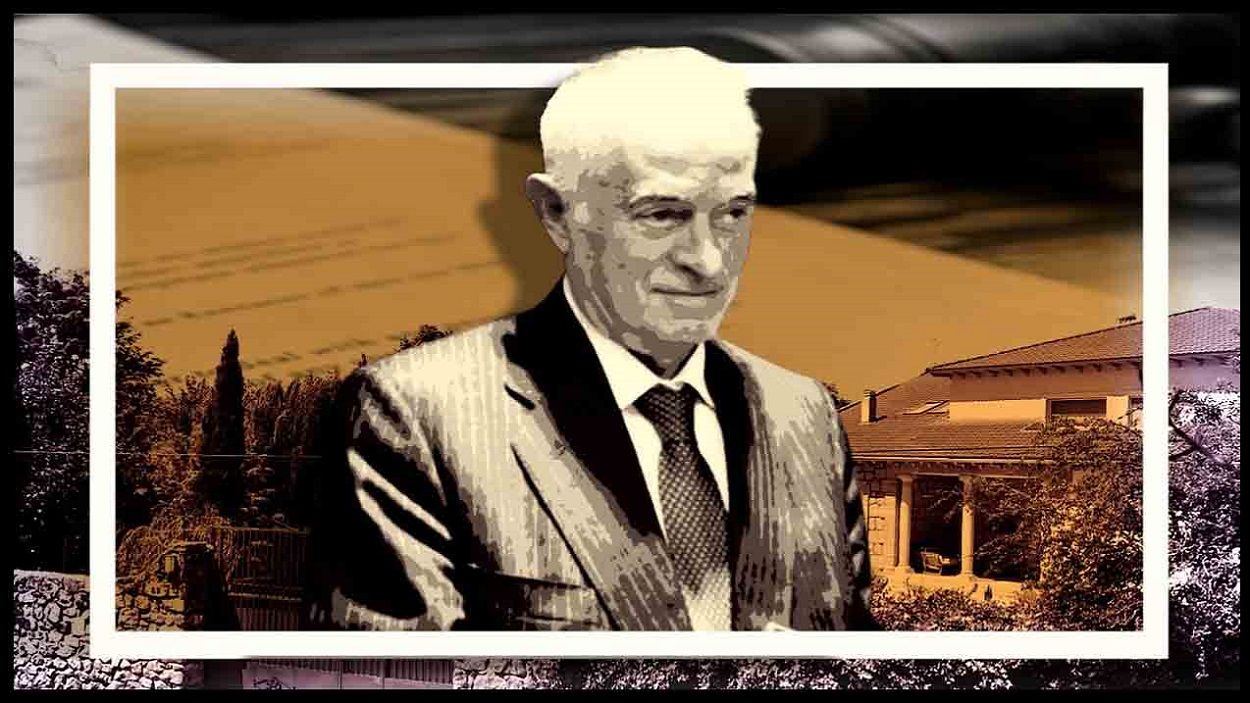Es sabido que la imaginación es el motor creativo del hombre, sin ella y el lenguaje, seríamos sólo mamíferos. En ocasiones esta cualidad humana superlativa da un triple salto mortal sobre lo imposible y nos alumbra inventos como el plato de pizarra, o comer sobre planchas de esta piedra dura y noble que identifica a lo mineral tanto como el granito.
 Los pizarreros gallegos y leoneses, que se quedaron a verlas venir tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, parecen haber encontrado por esta vía una forma insólita de dar una salida bien lucrativa a este material. Y a fe que lo consiguen: inundan los nuevos establecimientos de restauración con todo tipo de artilugios culinarios urdidos y materializados con esta piedra.
Los pizarreros gallegos y leoneses, que se quedaron a verlas venir tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, parecen haber encontrado por esta vía una forma insólita de dar una salida bien lucrativa a este material. Y a fe que lo consiguen: inundan los nuevos establecimientos de restauración con todo tipo de artilugios culinarios urdidos y materializados con esta piedra.
Extraña observar una ensalada templada de mollejas de cordero sobre una placa negrísima y pulida, o ese huevo de corral frito, y coronado por unas hebritas de azafrán, en el centro mismo de un enorme círculo de ceniza bien prieta. También asombra el manejo que hacen de esos nuevos contenedores las manos y el pulso de los camareros: parecen más acarreadores de materiales que servidores de platos. Todo cambia en la fisonomía de los locales que sirven comidas sobre piedra. Las mesas son más grandes, los manteles más claros y el ruido ambiente es otro. El trasteo de la loza tan característico desaparece y en su lugar se cuela el sordo posado del material de construcción. Ignoro cómo lo pasan los friegaplatos o el nivel de resistencia de esas placas/utensiliosa las altas temperaturas del lavavajillas, pero ni la mano del pinche ni el riego constante a cuarenta grados resultarán inocentes.
El entendido sostiene que todo es una moda, el signo de un tiempo que exige novedades permanentes aunque sean tan incómodas y ajenas al buen gusto como las plataformas de 15 cm, o más, que usan hoy las mujeres. Buena parte de ese ruido hueco de pizarras se apagará y, acaso, sólo quedarán algunas piezas de este mineral, aquellas que logren superar el estrés de la novedad. El plato tradicional en sus múltiples geometrías, sostiene, permanecerá.
Pero no deberíamos estar tan seguros. Si hay una materia que vive en el acelerador de partículas de nuestro tiempo es la cocina y su mundo. Hasta los filósofos entran en ella. ¿Por qué ha de perdurar el plato siempre? Quizás debiéramos regalar pronto un breve recordatorio al paso de este utensilio por nuestras vidas españolas, que han pasado de la Edad Media a internet en sólo cincuenta años.
En amplísimas zonas rurales en los años cincuenta y sesenta convivían, junto a los platos porcenalizados de latón y otras aleaciones, tan desconchados ellos, las escudillas de madera, de todo tipo de madera, la que más abundara en la zona: olivo, encina, haya, roble, boj … Luego, tras las masivas migraciones interiores y los primeros contactos con el mundo exterior (con Francia sobre todo), nos llegaron las modernísimas vajillas de duralex: todo un signo de distinción para quienes las poseían. Los años ochenta, de tantos cambios como dramas, nos trajeron los platos de colores de barros pobres y nuevos materiales. Fue una revolución de vajillas chillonas que soportaron las milagrosas recetas de Simone Ortega interpretadas por nuestras torpes habilidades culinarias.
Llegaron después las primeras invasiones de Oriente hasta que Ikea y los bazares chinos nos obligaron a no dar importancia alguna a estos elementos: valían tan poco … Sobrevino luego la moda de los platos cuadrados grandes e incómodos con los que todos tropezamos. La crisis posterior, con sus invenciones imprescindibles, trae ahora la pizarra. Sí, pizarra donde tomamos sopa.
 Los pizarreros gallegos y leoneses, que se quedaron a verlas venir tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, parecen haber encontrado por esta vía una forma insólita de dar una salida bien lucrativa a este material. Y a fe que lo consiguen: inundan los nuevos establecimientos de restauración con todo tipo de artilugios culinarios urdidos y materializados con esta piedra.
Los pizarreros gallegos y leoneses, que se quedaron a verlas venir tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, parecen haber encontrado por esta vía una forma insólita de dar una salida bien lucrativa a este material. Y a fe que lo consiguen: inundan los nuevos establecimientos de restauración con todo tipo de artilugios culinarios urdidos y materializados con esta piedra.Extraña observar una ensalada templada de mollejas de cordero sobre una placa negrísima y pulida, o ese huevo de corral frito, y coronado por unas hebritas de azafrán, en el centro mismo de un enorme círculo de ceniza bien prieta. También asombra el manejo que hacen de esos nuevos contenedores las manos y el pulso de los camareros: parecen más acarreadores de materiales que servidores de platos. Todo cambia en la fisonomía de los locales que sirven comidas sobre piedra. Las mesas son más grandes, los manteles más claros y el ruido ambiente es otro. El trasteo de la loza tan característico desaparece y en su lugar se cuela el sordo posado del material de construcción. Ignoro cómo lo pasan los friegaplatos o el nivel de resistencia de esas placas/utensiliosa las altas temperaturas del lavavajillas, pero ni la mano del pinche ni el riego constante a cuarenta grados resultarán inocentes.
El entendido sostiene que todo es una moda, el signo de un tiempo que exige novedades permanentes aunque sean tan incómodas y ajenas al buen gusto como las plataformas de 15 cm, o más, que usan hoy las mujeres. Buena parte de ese ruido hueco de pizarras se apagará y, acaso, sólo quedarán algunas piezas de este mineral, aquellas que logren superar el estrés de la novedad. El plato tradicional en sus múltiples geometrías, sostiene, permanecerá.
Pero no deberíamos estar tan seguros. Si hay una materia que vive en el acelerador de partículas de nuestro tiempo es la cocina y su mundo. Hasta los filósofos entran en ella. ¿Por qué ha de perdurar el plato siempre? Quizás debiéramos regalar pronto un breve recordatorio al paso de este utensilio por nuestras vidas españolas, que han pasado de la Edad Media a internet en sólo cincuenta años.
En amplísimas zonas rurales en los años cincuenta y sesenta convivían, junto a los platos porcenalizados de latón y otras aleaciones, tan desconchados ellos, las escudillas de madera, de todo tipo de madera, la que más abundara en la zona: olivo, encina, haya, roble, boj … Luego, tras las masivas migraciones interiores y los primeros contactos con el mundo exterior (con Francia sobre todo), nos llegaron las modernísimas vajillas de duralex: todo un signo de distinción para quienes las poseían. Los años ochenta, de tantos cambios como dramas, nos trajeron los platos de colores de barros pobres y nuevos materiales. Fue una revolución de vajillas chillonas que soportaron las milagrosas recetas de Simone Ortega interpretadas por nuestras torpes habilidades culinarias.
Llegaron después las primeras invasiones de Oriente hasta que Ikea y los bazares chinos nos obligaron a no dar importancia alguna a estos elementos: valían tan poco … Sobrevino luego la moda de los platos cuadrados grandes e incómodos con los que todos tropezamos. La crisis posterior, con sus invenciones imprescindibles, trae ahora la pizarra. Sí, pizarra donde tomamos sopa.