El historiador Julián Casanova acaba de publicar su último libro, Franco. Una profunda y meticulosa biografía del dictador que marcó la historia del siglo XX español, y cuya sombra aún, en pleno siglo XXI, sigue siendo muy alargada. Es uno de los grandes expertos en la historia española reciente, es catedrático de Historia contemporánea en la Universidad de Zaragoza, y, por su enorme prestigio de investigador de honestidad intelectual acreditada, es requerido por numerosas universidades de todo el mundo como profesor visitante y colaborador. Lleva muchos años dando conferencias, colaborando en medios de comunicación, y explicando, en España y en Europa, el recorrido de la historia española reciente.
En esta última obra, publicada el pasado día 19 de febrero, Julián Casanova se convierte en biógrafo y analiza una figura de nuestra historia reciente que es enormemente controvertida, y que continúa siendo reverenciada por el sector reaccionario de la sociedad española. La biografía aparece en un momento político en el que los fanatismos ideológicos están teniendo un recorrido ascendente en el mundo; de ahí que esta biografía cobre un valor especial. Porque, a todas luces, el conocimiento disipa la intolerancia. Preguntamos al profesor Casanova sobre su nuevo libro.
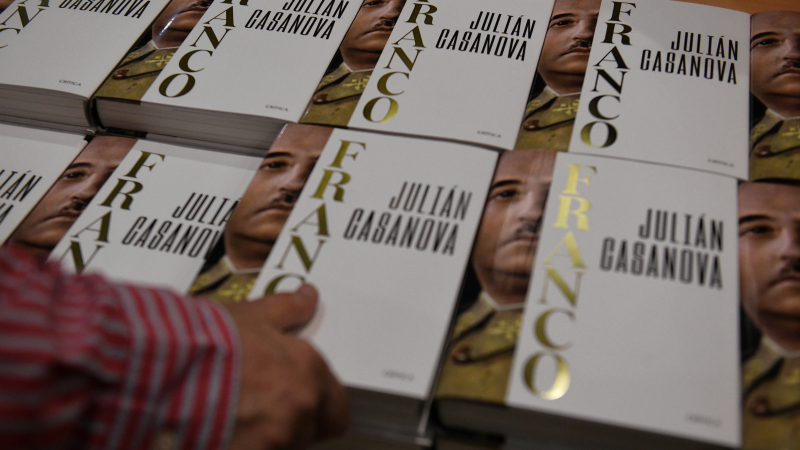
Pregunta (P): Aunque sabemos que hay temas en los que resulta muy difícil sintetizar, ¿quién fue Franco? ¿Qué supuso para España?
Respuesta (R): Un militar, que luchó y ganó ascensos y medallas en la guerra colonial en África, dio con otros africanistas un golpe de Estado en julio de 1936, fue elevado por ellos a la categoría de Caudillo y Generalísimo, ganó la guerra e impuso una dictadura de cuarenta años. Murió como un faraón.
P: En la actual escalada del pensamiento totalitario ¿considera que puede aportar esta biografía algo nuevo respecto de este personaje, especialmente a unas nuevas generaciones que parecen desconocer lo terrible de una dictadura?
R: Esta biografía se beneficia de otras anteriores, saca a la luz aspectos que no han sido antes estudiados o suficientemente subrayados, pero mi reto fundamental era cómo contar esa historia tan larga e influyente para la España del siglo XX a lectores del siglo XXI. Nadie puede desconocer en la actualidad la historia de las dictaduras y dictadores de ese siglo pasado. Hay enseñanzas, libros, documentales, medios audiovisuales. Pero en los últimos años hay más manipulación y propaganda que conocimiento. Y eso creíamos que pertenecía a otra época, que en los tiempos actuales, con tantos medios y avances, nadie iba a dudar de las diferencias entre la dictadura y la democracia.
P: A la vista del desconocimiento general sobre la figura de Franco y de lo que supuso para el país, ¿cree que se estudia lo suficiente en la enseñanza reglada la figura del dictador que ha marcado nuestra historia?
R: Cuando se trata de este tema, hay mucha generalización e inexactitud. Hay muchos profesores/as de historia que hacen notables esfuerzos para introducir, en segundo de Bachillerato, la historia del siglo XX español, la dictadura suele ser un tema que aparece a menudo en los exámenes de la selectividad. Ya no se puede decir, de forma ligera, que no entra en los programas de las asignaturas de Historia. Otra cosa es que haya estímulos más fuertes que la enseñanza en la educación de los adolescentes, que las nuevas redes sociales, el bulo y la mentira tengan más fuerza que las explicaciones de los profesores. Por ahí debe enfocarse este asunto. Aunque es cierto que no en todos los centros de secundaria se aborda el estudio de la dictadura de la misma forma y con el mismo rigor.
P: Al hablar de Franco y del franquismo suele aparecer una palabra, trauma, que de algún modo puede explicar el legado terrible que la dictadura dejó a miles de familias. Usted está entre los que se mueven para resarcir el dolor en la memoria de tanta gente. ¿Cómo considera ese mantra que afirma que es mejor olvidar, algo que parece un empeño para minimizar el terror de la dictadura?
R: Los historiadores tenemos el deber de recordar lo que la gente quiere olvidar (Hobsbawm dixit), sacar a la luz las partes más oscuras de ese pasado que algunos llaman traumático, sucio o infame. La tendencia en muchas partes de Europa, y del mundo, no solo en España, desde los nuevos e influyentes grupos políticos de ultraderecha, es minimizar, banalizar esas partes infames y convertir a esos dictadores en modernizadores, y de paso atacar con su recuerdo a las democracias.
P: Algunos afirman que su personalidad era débil, ambicioso, narcisista y muy influenciable, que simplemente fue la marioneta de varios sectores de poder para acabar con la República y volver a instaurar un régimen totalitario. Tras su profundo conocimiento del personaje ¿qué opina al respecto? ¿Cree que se le puede considerar aislado de unos ámbitos y unas circunstancias que le fueron más que propicios?
R: En mi biografía no hay ni un solo párrafo en el que Franco acabe desvinculado de la historia que le rodeó, del contexto interno de España y del internacional, de las circunstancias políticas y sociales que le permitieron llegar al poder y ejercerlo durante tanto tiempo.
P: Es relativamente fácil escuchar algunos tópicos que circulan alrededor de Franco para minimizar su impronta en el país, como que “hubo violencia en los dos bandos”. Usted sabe muchísimo sobre ello. ¿Nos podría resumir cómo fue esa violencia ejercida por las llamadas dos Españas, la vencedora y la vencida, y la relación de Franco con esa violencia?
R: Franco y sus compañeros de armas iniciaron en julio de 1936 un golpe de Estado que provocó una sangrienta guerra civil. Durante esos años y en la posguerra decenas de miles de "enemigos" fueron eliminados. La paz de Franco destruyó familias enteras e impregnó la vida cotidiana de miedo, coerción y castigo. Su España fue un Estado policial, un omnipresente sistema de control y vigilancia que necesitó en los primeros años el derramamiento de sangre y los pelotones de fusilamiento. Una vez organizada la trama de lealtades, propaganda y miedo, el terror podría dirigirse a grupos pequeños y no amenazaba a la mayoría de los españoles. Eso es lo que decía Franco, que solo se perseguía a delincuentes, comunistas, masones y separatistas.
El círculo argumental de la represión destacaba que Franco sustentaba el poder de forma legítima, conseguido en una cruzada de salvación patriótica. Consolidada la victoria, la inmensa mayoría de la población aceptó vivir bajo la paz magnánima del Caudillo. La combinación de la represión y el culto a la personalidad consolidaron su poder. El peso de la ley se encargó del resto.
La paz de Franco destruyó familias enteras e impregnó la vida cotidiana de miedo, coerción y castigo
P: Franco paseó durante cuarenta años bajo el palio de la Iglesia; de hecho, hablamos de una dictadura nacional católica. Su libro La Iglesia de Franco es fundamental para entender la historia del siglo XX. ¿Hasta qué punto existía esta alianza? ¿Qué importancia tenía la Iglesia católica en el franquismo?
R: Antes de acabar agosto de 1936, apenas un mes después del golpe de Estado, varios obispos ya habían aplicado explícitamente la categoría de "cruzada religiosa" a la guerra. La violencia anticlerical que se desató desde el primer momento donde el golpe fracasó corrió paralela al fervor y entusiasmo que mostró la jerarquía eclesiástica y los clérigos allá donde triunfó. El éxito de la movilización religiosa, de esa liturgia que creaba adhesiones de las masas en las diócesis de la España "liberada", animó a los militares a adornar sus discursos con referencias a Dios y a la religión, ausentes en las proclamas del golpe y en las declaraciones de los días posteriores. Franco, a partir del 1 de octubre, se apropió de ese concepto de cruzada, no solo en defensa de España, sino también de la fe católica, aunque en la justificación del "alzamiento" que dio en su discurso del primer aniversario la "defensa de la patria" constituía el principal motivo.
La Iglesia interpretó y legitimó desde el primer momento la sublevación militar y la guerra de exterminio que siguió como una cruzada liderada por Franco. Y su apoyo fue fundamental en los años posteriores a la caída de los fascismos, le proporcionó bases sociales, apoyos básicos. Y una buena parte se mantuvo a su lado hasta noviembre de 1975, feliz con sus privilegios, aunque una parte comenzó a cambiar en los años sesenta, con curas que por primera vez hablaban de pobres y socialismo y comunidades cristianas que surgieron en las ciudades industriales que crecieron en aquel periodo de desarrollo e industrialización. Una historia compleja, bien estudiada en cualquier caso, y que está presente en esta biografía.
P: ¿Qué opinión le merece que, a estas alturas, siga habiendo muertos en las cunetas de España, víctimas del franquismo y que algunos sectores ideológicos se esfuercen por que siga siendo así?
R: Esos miles de víctimas que permanecen todavía en las cunetas, desaparecidas, a quienes sus familiares ni siquiera les han podido dar un entierro digno, deberían estar fuera del debate político. Hace tiempo que la democracia debería haber abordado y solucionado ese problema, con políticas de retribución después de tantos años de olvido y humillación.
P: ¿Sería posible resumir el contenido de esta biografía en un mensaje general para los jóvenes que apenas tienen información, o muy sesgada, de ese pasado traumático del siglo XX español?
R: La lectura, en las aulas o fuera de ellas, es una fuente indispensable del conocimiento. Esta biografía tiene dos grandes ambiciones. La primera, que los lectores comprendan que la historia es una herramienta que conduce por muchas calles y direcciones, ilumina acontecimientos que solo se entienden a través de la indagación seria y minuciosa en las fuentes. La segunda, que frente a lo que muchos creen amparados en el uso político de la historia desde el presente, el juicio sobre la maldad o bondad de los personajes del pasado no es un concepto histórico. El autoritarismo nunca es una bendición; la persecución de cientos de miles de personas no es el precio que hay que pagar para salvar a una nación en un momento de extraordinario peligro. Todo lo que entra en la categoría de "Franco hizo también cosas buenas" lo estaban haciendo en ese momento las democracias más avanzadas de Europa, sin necesidad del legado de destrucción que habían dejado el golpe de Estado, la guerra civil y la larga época de miseria, hambre y represión. La función de la historia es comprender las fuerzas políticas, sociales y culturales que configuraron el ascenso al poder y las decisiones tomadas por Franco durante cuatro décadas. Tiene que ser posible, cincuenta años después, volver la vista a ese pasado y no buscar solo aprobación o condena. Conseguir eso sería una buena recompensa para esta biografía y para mis enseñanzas como historiador.






