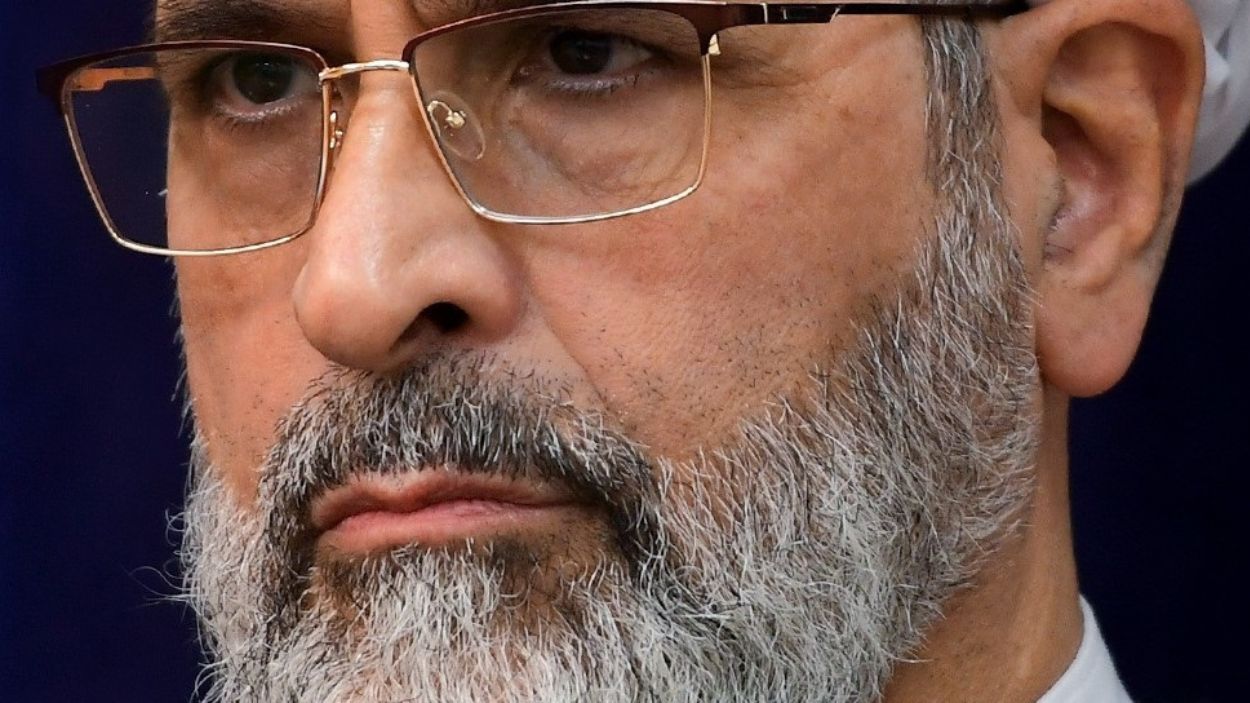En un homenaje póstumo, en abril de 2017, que rindieron Europa Laica y el Ateneo de Madrid al diplomático, ex embajador, erudito, pensador y escritor Gonzalo Puente Ojea (con quien tuve la suerte de intercambiar amistad e ideas, y quien había muerto el diez de enero de ese año), un íntimo amigo suyo, el Presidente de Ciencias Sociales del Ateneo, Eduardo Sánchez, pronunció una frase al final de su ponencia que me impactó y que no olvido. Una frase que corresponde a una idea que pretende exponer la grandeza de algunos seres humanos que se comprometen, de un modo u otro, por mejorar el mundo; también el hecho de que la vida de esas personas y la huella que dejan son realmente imborrables, y que, en definitiva, vivir es realmente mucho más que existir. La frase era ésta: “Hay personas que nunca viven, aunque estén vivas, y hay personas que nunca mueren, aunque se mueran”.
Pero nos educan temiendo a la muerte y cerrando los ojos ante ella, cuando, en esencia, es una parte más de la vida, un tránsito que compartimos todos los seres vivos. Un tránsito que, en algunas ocasiones, puede suponer una tremenda agonía que puede alargarse de manera cruel. Casos como el de Ramón Sampedro, quien estuvo sufriendo 30 años tetrapléjico postrado en una cama, sin esperanza y viviendo en una agonía que no acababa, abrieron la conciencia en España sobre una cuestión enormemente importante, porque es fundamental tanto el derecho a una vida digna como el derecho a morir dignamente.
Si leemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una guía básica para dejar bien claro lo que es o no es ético y moral, el artículo primero estipula que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales”, el artículo tercero expresa que “Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad”, y el artículo cuarto expone que “Nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre”. Eso en teoría, claro, a modo de guía que, por supuesto, sigue sin cumplirse en buena parte del mundo. En lo referente a la eutanasia, o el derecho a morir dignamente y sin agonías, es un derecho de todo ser humano que algunos se empeñan y se siguen empeñando en no respetar.
Cualquier Ley de eutanasia lo que persigue es respetar el derecho de los ciudadanos a acelerar la propia muerte en un estado terminal, para evitar el sufrimiento y el dolor innecesarios. Se trata de respeto a la libertad individual para decidir dejar de sufrir de manera estéril, o para acortar una agonía prolongada. No es nada extraño que los obispos se hayan unido contra la proposición de ley del actual Gobierno que pretende regular la eutanasia y el derecho a una muerte digna, y hayan difundido un texto en el que claman contra esta Ley, exponiendo todo tipo de argumentos carentes de razón y de respeto a los derechos y a las libertades de las personas; y, sobre todo, carentes de empatía y de corazón. Y es que estamos habituados a que la religión nos venda el sufrimiento como virtud, y criminalice por sistema todo lo que signifique libertad, alegría, armonía o goce.
Aducen, por ejemplo, que el mandamiento “no matarás” se encuentra en el fundamento de toda ética. Probablemente no se dan cuenta de que respetar el derecho a una muerte digna elegida en libertad no es matar a nadie; nadie mata a nadie en la eutanasia, al contrario, se socorre a ese alguien, y, se respeta su voluntad, su libertad y su dignidad. Un respeto que deberían imitar los señores obispos, quienes, supongo, no han leído mucha historia al referirse en concreto a ese mandamiento, porque sin duda son las religiones las organizaciones humanas que más muertes han causado en la historia de la humanidad.
El dolor es inevitable, forma parte de la vida, como también la alegría y el goce; el sufrimiento estéril es una elección. Si el dolor no tiene finalidad y es estéril, carece de todo sentido. Aunque Teresa de Calcuta dijera que “el sufrimiento son caricias de Dios”, y aunque el obispo de Alcalá haya afirmado que “los enfermos terminales deben sufrir como Cristo”; una adicción insana al dolor, sobre todo al ajeno, que denota muchas cosas, como una ausencia absoluta de amor al prójimo y de empatía.
Estamos aquí no para sufrir, como nos cuentan las religiones, sino todo lo contrario ¿Qué otro sentido puede tener la vida que no sea, aprender, mejorar, pulir eso que somos y, por supuesto, buscar la plenitud y la felicidad? La felicidad no es una utopía, es un derecho que deben promover todos los estados democráticos, porque tiene mucho que ver con la dignidad de las personas. Y porque la vida no es un tenebroso valle de lágrimas, como nos repiten sin cesar desde que nacemos, sino un camino de aprendizaje y, como decía Doménico Cieri, una travesía para llegar a vislumbrar su fascinante grandeza, para disfrutar del tiempo y de las personas, para celebrar y gozar la maravilla de la existencia en cada minuto que se existe.
En este país nos falta una Ley que regule el derecho a una muerte digna. Existe un vacío legal que significa mucho sufrimiento para muchas personas. Ojalá este Gobierno la consiga.
Coral Bravo es Doctora en Filología