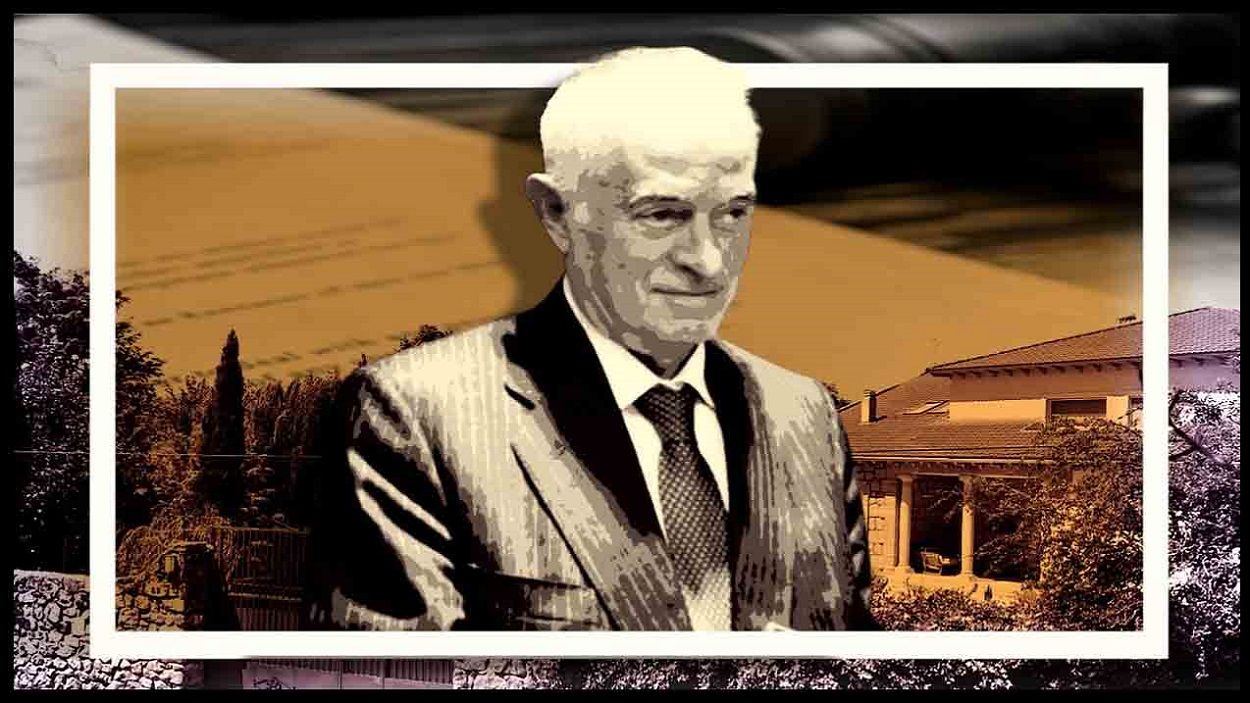“Haremos lo que hemos venido hacer” sentenció anoche el presidente Carles Puigdemont en TV3, a las pocas horas de que cientos de miles de ciudadanos contrarios a la independencia se manifestaran en Barcelona. De momento, no se sabe con exactitud que es lo que va a hacer el Parlament; si cumplirá al pie de la letra las previsiones de la rey de Referéndum o se decantará por alguna declaración retórica que deje la independencia para más adelante. Lo que es seguro, es que al movimiento independentista no le preocupan especialmente los que salieron el domingo a la calle sino los que pueden movilizarse en los próximos días de no proclamarse la República Catalana según lo prometido.
Los cálculos de los dirigentes independentistas cifran en un millón de seguidores los que creen ciegamente que Cataluña será independiente para Navidad. La fuerza y la capacidad de movilización de este casi 50% de los más de dos millones de catalanes que votan habitualmente por la independencia en las elecciones autonómicas o en las consultas constituyen la gran preocupación del gobierno de la Generalitat. Nadie sabe hasta dónde llegará la frustración de este sector de ver defraudadas sus expectativas. Los mensajes de moderación advirtiendo del peligro de lanzarse a la DUI de forma precipitada, emitidos por el consejero Santi Vila y el ex presidente Artur Mas, con mayor o menor nitidez, han obtenido resultado dispar: de traidores a responsables.
La disyuntiva es grave, las alternativas escasas y el peligro de pasar a la historia como el gobierno que puso en peligro a las instituciones catalanas se cierne sobre los consejeros más realistas. A los cuarenta años del retorno del presidente Tarradellas y el restablecimiento de la Generalitat, esta hipótesis toma cuerpo y la trascendencia política y social de la misma se antoja gravísima. No parece que sea el caso de Puigdemont, que más bien cree que será recordado como el presidente que “casi” ganó la independencia. Hasta el último momento, se confía en que las múltiples apelaciones al diálogo (especialmente las que llegan del exterior) tengan algún efecto o que las ofertas de mediación (también internacionales, a poder ser) se concreten, facilitando una salida airosa del pleno parlamentario, convocado formalmente para que el presidente se explaye sobre las circunstancias políticas.
La fórmula ideal para solventar el compromiso de la comparecencia en el Parlament sería la de poder combinar una declaración de intenciones para proclamar la república otro día, en función del resultado de una hipotética mediación. La negativa del gobierno Rajoy a cualquier diálogo directo o indirecto con la Generalitat hasta que ésta retorne a la legalidad impide que este supuesto sea creíble, aunque no imposible. Tampoco es fácil que la opción mediadora se asocie a unas elecciones para salir del cul-du-sac. La CUP, la ANC y Òmnium no parecen dispuestos a aceptar ninguna salida que no sea la DUI, o cómo mínimo, una astuta proclamación en diferido que satisfaga a los más fieles y los mantenga en casa, a la esperar de ser llamados a ocupar la calle como reacción del gobierno central, en los términos sugeridos por el discurso del Rey.
El estado de ánimo del independentismo, algo decaído la semana pasada por la sombría comparecencia de Felipe VI, recuperó el tono con la manifestación del domingo. A pesar de la sorpresa indisimulable por la magnitud de la misma, al poco, los prescriptores mediáticos del movimiento reaccionaron gracias a las ventajosas comparaciones de la capacidad de movilización de ambos bandos.
Salvando el baile de cifras, la convocatoria de la entidad Societat Civil, certificó lo que todos intuían: como mínimo hay dos grandes bloques que se acusan mutuamente de dividir Cataluña; cada uno vitorea a su policía preferida y abuchea a la otra, cada uno tiene sus televisiones de referencia, unos piden la dimisión de Rajoy y otros cárcel para Puigdemont, unos desfilan con esteladas y otros con banderas españolas y senyeras. La senyera, la bandera oficial del país, es la gran olvidada de los independentistas que prefieren su enseña de combate, fotografiada de vez en cuando junto a algunas banderas españolas como señal de convivencia pacífica.
Los dos grupos coinciden en una cosa, en desprestigiar y ningunear a los defensores del diálogo, a las camisas blancas, que veinticuatro horas antes habían salido a la calle por primera vez, también, para pedir a los políticos que hablen o dimitan. Para unos y otros, ha llegado el momento de dilucidar quién derrota a quien para asegurarse que la catástrofe catalana sea inevitable.
Los empresarios han despertado tarde y no parece que sus advertencias vayan a funcionar como elemento de presión popular. Los gurús económicos del soberanismo han instalado una versión low cost del traslado de sedes sociales, a veces tan optimista que extraña que el propio gobierno de Puigdemont no la hubiera provocado mucho antes. Otra cosa diferente es que sus decisiones, sus visitas a los despachos más influyentes y sus declaraciones no hayan causado su efecto disuasorio o como menos hayan hecho tambalear la determinación de los moderados del gobierno de la Generalitat.
En el Palau no acaban de explicarse la presión para evitar la DUI de algunos empresarios que en sus casas de fin de semana lucen bonitas esteladas y temen el primer anuncio del traslado de una factoría y la desaparición real de empleos. La llegada del momento de la verdad ha asustado a los empresarios como a tanta otra gente, sin embargo, no parece pesar tanto en el ánimo de los dirigentes soberanistas como la CUP y el millón de fieles que ya están imprimiéndose el modelo de DNI de la República Catalana.