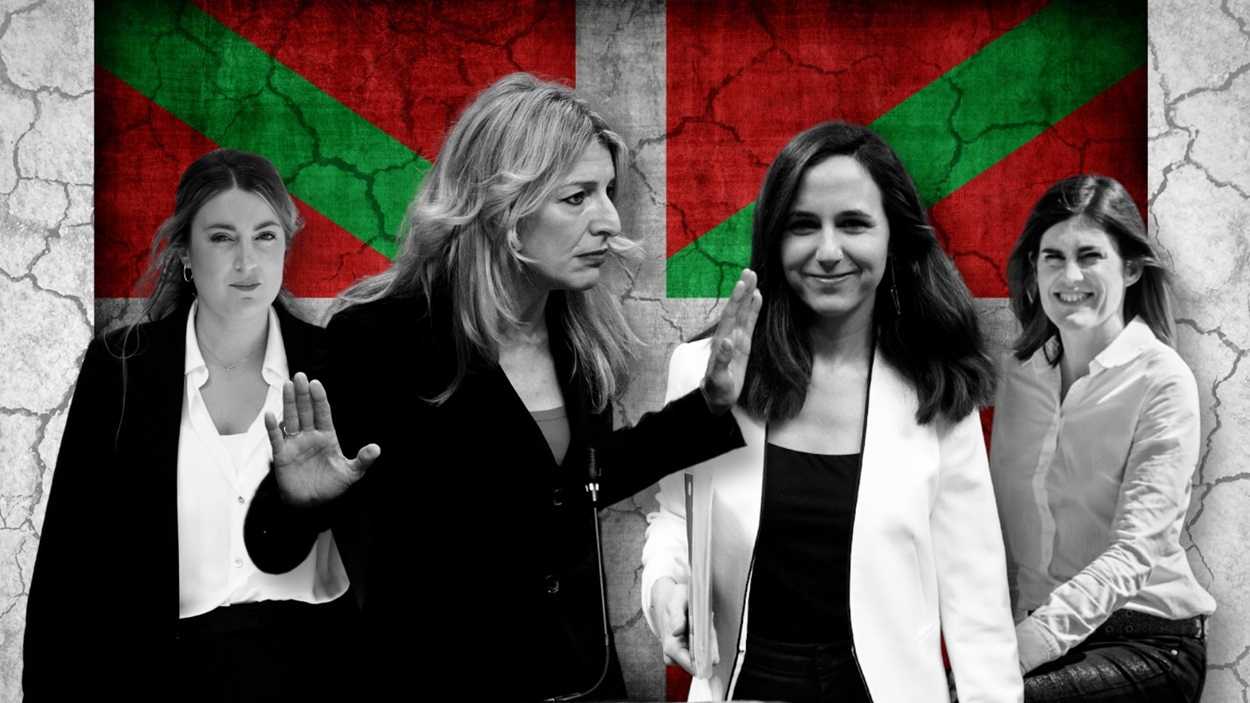En el Halley, los curas bebían carajillos y los albañiles copas de Ponche; copas combinadas con piropos obscenos a las rubias de la barra que se dejaban querer. Las máquinas tragaperras secaban, un mes sí y otro también, el sudor de José cuando llegaba “San Pagarín". La música de Joaquín endulzaba el sabor amargo del Gin Tonic que beben los fracasados para olvidar las mentiras de sus mujeres, el mismo sabor que sienten los parados del Inem cuando el espejo les recuerda que son un cadáver laboral. Andrés, un facha del treinta y seis, siempre me decía que el Halley era como un puticlub. Lo decía por la forma octogonal de la barra y los tubos de su rótulo. Solo le faltaba para ser un local de alterne – en palabras del viejo Andrés – "un par de fulanas bien pechugonas con olor a Chanel". A Andrés le perdían las mujeres. Desde que enviudó se convirtió en un cliente asiduo de viajes a Benidorm. Viajes, como les digo, en búsqueda de viudas hambrientas de señores encorbatados. Hombres que les dijeran al oído lo que querían oír. La última vez que vi a Andrés fue en una esquela pegada en la fachada del Halley. El “ratón" se lo llevó, “ese maldito cabrón", como él solía decir. Andrés decía que todos los políticos eran un hatajo de "sinvergüenzas" y que en la España del orden – la de Franco – se vivía mejor que en la pocilga del ahora.
Seguir leyendo en el blog de Abel Ros