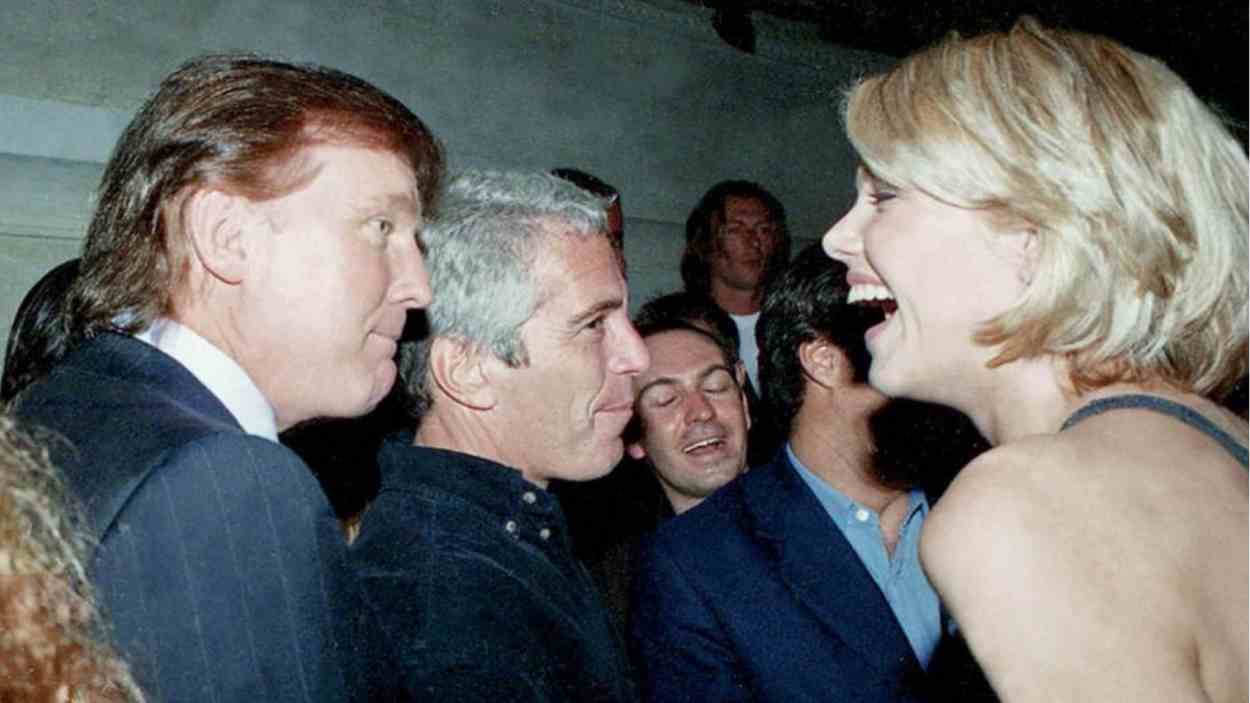Hace mucho, mucho tiempo, cuando ni siquiera era mayor de edad, y apenas acababa de empezar la carrera de Derecho, tuve que hacer un trabajo que me marcó para siempre. Se trataba de analizar la jurisprudencia de un año concreto y de un delito concreto. A mí me tocó 1958 como año y el aborto como delito. Algo en lo que no había tiempo siquiera de pensar.
En las páginas impolutas de papel de biblia de aquel tomo de Aranzadi, con sus tapas de piel y sus letras doradas, pude ver lo que no se veía. La sangre de muchas mujeres manchaba las hojas aún sin dejar rastro visible. Eran mujeres que perdieron la vida en cuartuchos inmundos, a manos de un carnicero que hurgaba en sus entrañas con una percha de alambre, o que les suministraba venenos que les retorcían por dentro hasta matarlas. Todo por deshacerse del fruto de la concepción -eufemismo empleado para designar al feto- en la clandestinidad y por un precio asequible. En gran parte de los casos el precio acababa siendo la muerte o graves lesiones, y precisamente por eso figuraban en mi impecable libro de tapas de piel y letras doradas. Aunque pronto supe que otras con más suerte y, por supuesto, más recursos, acababan con “el problema” con un viaje a Londres. Algunas de ellas, precisamente, hijas de quienes seguían defendiendo unas leyes que castigaban duramente el aborto.
Ahí es precisamente a donde quería llegar. A la regulación del aborto en nuestro país o, mejor dicho, a la punición del aborto. Porque hasta 1985 y, salvo un breve período en plena guerra civil en territorio catalán, el aborto siempre se había castigado. Y muy duramente.
Cuando, siendo presidente Felipe González, se publicó en el BOE la primera ley que despenalizaba, aun parcialmente, el aborto, el 12 de julio de 1985, la exigencia ya llevaba tiempo siendo un clamor. Lejos quedaba, desde luego, del aborto libre y gratuito que se reclamaba desde muchas asociaciones de mujeres y de defensa de Derechos Humanos, pero era un paso importante. Tanto, que suponía que el cuerpo de la mujer dejaba de ser un mero recipiente para convertirse en sujeto de derechos. El aborto, aunque solo en algunos casos, pasaba de ser un delito, a ser un derecho. No obstante, hubo una fuerte reacción de quienes, más tarde, se autodenominaron paradójicamente “pro vida”. Un movimiento que ha continuado hasta nuestros días con mayor o menor fuerza.
La ley del aborto, que modifica el Código Penal, introducía el sistema conocido como de “indicaciones”, que consistía en limitar la posibilidad de abortar legalmente a determinados supuestos, si bien combinado con el de plazos, diferentes según el caso. Las referidas indicaciones eran tres: la terapéutica, la ética, y la eugenésica.
La primera despenalizaba el aborto cuando el embarazo o el parto supusieran un riesgo para la salud física o psíquica de la madre, lo cual debía constar en un dictamen previo de un médico especialista que, además, no fuera quien iba a practicar el aborto. En este caso, no se establecía plazo alguno y, además, en caso de riesgo vital, podría prescindirse del dictamen y del consentimiento expreso, Una vuelta de tuerca a lo que durante tiempo inmemorial había sido la consigna: salvar a la criatura por encima de todo, aunque ello supusiera la muerte de su madre. Cuántas mujeres en la historia perdieron así la vida…
La segunda indicación era la denominada ética y despenalizaba el aborto cuando el embarazo fuera fruto de un delito de violación, denunciado y tipificado como tal, lo que suponía un problema evidente respecto de cualquier otro atentado sexual, particularmente el estupro o los abusos deshonestos que equivaldrían, aproximadamente, a lo que hasta hace poco ser consideraban abusos sexuales. Además, en este caso el plazo era reducido: solo se podía abortar en las 12 primeras semanas de gestación.
En tercer lugar, se hallaba la indicación eugenésica, quizás la más controvertida, que admitía el aborto cuando se presumía que el feto habría de nacer con graves taras físicas o psíquicas. Pero dicha presunción, obviamente, era algo más que una mera presunción. Debía acreditarse por dos especialistas, diferentes de quien practicaría el aborto, y, además, debía tener lugar dentro de las veintidós primeras semanas de gestación, un temporizador que podría llegar a constituir un verdadero problema. La mujer que se encontrara en esta situación debía apresurarse a recabar los dos dictámenes dentro del período estipulado, además del facultativo dispuesto a practicar la intervención chocando en muchos con la objeción de conciencia que alegaban algunos sanitarios. No obstante, la mujer no sería castigada, aunque faltaran esos dictámenes ni el centro fuera homologado, pero nada le salvaba de respetar el plazo.
Era evidente que esta legislación era un paso importante, pero también era claro que, con su pretendida equidistancia, se quedaba corta para las aspiraciones de muchas personas. No obstante, el texto ya había sido objeto de recurso previo de inconstitucionalidad, interpuesto por un grupo suficiente de diputados encabezados por Ruiz Gallardón contra el texto definitivo del proyecto de ley del aborto. El Tribunal Constitucional, en una discutible y discutida labor de legislador negativo, declaró la inconstitucionalidad de la norma no por los supuestos sino por las exigencias, que tuvieron que ampliarse en la medida en que quedaron en el texto definitivo al que se ha hecho referencia al analizar las indicaciones. Conviene recordar los votos particulares emitidos por Díez Picazo y por el que fue presidente del Tribunal, Tomás y Valiente.
En cualquier caso, y visto lo visto -hace once años se interpuso recurso contra la ley actual que aún no ha sido resuelto-, llama la atención la celeridad de aquella resolución.
El tiempo transcurrió y las presiones a favor y en contra continuaron, vinculadas, sin duda, a uno y otro lado del espectro político. Siendo así las cosas, no era de extrañar que el gobierno de Zapatero acometiera esa reforma del aborto tanto tiempo demorada. Finalmente, la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo vio la luz el 4 de marzo de 2010 para entrar en vigor dos meses más tarde.
La nueva ley, como su propio nombre indica, es mucho más ambiciosa que su predecesora, que se limitaba a despenalizar algunos supuestos de aborto, planteadas como excepciones a la regla general, el castigo. Ahora el planteamiento da un giro total, partiendo de la libertad de la mujer para abortar y regulando el aborto como un derecho, del que establece las condiciones en que ha de ejercitarse. El castigo del aborto se torna de regla general en excepción, solo para los casos en que no se cumplan los requisitos legales, y nunca para la embarazada.
El sistema es radicalmente diferente del anterior, ya que pivota sobre los plazos en lugar de hacerlo sobre los motivos. Ahora, pues, no es necesario alegar ningún motivo, siempre que se haga la intervención dentro de las primeras catorce semanas de gestación. Y, aun así, existe una excepción: podrá realizarse el aborto terapéutico y el eugenésico dentro de las 22 semanas de gestación, si hay riesgo para la vida o salud de la embarazada, o riesgos de malformaciones en el feto, y sin plazo si se detectan anomalías en el nasciturus incompatibles con la vida. Por descontado, en todos estos casos han de constar los dictámenes médicos preceptivos y realizarse la intervención con los requisitos establecidos en la ley. Pero, en cualquier caso, nunca habíamos estado tan cerca de la exigencia de aborto libre y gratuito propia del feminismo y otros movimientos sociales.
Por su parte, y respecto del Código Penal, se deroga, como resulta obvio, el precepto introducido en la reforma de 1985 que establecía el sistema de indicaciones, y que el Código Penal del 95 había dejado subsistente.
Por último y, aunque no era lo más importante de la norma, uno los puntos más criticados por los detractores de la ley era la posibilidad de consentir de las menores que, con 16 y 17 años, podían abortar sin necesidad de consentimiento de sus progenitores o representantes legales.
Como era de esperar, también esta ley fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, ese recurso que parece que alguien ha sacado del armario después de la friolera de once años.
Pero no fue el único flanco por donde se le atacaba. El propio Gallardón que ya encabezara el recurso contra la anterior ley parecía tener el firme propósito de derogarla cuando fue ministro, algo que no solo no consiguió, sino que, a la postre, contribuyó a costarle el puesto, o eso al menos es lo que se dijo en su día.
Hoy, once años después de la entrada en vigor de dicha ley, y de la interposición del recurso ante el Tribunal Constitucional para tratar de invalidarla, parece que alguien lo ha sacado del cajón donde dormía el sueño de los justos. O de los injustos, según se mire. Algo difícilmente comprensible para cualquiera. Porque no se trata de competencias, de financiación o de exquisiteces legislativas. Se trata de los derechos de las mujeres. De unos derechos que no se pueden permitir retroceder once años. Por la memoria de aquellas mujeres que salían en el libro de piel y hojas de papel de biblia de mis primeros meses de facultad