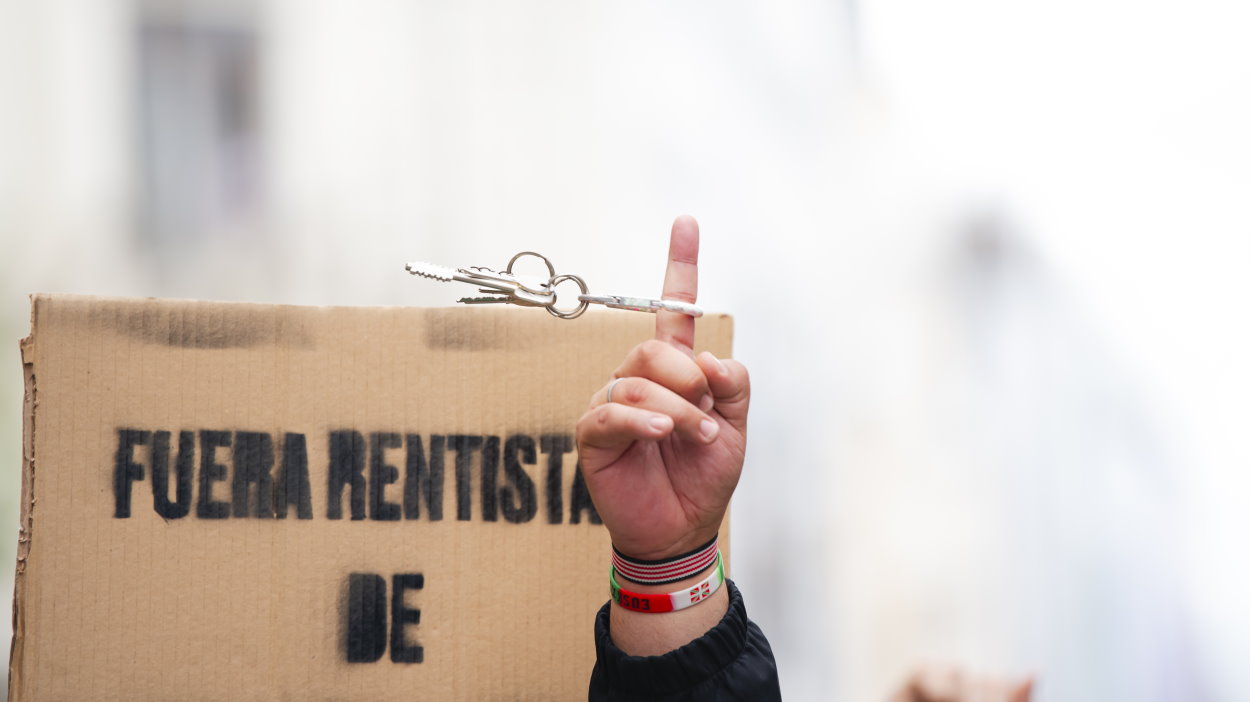Las historias de ficción tradicionales, bien sean en la literatura o en el cine, así como los cánones sociales, suelen trazar e instaurar un modelo de mujer perfecta, tanto en lo superficial como en la manera de ser. Una serie de estereotipos que Susana Gisbert trata de descomponer en su nueva novela, Creía que era feliz, en la que muestra que no es oro todo lo que reluce, que la imagen que proyectamos al exterior y al entorno que nos rodea, quizás, no es la realidad que llevamos dentro.
La fiscal de delitos de odio, violencia de género y memoria democrática de la Fiscalía Provincial de Valencia vuelve a atreverse con la pluma y el papel a escribir, pero esta vez de una manera a la que no tiene acostumbrados a sus lectores. Su último libro, publicado por la editorial Sargantana, versa sobre la desaparición de una chica, la protagonista, cuya vida es aparentemente perfecta, y sobre la que nadie tiene ninguna pista. A lo largo de la trama, que se fundamenta de los relatos de decenas de personajes, -un total de 58 personajes, cada uno para un capítulo distinto del libro-, que se comprenden desde su novio, su madre, el peluquero o hasta su profesor de claqué, componen la personalidad de la desaparecida, dando así gota a gota detalles al lector.
P: La premisa de la novela invita a pensar que, de cara al público, en ocasiones, la imagen que proyectamos no es la verdadera realidad que llevamos dentro.
R: Ella (la protagonista) ha creado una imagen de que todo es perfecto y cada uno de los personajes esconden algo, saben algo que no cuentan o no saben directamente.
P: ¿Qué valor aporta que la novela esté contada de manera coral?
R: Es una manera que se me ocurrió de cambiar el narrador habitual, que suele ser en primera o tercera persona. Quería, de la imagen que proyectamos a lo que somos en realidad, no todo es lo que se muestra al exterior, en redes sociales o en las relaciones. Romper con ese mito de que queremos ser perfectos y no tenemos ningún defecto. Las redes sociales tienen un papel importante, es donde se ofrece el estereotipo diario y al que nos vemos sometidos.
Las redes sociales es donde se da el estereotipo diario
P: ¿Qué tintes de realidad tiene la historia?
R: No es una historia real como tal, pero por mi profesión de fiscal he aportado partes de mi vida.
P: ¿De dónde nace esta creatividad literaria que conjuga con su labor como fiscal?
R: Siempre me ha gustado mucho escribir, el primer premio literario lo gané con 16 años. Estuve valorando si estudiar periodismo, filología o algo relacionado con las letras, al final me decanté por el derecho, pero nunca perdí esa parte. Luego, por la vida familiar y personal que te permite hacer otras cosas, volví a escribir para publicar, que eso me lo planteé en 2016.
P: ¿Cómo percibe el estado actual del movimiento feminista, ahora que queda poco para el 8M?
R: El feminismo ha sufrido una quiebra, la unión que existía en otras épocas la hemos perdido. Nos lo tenemos que hacer mirar y recuperar. La adhesión que había al movimiento feminista de la sociedad también se ha perdido mucho y ha influido a su vez el negacionismo, que irrumpan partidos que niegan la violencia de género o que se niegan a aprobar un Pacto de Estado está afectando mucho, también en la gente joven.
P: Sobre la renovación del Pacto de Estado, ahora incluye el reconocimiento de la violencia digital y la económica como violencias machistas. ¿Cómo lo valora?
R: Esto era un clamor. La Ley de 2004 fue muy positiva porque era un primer paso, pero faltaba adecuarla a las necesidades actuales, las redes sociales y la violencia digital no era la que es ahora. El Convenio de Estambul también incluye no sólo la violencia de género dentro de la pareja, sino fuera y otros modos de violencia que van más allá del maltrato: violencia vicaria, matrimonios forzados, agresiones sexuales o mutilación genital femenina.
La violencia digital se puede combatir a medio y largo plazo, está claro que no se puede prohibir el acceso a internet ni a las redes sociales porque es como poner puertas al campo, pero sí que se puede enseñar a utilizarlas. Es un mecanismo súper poderoso para hacer cosas muy positivas, aunque también tiene muchos riesgos; hay que enseñar a tener herramientas para prevenirlos. Entre otras cosas, tener claro que no se puede dejar a los niños con un móvil a que puedan ver todo lo que pasa, de la misma manera que antes veíamos una película con nuestros padres, ahora no podemos dejar que un móvil haga la tarea de un canguro.
El silencio es cómplice de la violencia de género
P: En términos más judiciales, en concreto en lo que concierne al ‘caso Rubiales’. ¿de qué manera esta sentencia puede suponer un antes y un después para las víctimas de violencias sexuales?
R: Es algo que vimos toda España pero se ha banalizado y restado importancia porque era un beso, decían “solo un beso”, es una agresión sexual y un atentado contra la libertad sexual de una persona. El hecho de que se le haya condenado es muy importante, marca un hito y es una aplicación positiva de la Ley ‘solo sí es sí’, de la que se ha criticado sólo sus defectos y nadie ha hecho incidencia en sus virtudes, que son muchas.
Luego tiene otras zonas más oscuras, como la solución por el derecho de coacciones o que la pena sea muy poca. Son matices, pero lo importante es que la condena marca un antes y un después.
P: Y sobre los casos Monedero o Errejón, ¿cómo cree que han repercutido estos casos en el movimiento feminista? En términos ideológicos, ambas figuras eran considerados como aliados.
R: Lo primero que se ha evidenciado es que el machismo está en toda la sociedad, es transversal, no pertenece a determinado espectro político o determinadas personas. El machismo atraviesa a la sociedad en todas partes. La gente se ha dado cuenta de que no necesariamente por ser de determinado partido político estás libre de polvo y paja. También es importante darse cuenta de lo fundamental que es denunciar estas cosas, de que el silencio es cómplice de la violencia de género.