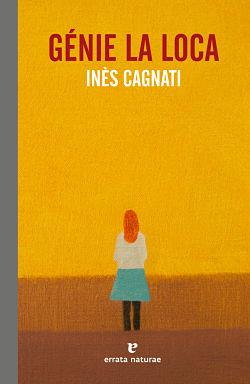Al volver del colegio, corría por los atajos, por el barro, por entre las zarzas, sintiendo la llamada rosa de los membrillos. Iba a trancas y barrancas por los cenagales. Alguna que otra vez me la encontraba en casa lavando o planchando. Me acercaba a ella, exultante. Me dejaba estar a su lado un momento y después me decía:
-No te pegues a mis faldas.
En algunas ocasiones todavía no había llegado de las granjas. Me quedaba de pie junto al camino y, acechando las sombras de la noche, esperaba a que regresara. Recuerdo aquel camino vacío cuyas sombras escrutaba.
No te pegues a mis faldas, repite la madre una y otra vez. O cuando esa sombra se perfila por fin como el cuerpo que se esperaba con ansia, cuando la ausencia por fin se torna presencia, vuelve a casa, le dice. No interpone distancia, aunque sí la interponga. En el relieve de esa paradoja se despliega la sutil y descarnada escritura de Génie, la loca (Errata naturae), de la escritora francesa Inès Cagnati (1937-2007). Esa paradoja es ese camino vacío cuyas sombras escruta la hija. Es la distancia del desgaste y el cansancio, del dolor que no se ha olvidado porque además se recuerda día sí y día también con ese pequeño cuerpo que espera, esa mirada que ansía una caricia, sentir su cuerpo cálido cuando se tumban cada noche juntas en la misma cama. Génie la loca, la llaman. Eugenia se llama, pero le despojaron de parte del nombre, la que significa buena. ¿Por qué la llaman así?. La perspectiva de la narración pertenece a la hija que espera, a la hija que anhela su presencia.
Por lo demás, sucedían cosas, siempre las mismas, y ya no era necesario defenderse más contra ellas, sólo había que abrigar la esperanza de tener la fortaleza para soportarlas durante todas aquellas noches perdidas (…) En la ribera del río los sauces respondían al viento. Ella caminaba delante, con el rostro vacío.
Génie la loca, la novela, se estructura en breves capítulos, y fluye con concisas, a veces, tajantes, frases, mientras, paulatinamente, se destila, el por qué de esas sombras que no han dejado de acechar la vida de estas dos mujeres que viven en una desastrada casa en mitad del campo, en mitad de la nada, como si hubieran sido apartadas, mientras en la distancia, cerca pero lejos, muy lejos, se avista la casa de la abuela, la madre que no quiere saber nada de su hija, la madre que niega a su hija como quien la señala con la marca de una ignominia. La madre que convirtió a su hija en una sombra que la nieta espera mientras los días se repiten, mientras se añora lo que quisiera que fueran esos días. Quizá la vida de esa madre, de esa sombra que la hija espera, es la de una joven que fue devorada por un ogro, como en ese cuento que le relata una y otra vez.
¿Devoraría el ogro a la dulce Violette? Llegaría una noche en que el ogro devoraría a la hermosa joven. Eso dependía de ella. Yo escrutaba su rostro inclinado hacia su labor de punto. Su voz monocorde ordenaba los sucesos de ese cuento jamás terminado. Cuando cesaba de hablar, dejaba su labor. Alguna que otra vez me acariciaba la mejilla. Sus ojos claros aplacaban entonces los fantasmas.
Esos fantasmas se arraciman en el peso que arrastra la madre, en su silencio, en su laconismo. Su vida es el trabajo que absorbe sus energías, y la precariedad que combate. Una mala racha, una sequía repentina, y su mundo puede derrumbarse. Los sueños parecen seguir apartados en una lejanía que se asemeja a un relato que nunca dejará de ser un mero relato.
Yo sabía que no habría tierras donde las viñas crecieran hasta el firmamento, donde perdernos a la vera de los arroyos en busca de ciclámenes salvajes: sólo quería consolarla. De niños no sabemos cómo hacerlo.
Por instantes, la rutina que desgasta y consume se ilumina con la compañía de una vaca ciega o una cría de pato que la niña encuentra desamparada. Por unos instantes la ilusión llueve y colorea los días. Les contaba en especial la historia de Penélope, que extenuaba sus ojos en oscuras cavernas; y la de Lorelei, que subía a los más altos peñascos y tendía los brazos hacia el tumulto de las aguas renanas; la de Ofelia, enamorada de los nenúfares, que huía tendida en la lechosa agua de los ríos sin dejar más estela que la de su cabellera de oro. Por unos instantes no se siente la vida que fue sustraída, la vida que fue magullada, como si un parto se hubiera convertido más bien en una sustracción.
Había por doquier un silencio profundo, salvo los sauces locos del rio, los aullidos del zorro hambriento en la colina y ella, que lloraba ausente y que de vez en cuando decía:
–Nunca he tenido nada
Querría haberme acercado a ella.
La hija no deja de acercarse a sus faldas, no deja de esperar que ella retorne con su fatiga a casa aunque cuando ya siente su presencia le diga que vuelva a casa, como quien siente aún a flor de piel la herida que arrastra. La hija escruta ese espectro doliente que siente las palabras como un peso porque le vincula con el tiempo, con un presente que es el residuo de un ultraje, de una extracción que la dejó vacía. La hija no deja de soñar, y el relato no deja de ser una aproximación que se esfuerza en recuperar su condición de cuerpo e ilusión. Un impulso de resistencia, aunque en frente, cerca, y lejos, demasiado lejos, esté esa casa, la casa de la abuela, con un pozo oscuro, como su pesadumbre, el recordatorio de ese estigma que la convirtió en Génie la loca cuando aún, entre sus sombras, aspira a ser de nuevo solo Eugenia.