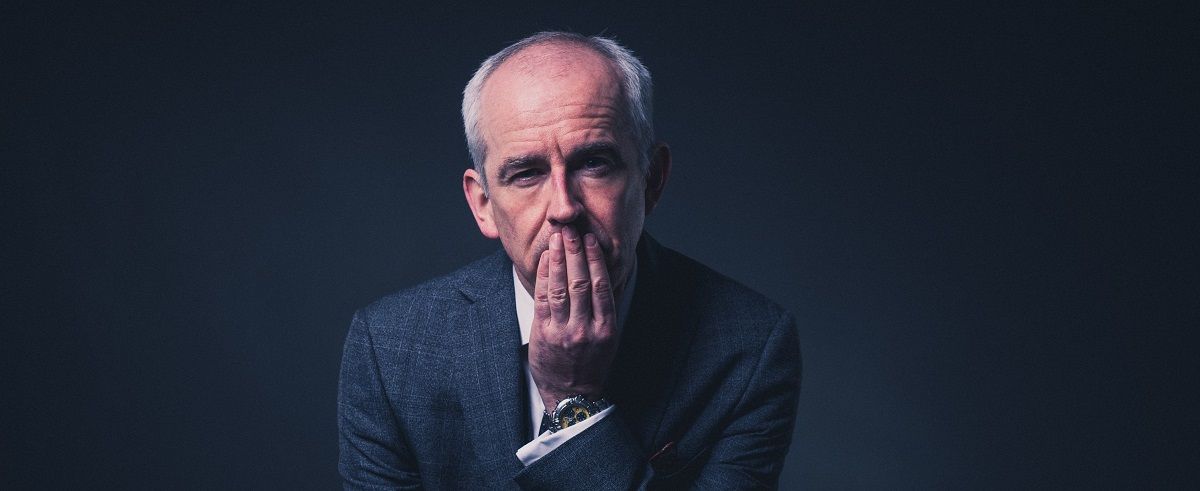Ahora que acabo de cumplir 76 años, he recordado unas reflexiones de Arendt sobre la vejez.
Cuando Hanna Arendt fue a Washington, en la primavera de 1971, para celebrar el vigésimo aniversario del “National Committi for an Effective Congress”, se encontró con los congresistas que se habían opuesto con determinación, al senador Joseph McCarthy y su movimiento de caza de brujas, en la década de 1950, y que se ganaron la alabanza de Robert Griffith, en su libro “The Politics of Fear”. Estos hombres – Fulbright, Symington, Ervin y otros – tenían ya la edad de Arendt, estaban cercanos a la jubilación, y ella se preguntó quien los reemplazaría. En el espacio de dos años y con el estallido del escándalo del “Watergate”, Arendt se percataría de que estos hombres, no tenían por qué ser sustituidos tan pronto. Después de examinar el papel jugado por el senador Sam Ervin, en la comisión de investigación del “Watergate”, le dijo a su editor William Jovanovich: “Me estoy enamorando del senador Ervin… ¡viva la vejez!” A los viejos, con tal de que sean algo sensibles, es casi imposible intimidarlos, pues tienen sus carreras a sus espaldas, y de todos modos van a morir pronto. Por cierto, un pensamiento agradable y consolador bajo ciertas circunstancias.
Los viejos hablan con talante retador, sin intimidarse, sin pensar a quien placerán y a quien disgustarán. Sus críticas se dirigen a la izquierda y a la derecha, denunciando las formas de irreflexión, que cruzan todos los lindes políticos.
Arendt apuntó a la generalizada “incapacidad o renuencia a consultar la experiencia y aprender de la realidad”, de gente que nunca imaginó, las consecuencias de sus mandatos y acciones. Los jóvenes que desearían ser revolucionarios, “son tan aficionados a la charla teórica y vaga”, sostenía Arendt, “que van vendiendo conceptos y categorías anticuados, derivados principalmente del siglo XIX”, sin detenerse a analizar las condiciones reales existentes en la actualidad.
Arendt admiró el estilo brusco, abundante en citas bíblicas, del senador Sam Ervin. Y cuando Nixon destituyó al fiscal especial del Watergate, Archibald Cox, y trató de invocar los privilegios del Ejecutivo, como medio para mantener secretas las grabaciones de las conversaciones habidas en la Casa Blanca, Arendt pensó que los “viejos” del Tribunal Supremo, habían salvado la situación. Firmó una petición organizada por los “Científicos Políticos” a favor del “Impeachment”, en noviembre de 1973, y confió que los “viejos” del Congreso, sacarían adelante la censura de Nixon. Y efectivamente, los “viejos” jueces del Tribunal Supremo, dejaron de lado sus prejuicios personales, sus lealtades y deudas políticas – quien se las iba a exigir a esas alturas – para ofrecer lo que la tradición de la República exigía: una meditación imparcial.
Y en la misma línea, en el tratado de Cicerón, Catón el Viejo cuenta a sus amigos que “las grandes acciones, no las llevan a cabo ni la fuerza, ni la velocidad, ni la potencia física; son producto del pensamiento, del carácter y del juicio. Y estas cualidades, lejos de disminuir con la edad, se incrementan”. Arendt estaba de acuerdo con ello, no sólo por oponerse a la tendencia de la juventud a denigrar la vejez, así como a la tendencia a deplorarla, manifiesta en libros tales como “La vejez” de Simone de Beauvoir, sino también para razonar que la ecuanimidad de Catón el Viejo, debería inducir al buen juicio, a gentes de todas las edades.
En “La vida del espíritu”, Arendt apuntó que la vejez, desde la perspectiva de la voluntad, significa la pérdida del futuro. La carencia de futuro, sin embargo, no tiene por qué producir angustia; nos puede entregar el pasado, el curso de nuestra vida, como materia de examen y reflexión. La mirada atrás del “ego pensante” extrae el sentido del pasado, y le da la forma de la historia de una vida. Desde el punto de vista del pensamiento, la vejez es una edad para la meditación, para apartarse del abrazo del egoísmo, y de las distorsiones del partidismo. Arendt sentía que quien deja de adorar el futuro, puede obtener para sí, el gozo que el pensamiento encuentra en el recuerdo, y el “resultado” de la significación del pensamiento, una historia coherente. La vejez puede traernos el sentimiento de ser “libres como una hoja en el viento”.
También nos recuerda Arendt, ahora “Entre el pasado y el futuro”, que la vejez, distinta de la simple edad madura, constituía para los romanos la verdadera culminación de la vida humana, no tanto por la sabiduría y experiencia acumuladas, sino más bien porque el hombre anciano, se acercaba a los antepasados y a tiempos pretéritos. Al contrario de nuestro concepto de crecimiento, que coloca el proceso en el futuro, los romanos consideraban que el crecimiento, se dirigía hacia el pasado.
La tradición conservaba el pasado, al transmitir de una generación a otra el testimonio de los antepasados, de los que habían sido testigos y protagonistas de la fundación sacra (la de Roma) y después la habían aumentado con su autoridad a lo largo de los siglos. En la medida en que esa tradición no se interrumpiera, la autoridad se mantenía inviolada; y era inconcebible actuar sin autoridad y tradición, sin normas y modelos aceptados y consagrados por el tiempo, sin la ayuda de la sabiduría de los padres fundadores.
“A medida que me acerco a la muerte – dijo Catón – me siento como un hombre que se aproxima a puerto, después de un largo viaje. Me parece que veo tierra en la lontananza”.
Pues eso.