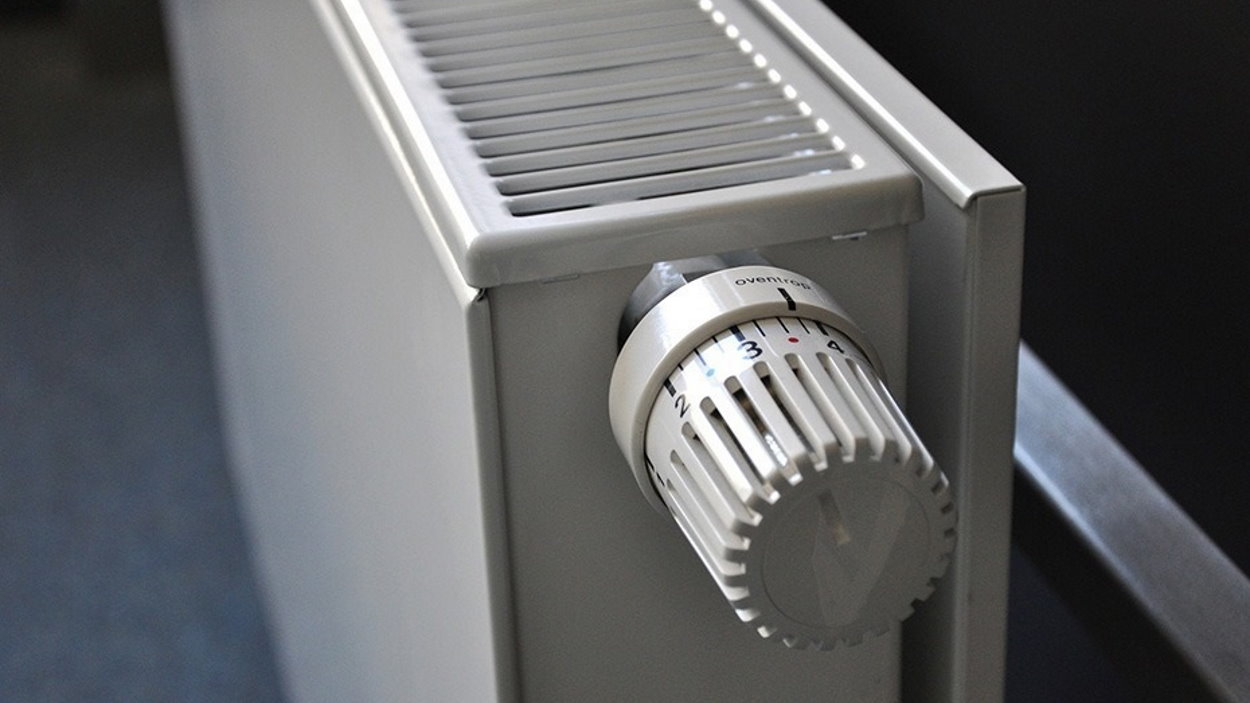Hay unas veintiocho formas de definir la pobreza. Una de ellas es empezar por sus efectos, cuando sientes que la realidad avanza a seis fotogramas por segundo; es decir, cuando a tu alrededor todo sucede despacio, muy despacio, viscosamente despacio. Un minuto tarda de media dos siglos en completarse y un gesto se abandona en el aire y ahí queda flotando para siempre, olvidado y sin concluir. A esta casi ausencia de tiempo dentro del tiempo se le llama desesperación. Y la desesperación es un atributo o un resultado de la pobreza. Otra manera de definirla consiste en decir que es invisible. Porque a menudo la pobreza se esconde de sí misma, como si estuviera escrita con tinta simpática en vez de con sangre. Y, sin embargo, la pobreza es, esta mañana de domingo, visible. Tiene dos teléfonos: el de Carlota y el de Pilar, a quienes no conozco. Y no es que ellas sean pobres, no. Ellas son las médiums que comunican nuestro mundo con ese otro mundo de fantasmas de carne y hueso que nos negamos a ver.
Los nombres de Carlota y Pilar están en un folio que se dobla dentro de un cubo apoyado en la puerta de una oficina de La Caixa, fuera de uso por traslado y con las cristaleras okupadas de grafitis y desahogos. “Sois unos ladrones”, define un espray calvinista. En negrita gorda de titular, el papel informa de que el cubo es una despensa solidaria. Traducción: coge lo que necesites y, si puedes, deja también alimentos. Presidiéndolo todo, dos sílabas y el número del espanto: covid-19. Y una cuenta bancaria para colaborar y los teléfonos de urgencias de Carlota y Pilar, llámanos si nos necesitas. No había comida dentro del cubo; sí un juego de mesa, Yo fui a EGB.
Estoy en el barrio de Bellas Vistas, a donde he llegado desde el mío caminando al buen tuntún. Bellas Vistas, al noroeste de Madrid, pertenece a Tetuán, un distrito hecho de geranios y ladrillo obrero. Y, desde hace más de dos meses, también de horror. En efecto, los 2.125 casos confirmados de coronavirus a fecha de 24 de mayo, según datos oficiales de la Comunidad de Madrid, sitúan a Tetuán como el sexto distrito de los veintiuno de la capital más afectados por la enfermedad. Y también uno de los más golpeados por la pobreza. Aquí viven muchas de las 100.000 personas que están pasando hambre en Madrid debido a la crisis desencadenada por el coronavirus, si bien el número de familias en una situación socioeconómica vulnerable ya era altísimo antes de la pandemia. Y se hizo poco o nada por remediarlo.
Me lo cuenta Pilar al cuarto timbrazo de teléfono. Pilar Garrido, publicista de 41 años, integra el equipo de coordinación de la red de apoyo vecinal de Bellas Vistas y es, además, una voluntaria de la despensa solidaria que vi en la exsucursal de La Caixa. “Ese cubo no lo hemos colocado ahí nosotros”, apunta. “Lo pone una vecina. Le hemos pedido que lo quite porque, si la gente deja alimentos perecederos, pueden estropearse con el calor”. ¿Miedo a que los cojan quienes no los necesitan? En absoluto.
Junto a un centenar largo de voluntarios, Garrido acopia y distribuye alimentos —donaciones del pequeño comercio local y de particulares— entre las familias más desamparadas de Bellas Vistas. “Y ya son 250”, dice. “Tanto inmigrantes como nacionales. Una barbaridad. Recibo más de 100 llamadas diarias pidiéndonos ayuda. Diarias”. El almacenaje y distribución de comestibles se realizan en un local que les ha cedido el párroco, “que también arrima el hombro, porque en la despensa solidaria no existen las ideologías políticas ni las creencias religiosas. Actuamos todos a una. La situación es dramática. Los servicios sociales de la Comunidad de Madrid nos remiten familias porque no pueden atenderlas”.
En algunas de ellas ninguno de sus miembros trabaja, al haberse quedado todos en paro. Otros son empleados de hostelería sin capacidad de ahorro, o personas que han estado hilvanando contratos laborales por horas, o trabajadoras domésticas o de la limpieza. Seres humanos, en fin, que han llegado al finisterre del capitalismo —la penuria— y que recuerdan a esa Santa Compaña de pobres aguardando durante horas en Aluche para recoger una bolsa con arroz, lentejas, pasta, algo. Personas que, como me explica telefónicamente Fátima —nombre ficticio de esta joven marroquí que accede a relatar su historia—, han de escoger entre alimentar a sus hijas pequeñas o a su madre, una musulmana de 48 años y ojos de color azul bereber que, mientras tramita el divorcio, vive oculta por miedo a que la localice el marido y a que al horror del hambre se agregue otra vez el infierno de los golpes.
“He hablado con más de 200 familias y he escuchado más de 200 dramas”, dice al otro lado del teléfono Pilar Garrido. “Todos los casos son dolorosos, pero te impactan los de esas madres —y son muchas— que no pueden amamantar a sus bebés. Por eso, también entregamos leche materna, que nos dona Cáritas. Hoy por hoy, esta es la realidad de buena parte del barrio”.
Solo el 15% de las redes vecinales cuenta con alimentos procedentes de las respectivas juntas de distrito. El resto son donaciones económicas y alimentarias de particulares. ¿Y los dineros públicos? Recientemente, el Gobierno central ha permitido a los Ayuntamientos utilizar con fines sociales una parte del superávit que, conforme a la absurda ley Montoro, se debe reservar para pagar por adelantado la deuda. A Almeida le han consentido gastar un 20% del remanente, es decir, 71 millones. Pero a fecha de hoy solo ha destinado 17 a ayudas sociales.
“Dinero hay”, concluye Pilar Garrido. “Y no solo el que ha liberado el Gobierno. Lo que no hay es voluntad política. En Madrid se han cerrado los comedores escolares, se han suspendido las fiestas de distrito, las actividades culturales, los talleres para las personas mayores. Y con todo ese dinero, que es mucho y ya estaba, además, presupuestado, ¿qué va a hacer el Ayuntamiento?”
Sea como sea, ni las redes de vecinos, tan criticadas por Almeida y Villacís la pasada legislatura, ni las despensas solidarias pueden suplir a los servicios sociales por, al menos, dos motivos: 1) porque no es su función subvenir las necesidades socioeconómicas de los ciudadanos con pocos recursos; y 2) porque, haciéndolo, impiden, si bien de forma involuntaria, la creación de nuevos puestos de trabajo.
Pero Almeida va a lo suyo. Quizá por eso el ABC le ha abierto un expediente de canonización en sus editoriales por el manejo de la crisis del coronavirus, ejemplar según el diario monárquico. Olvidan que Almeida confunde la justicia social con el buenrollismo. De ahí que, aparte de subirse la mascarilla hasta las pestañas, lo que hace muy bien es salir en las fotos.
En efecto, cuando el aprendiz de Cartier-Bresson a sueldo del Consistorio no lo sorprende en el instante decisivo de entregar a la cámara un paquete de comida, es un fotógrafo del ABC el que finge coincidir con el alcalde frente al restaurante Carbón Negro, cuyo dueño es el hijo de Aznar, porque interesa menos el documentalismo independiente que el proselitismo gráfico, y porque, sobre todas las cosas, hay que tener contento al exbigote del patrón. Y aprovechar el virus para privatizar la solidaridad, por supuesto. Que ya es coincidencia, hombre, que fuese el restaurante de Alonso Aznar uno de los elegidos para elaborar los menús destinados a los médicos del Ifema y a los pobres de Tetuán.
La pobreza es fácil de suprimir para el capitalismo. Le basta con tirar de la cadena y ventilar un poco después, pienso mientras subo la calle de Jerónima Llorente, en el barrio de Bellas Vistas, que no es el mío pero que conozco bien. Aquí aún resisten quioscos de prensa y tiendas tradicionales, y mujeres que no se agarran el bolso cuando les preguntas la hora, y bares donde las gafas románicas del jubilado leen el periódico mientras el albañil se psicoanaliza a sí mismo delante de un coñac y pasean por la calle las caribeñas de miamol color café. Un barrio que ahora, a las siete de la mañana y domingo, solo es un silencio en el que gotea el agua de una cañería. Otra más de las veintiocho formas de definir la pobreza.