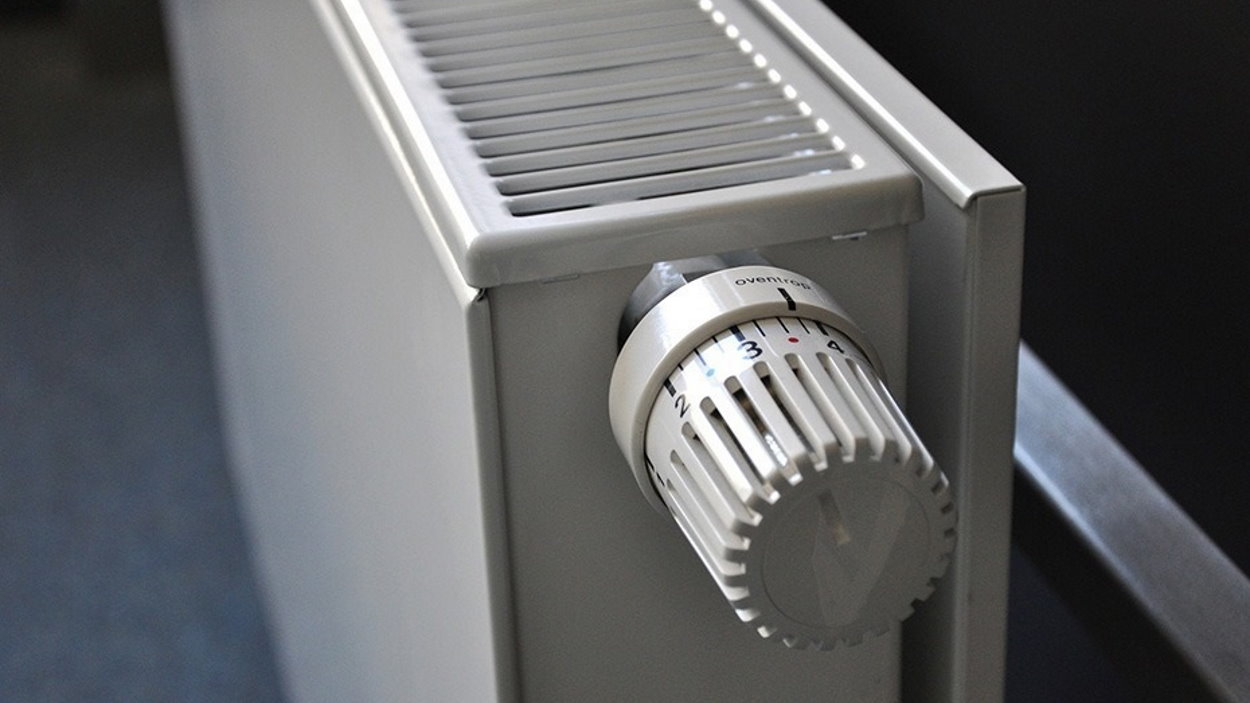La política catalana superó a primeros de 2021 su etapa más surrealista, la presidida por Quim Torra, que, a su vez, había sucedido al período más depresivo de Catalunya desde los tiempos de la dictadura, cuando Carles Puigdemont abrió la caja de Pandora y descubrió que dentro sólo había el artículo 155 de la Constitución. Las elecciones de febrero, celebradas inevitablemente en plena pandemia tras la inhabilitación de Torra, permitieron la investidura de Pere Aragonés, un joven profesional de la política que prometió gobernar para todos los catalanes pero priorizando el proyecto de la mitad de los mismos. Toda una proclama para seguir otro año con la Generalitat instalada en Babia, pero menos.
Las declaraciones públicas ruidosas para mantener vivo el ánimo de los independentistas, la crisis permanente del gobierno de ERC y Junts, la tensión provocada por Laura Borràs desde la presidencia del Parlament y la gestualidad legitimista procedente de Waterloo en detrimento de las instituciones nacionales no han sido suficientes, sin embargo, para frustrar el lento resurgir de una cierta normalidad. Los indicadores económicos solo podían mejorar y lo han hecho, más o menos en los porcentajes alcanzados por el conjunto de España, y aunque la remontada de la variante ómicron del covid-19 ha desmantelado a última hora las buenas previsiones, el horizonte de la recuperación económica y la expectativa de la mejora de las relaciones institucionales de la Generalitat y la Administración Central han sobrevivido a los muchos obstáculos levantados a conciencia por la política.
El perfil moderado de Pere Aragonés exaspera a sus socios de Junts y la CUP, muy entregados a la tarea de debilitarlo permanentemente, presentándolo como un presidente sin autoridad desde el minuto uno del debate de investidura. Y lo consiguieron, forzándole a someterse a una cuestión de confianza a medio mandato a cambio de no impedirle la participación en la mesa de negociación celebrada a bombo y platillo por el gobierno de Pedro Sánchez. No se lo impidieron, pero han torpedeado el diálogo permanentemente.
Primero, proponiendo a Jordi Sánchez, uno de los condenado por el Tribunal Supremo, y a otros dirigentes de Junts que no forman parte del gobierno catalán como integrantes de la delegación catalana, obligando a Aragonés a vetarlos por la negativa de los socialistas ha aceptarlos. Después, acusando a Aragonés de haber inaugurado una negociación de carácter autonomista, aprovechando las continuas negativas del presidente Sánchez a considerar como temas de discusión los dos mantras del presidente de la Generalitat para proseguir con el diálogo: la amnistía y el ejercicio del derecho de autodeterminación.
En el caso de los presupuestos (muy expansivos gracias a los fondos europeos pactados con Moncloa), los diputados de la CUP abandonaron la mayoría independentista, mientras que Junts se limitó a dejar a Aragonés en manos de los Comunes, quienes aceptaron gustosamente el reto a cambio de obtener de ERC una retractación de su líder en Barcelona, Ernest Maragall, que se había opuesto a las cuentas presentadas por Ada Colau.
Los Comunes son para ERC lo que ERC es para el PSOE, un salvavidas parlamentario, papel que les ofrece un protagonismo que no obtendrían de no ser los republicanos tan curiosos en sus pactos: sostén de los socialistas en Madrid y promotores de una declaración para mantener fuera de juego en Cataluña a dichos socialistas.
El atisbo de normalidad alcanzado durante este año ha sido posible tanto por el papel conciliador de Salvador Illa, el líder de la oposición que ha rebajado papablemente la tensión en el Parlament respecto de los tiempos en que Ciudadanos era el primer partido de la cámara, como por la pérdida de protagonismo de los condenados por el Tribunal Supremo desde el momento de haber sido indultados. Illa y Aragonés son poco dados a la agresividad parlamentaria y según cuentan algunos connaisseurs mantienen una cierta correspondencia telefónica, aunque, de momento, los dos mantienen las espadas en alto para evitar que sus flancos, sean Junts o la derecha españolista, les recuperen terreno.
La presidenta del Parlament, Laura Borràs, y el presidente del Consell per la República, Carles Puigdemont, están ahí para intentar que las cosas no cambien demasiado o al menos se ralentice la salida de Babia. El ex presidente de la Generalitat se ha concedido una cámara de representantes particular con boletín oficial incluido para proyectar mejor su condición de guardián de la república no proclamada.
Los dos dirigentes de Junts (mucho más activos que el secretario general del partido, Jordi Sánchez) no cejan en mantener viva la opción de la unilateralidad y no dejan pasar oportunidad de llamar a la desobediencia. El último ejemplo, frente a la sentencia del 25% de horas electivas en castellano, la presidente del Parlament sugirió al departamento de Educación que liderara la resistencia a su aplicación, provocando un evidente conflicto de responsabilidades con el titular de las competencias.
Borràs se está consolidando como una política desacomplejada muy amiga de los entuertos de diferente calado, como el protagonizado estos días a cuenta de una felicitación navideña emitida por una fundación norteamericana que ella dejó entrever como procedente de la Casa Blanca, seguramente para alentar la idea de que “el mundo nos mira” (a los independentistas). Ella misma está llamada a ser la protagonista del mayor peligro institucional de esta legislatura a poco que el TSJC aligere los trámites del caso por presunta prevaricación y malversación que sigue por unos contratos de su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes.
El retorno pleno a la normalidad queda algo lejos todavía porque tal normalidad es entendida por muchos independentistas como el entierro definitivo del Procés. O sea, la aceptación de la derrota. Por eso, ahí quedan la negativa a ampliar el aeropuerto si antes no se traspasaba su titularidad a la Generalitat; el cese inexplicado de Josep Lluís Trapero, el mayor de los Mossos que se convirtió de facto en testigo de cargo contra los dirigentes del Procés y fue absuelto posteriormente por la Audiencia Nacional; el juego del escondite de las autoridades de la Generalitat con el Rey Felipe VI (no lo saludan protocolariamente pero cenan amigablemente); el resurgir del conflicto lingüístico por la matización de la inmersión escolar en catalán; la luz de gas a las relaciones autonómicas con la Administración Central (a las conferencias sectoriales van pero a las conferencias de presidentes, no) y la confusión sobre las posibilidades reales de la Mesa de Negociación.