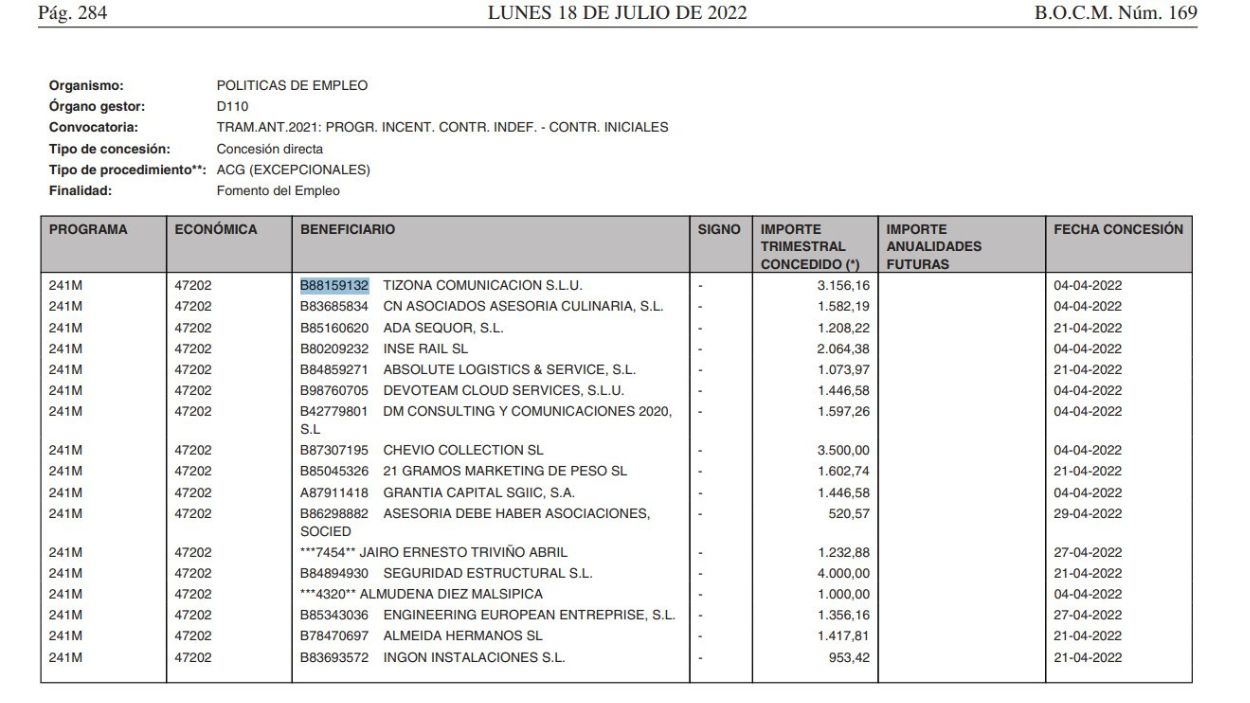Como me permití anunciar, hablaré un poco de lo importante, que en nuestro caso no es quien gobierne a los jueces, sino la tarea de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, esto es, del Poder judicial mismo, objeto de tantos deseos y sometido a tantas tentaciones, entre ellas las de la política.
Cuando hablamos de estas tentaciones no nos estamos refiriendo, por supuesto, a la utilización del poder jurisdiccional con el único fin de influir o determinar la vida política: nos encontraríamos entonces ante el juez prevaricador o el juez revolucionario. Esta actitud del juez puede tener una fácil corrección penal o disciplinaria, si hubiera voluntad política de establecerla y aplicarla. Pero esta forma de actuar por muy aparatosa que sea, o precisamente por serlo, es menos insidiosa que la interpretación de las normas, utilizando técnicas aparentemente legítimas, para obtener un resultado distinto o no contemplado por la voluntad del Legislador.
Cierto es que hay una delgada línea de confín entre este modo de proceder y el del que es propio del juez prevaricador o del juez revolucionario, y que pueden surgir muchas dudas si, en un caso concreto, estamos ante uno o ante otro, pero la diferencia existe. Por decirlo con un término ya acuñado, una cosa es el activismo judicial, que aspira a implantar por la vía jurisdiccional una interpretación de la obra del legislador distinta, cuando no contraria, a las razones políticas que la inspiran, y otra bien diferente, la conversión del juez en un actor directo de la vida política, o en un funcionario que abusa de su posición. Esta conversión no hace del juez un activista, lo hace un revolucionario o un delincuente, y es un problema menor desde un punto de vista estructural, puesto que se dispone de medios, se utilicen o no, para corregir la subversión o el delito. Es mucho mayor problema el activismo judicial, disimulado de interpretación, cuando conduzca a la negación de la voluntad del legislador; y digo disimulado porque no existe ninguna interpretación legítima que pueda desconocer las razones de la mayoría parlamentaria que produjo la ley, salvo que se considere que no puede encontrar acomodo constitucional. Cuando la Constitución indica que los jueces actúan sometidos únicamente al imperio de la Ley, está precisa y principalmente indicando que no pueden sustituir las razones políticas de esta. O, dicho de otra manera, no pueden escoger ninguna interpretación de la ley, aunque pudiera parecer plausible con su letra, que no obsequie la voluntad del legislador, que es la de la mayoría. La sumisión a la ley no es solo garantía de la independencia, imparcialidad u objetividad del juez, sino garantía del principio democrático expresado en el Parlamento, único Poder del Estado del que se puede predicar la supremacía. No obsequiar esta supremacía es vulnerar el principio de separación de poderes, lo que se tiende a ocultar en el fragor del combate que busca, a través del dominio del Poder judicial, hacer irrelevantes o poco efectivos los cambios de mayoría parlamentaria.
Otro remedio esencial para evitar los excesos del activismo judicial es que por parte de los jueces se tenga rigurosa observancia de que el papel de la jurisdicción ordinaria que a ellos esta conferido en exclusiva, no ha de confundirse con el adjudicado a la jurisdicción constitucional. Dicho de otra forma, el diálogo del juez ordinario es principalmente con la ley, y el del juez constitucional con la Norma fundamental.
Ese complejo mundo tiene precisas reglas para uno y otro juez, que no les consienten subrogarse a uno en el papel del otro, y a ninguno de los dos en el papel del Legislador. En efecto, tanto los jueces ordinarios como los constitucionales deben partir siempre de la presunción de legitimidad del mandato del legislador y no pretender que la interpretación de la Constitución les permite apartarse de ese mandato. Cosa distinta es que, si la voluntad del legislador arroja alguna incertidumbre, deba resolverse en el sentido más próximo a los principios y a los valores constitucionales, pero nunca sustituyendo aquella voluntad. Ante una supuesta inconstitucionalidad, es una exigencia ineludible la depuración de que todas y cada una de las posibles interpretaciones de la ley son incompatibles con la Norma fundamental.
Ahora que se habla tanto de separación de poderes, convendría no invocar el nombre de Montesquieu en vano, y olvidar que su preocupación era que el “terrible poder de juzgar “aniquilara a los otros Poderes, al contrario de lo que afirma la ideología conservadora. Esta prédica es una operación de contaminación ideológica de primera magnitud, a la que muchos se han sumado con escaso rigor, en estos días incluso con bastante desvergüenza.
El lector me permitirá terminar con una cita: “El cándido ciudadano tiene que preguntarse que si la política del gobierno acerca de cuestiones vitales que nos afectan a todos ha de ser irrevocablemente fijada por las decisiones de la Corte Suprema, el pueblo no habrá dejado de gobernarse a sí mismo, al haber puesto en la práctica su gobierno en las manos de ese eminente Tribunal”. El autor, un tres de marzo de 1861, fue Abraham Lincoln.
Ángel López es militante del PSOE y Profesor Emérito de Derecho Civil, y fue redactor del Estatuto de Andalucía y Presidente de su Parlamento