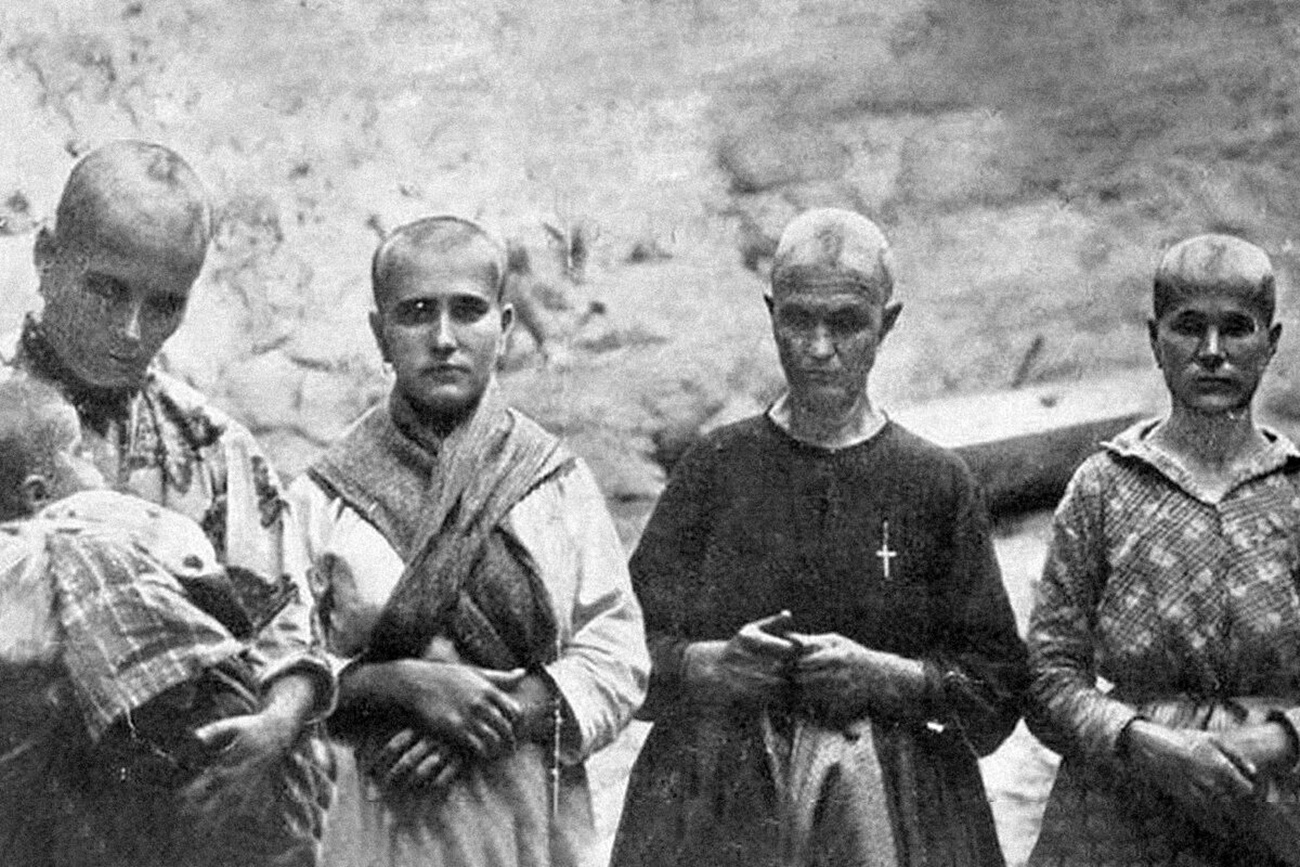En la obra de teatro La Tempestad, de Shakespeare, aparece una frase icónica repleta de simbolismo y de significado: “El infierno está vacío. Todos los demonios están aquí”. No hace falta devanarse mucho los sesos ni acudir a la imaginación para interpretar como absolutamente cierta y veraz, aunque sea metafórica, esta idea shakespeariana. En la actualidad política, española y mundial, es obvio que muchos demonios andan sueltos, como también lo es, si abrimos bien los ojos, en nuestras vidas cotidianas. Y no en un sentido simbólico ni subjetivo, sino literal. Es mejor saberlo, y aprender a identificarlo. Porque sólo lo que se conoce bien se puede combatir.
Con la palabra “demonio”, el autor inglés, se refería en registro literario a lo que en registro psicológico se nombra como psicopatía o maldad extrema; que se puede definir de manera muy resumida, aunque el asunto es complejo, como la ausencia total de empatía, de conciencia, y también de emociones que no tengan relación con uno mismo. Con todo lo que eso puede significar, desde pequeñas maldades a grandes desastres contra la humanidad entera; por ejemplo el actual genocidio en Gaza es una muestra perfecta de la maldad profunda a la que puede llegar el ser humano.
En el polo radicalmente opuesto a esos demonios, psicópatas, sádicos que carecen de empatía de los que hablan la literatura, la antropología o la psicología, en el extremo más opuesto a la maldad, sobresale con una luz inmensa una mujer inglesa que tuvo siempre muy claro que su misión en la vida era ayudar a los seres vivos más inocentes y desvalidos de todos, los animales. Es la maravillosa Jean Goodall, quien siempre me ha inspirado una inmensa admiración. ¿Qué decir sobre ella, cuando cualquier palabra es insuficiente para definirla? Quizás que es una de las más grandes representantes del triunfo de la empatía, de la bondad, de la compasión, de la sensibilidad en toda la historia humana.
Siendo muy joven llegó a África con la seguridad de quien busca lo que ya es una certeza. Ella ya sabía desde que era una niña que los animales no son inferiores, son naturaleza, como nosotros. Ella sabía que es incierto ese antropocentrismo que se enseña en las escuelas; sabía que los animales de otras especies sienten, tienen conciencia, y tienen alma. Que ellos tienen miedos, se apenan, aman, tienen una vida que vivir, como nosotros, los humanos. Que ninguna especie animal es superior ni inferior, simplemente manifestaciones diferentes de la naturaleza, de la vida. Y necesitó palparlo, sentirlo, vivirlo directamente con los primates, para gritarlo al mundo.
Fue ella quien mostró por primera vez, simplemente porque se sentó con humildad y paciencia para observarlos, que los chimpancés fabrican herramientas, que pueden reír y llorar, que se enfadan o son capaces de mostrar una ternura infinita, que son muy sociables, que gestionan muy bien la resolución de conflictos, que son, en esencia, muy parecidos o lo mismo que somos nosotros. Sus investigaciones rompieron muchos moldes en muchos ámbitos científicos, y acabó con muchos prejuicios heredados de la ignorancia y de la nefasta dogmática cristiana, que impone la falsa idea de que los animales son inferiores a los humanos, y que carecen de conciencia, de moral y de derechos.
Sus investigaciones contribuyeron, junto a la de otros muchos investigadores y neurocientíficos, a la celebración de la llamada Declaración de Cambridge de la conciencia animal (2012), en la que se expresa literalmente que “el peso de la evidencia científica indica que los humanos no somos los únicos en poseer la base neurológica que da lugar a la consciencia. Los animales no humanos, incluyendo a los mamíferos, las aves, y multitud de otras especies, también poseen estos estratos neurológicos”
El legado de Jane Goodall es inmenso y no se limita al terreno de la biología y de la ciencia. Se paseaba tanto por la selva como por las tribunas mediáticas difundiendo el mensaje de respeto a todo ser que respira, a la naturaleza, a la vida que corre por las venas de todo ser vivo. Alzó su voz a lo largo de toda su vida contra la destrucción de los bosques, contra el sufrimiento que los humanos generamos en los animales, contra esa terrible indiferencia que permite que sigamos torturando y asesinando incesantemente, con una vergonzosa crueldad, a millones de seres vivos sintientes e inocentes.
Nos enseño que el deber del ser humano no consiste en dominar y abusar de los recursos naturales, sino respetarlos y convivir en armonía con ellos. Ella representa mejor que nadie el triunfo y la fuerza de la sensibilidad, y la inteligencia y la apertura de mente que es necesario tener para ser capaz de sentir y de pensar trascendiendo y superando tanto prejuicio heredado. Y mostró mejor que nadie que la ternura no es debilidad, sino fortaleza, y grandeza. Además, y sobre todo, el mensaje de la eterna Jane Goodall era espiritual. Porque para ella, como para mucha gente, la espiritualidad tiene que ver con la empatía, con la naturaleza y con el amor a todos los seres vivos. Ya lo había dicho hace décadas Gandhi cuando hizo la mejor descripción que puede haber de la espiritualidad: “Llamo espiritual al que entiende el sufrimiento de los otros”. Esa es la verdadera espiritualidad; justo la que necesitamos en este mundo actual tan psicopático.
Coral Bravo es Doctora en Filología