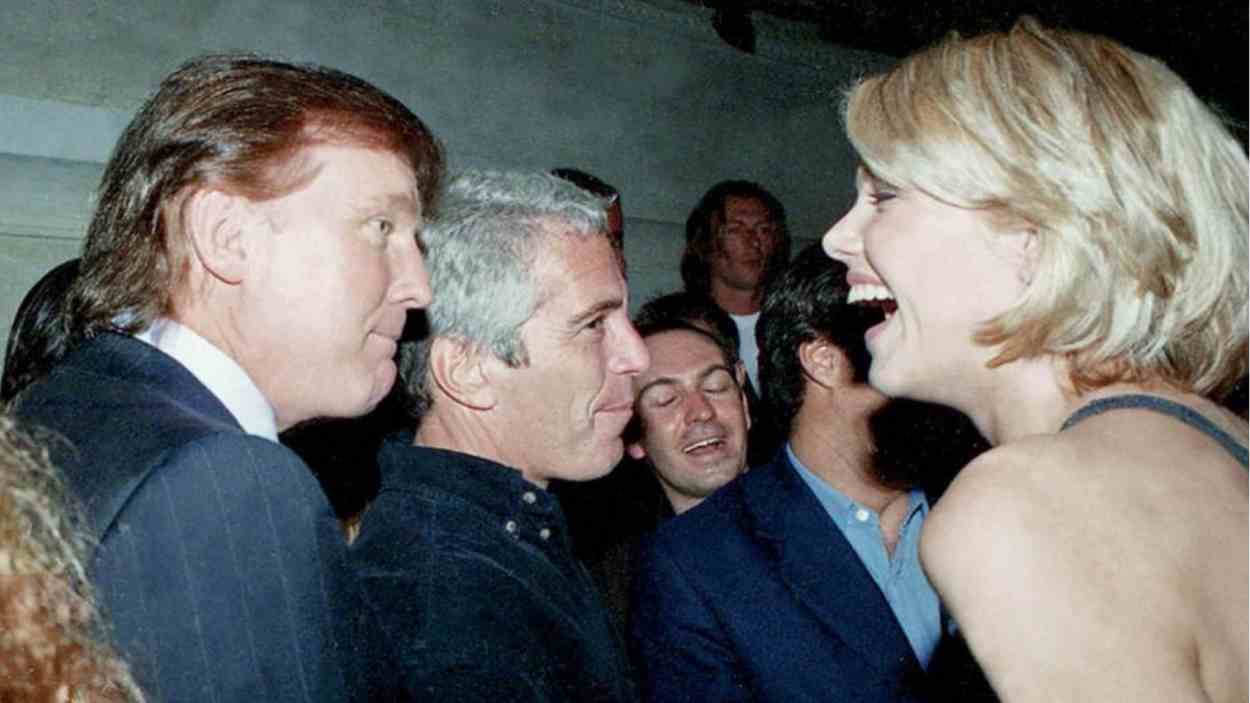La singularidad de la Constitución como norma es su proximidad al momento político de las grandes decisiones de una sociedad. Plasma jurídicamente -en nuestra tradición europea continental- en una norma escrita, en relación de supremacía con todas las demás, y la llamamos Constitución en sentido formal. Las fuerzas que la hacen operativa, viva y aceptada, se suelen apellidar Constitución en sentido material, y han de ser tan potentes que supongan una articulación estable de las estructuras del Estado y de la configuración de los derechos y deberes de los ciudadanos. Se debe subrayar que hay necesidad de una coincidencia mayoritaria sostenida en el tiempo entre Constitución material y Constitución formal. Si no existe estamos ante una crisis constitucional, que no puede ser acallada por las dificultades de reforma de la segunda. Éstas no pueden ser consideradas como un principio a sostener, cuando se convierten en una camisa de fuerza, que favorece la eternización y agravación de los problemas de convivencia.
Íntimamente relacionada con lo anterior está la peculiar tipología de las normas constitucionales. Se admite que muchas de ellas tienen un carácter genérico e ideal, formuladas como principios, pues han de permitir la actuación de programas políticos alternativos, o de decisiones no arbitrarias de Autoridades. A pesar de la permanente ceremonia de la confusión sobre la cuestion, el Poder más limitado es el judicial, solo sometido a la ley, pero ello significa sumisión a la supremacía del Parlamento, y ausencia de potestad para decisiones generales.
El más pleno de los Poderes del Estado es el Poder Legislativo, porque es el único de legitimación democrática directa. Justamente por ello, la interpretación de la Constitución tiene características propias, al partir de la premisa que cualquier duda constitucional debe resolverse desde el juicio de relevancia constitucional, que implica que si una ley es susceptible de una interpretación positiva de encaje en la Constitución no debe prevalecer una interpretación contraria, aunque fuera plausible. Si no se procediera así, el Tribunal Constitucional o cualquiera otro que no se ajustara a esta regla, vulneraría el principio de separación de poderes.
Sobre esta base, la cuestión de la amnistía se ha de insertar exclusivamente en la consideración de los límites del Poder legislativo. Sólo desde esta perspectiva se debe abordar el problema técnico jurídico de la amnistía.
El significado del silencio de la Constitución sobre la amnistía como potestad de las Cortes Generales -propuesta en el debate constitucional, y finalmente no admitida-, debe entenderse en el sentido de que no indica, per se, prohibición para que el Legislador actúe. Si los silencios de la Constitución siempre fueran prohibiciones convertiríamos a la Norma Suprema en un mandato jurídico que cerraría toda solución a cualquier problema que ella no hubiere autorizado expresamente. Si el silencio constitucional indica prohibición, en algún caso, habrá que averiguarlo utilizando otros parámetros, pero la regla general es que no existe tal prohibición, porque nuestro ordenamiento no impone ningún contenido material a la ley, sino solo su regularidad formal. No obsta a esta que sea una ley de las llamadas singulares, por la circunscripción de sus destinatarios y por la concreción de su supuesto de hecho.
Es doctrina del Tribunal Constitucional, generalmente aceptada, la validez de tales leyes, siempre que respeten la prohibición constitucional de la arbitrariedad del legislador (art. 9.3 CE), y el principio de igualdad (art. 14 CE). Cumplir estas exigencias es factible, desde el momento en que se tenga claro que su colectivo de destinatarios es perfectamente identificable y diferenciado, que el trato diferencial ni les quita garantías ni perjudica a terceros, y que se beneficia de una medida que encuentra su plena justificación en ser la premisa de la solución de una grave crisis constitucional.
La Ley de amnistía es constitucionalmente viable y políticamente imprescindible. Solo se puede ir contra ella devaluando la Constitución y el Poder legislativo y negando la existencia del conflicto. El bárbaro griterío de la derecha española, sin ofrecer otra alternativa que no sea la permanencia del statu quo actual, bajo la presencia amenazante de los Poderes centrales, en una suerte de libertad vigilada del País Vasco y Cataluña, está condenado por la razón jurídica y política y lo estará, habrá de verse pronto, por la Historia.