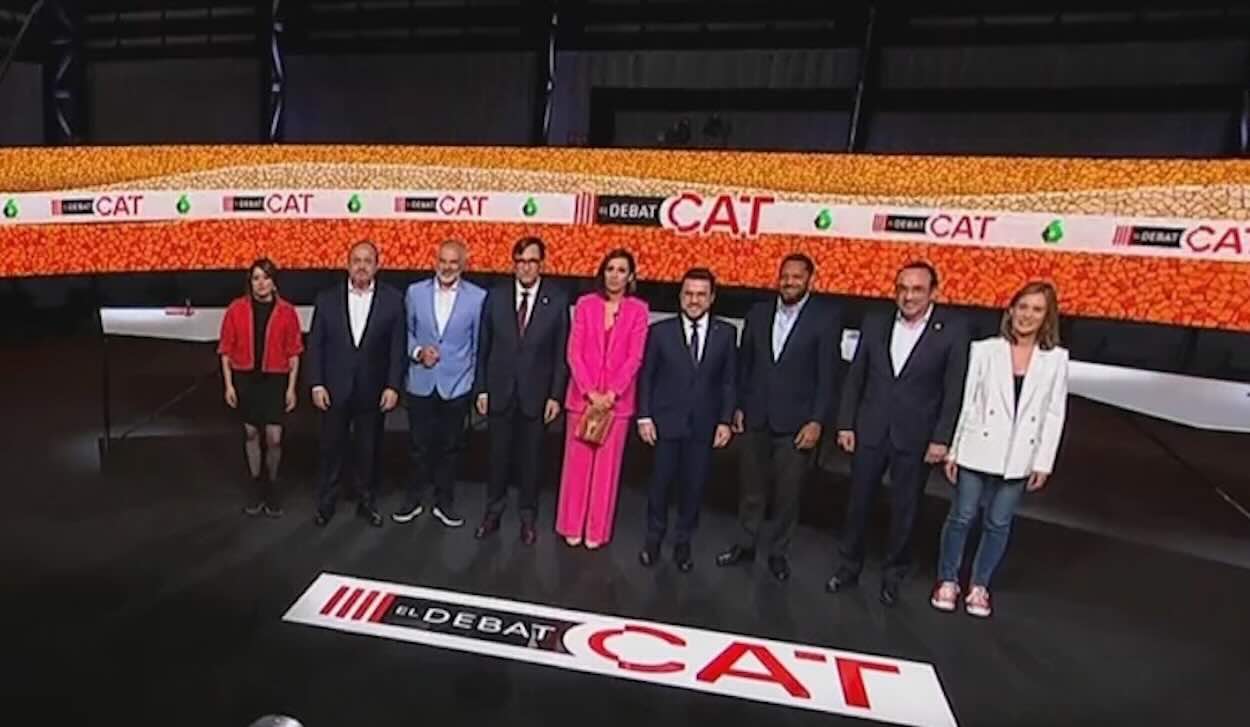El mundo no lo hizo Dios. El mundo lo hicieron los poetas. Y era domingo y lluvia cuando se nos marchó uno de los más grandes. Yo estaba en el Idealista, entristeciéndome delante de las fotos de una casa palaciega que venden en Pastrana, cuando me lo comunicó mi mujer. Había muerto Caballero Bonald.
Como las personas, muy pocos edificios tienen biografía. Tendrán años, pero no biografía. Aquel viejo caserón de Pastrana, sin embargo, la tenía. Había venido al mundo a finales del siglo XIX y, salvo la fachada, había que reformarlo por completo. Una parte de la vivienda desembocaba en la plaza de la Hora, en cuyo centro se yergue la picota de odio y granito contra el cielo, de un azul cascarrabias en las fotografías. La misma plaza adusta y cuadrangular que miraba, desde las rejas de su habitación convertida en cárcel, la princesa de Éboli, aquella mujer hermosísima, confinada y tuerta, entre una modelo vestida de portada de Vanity Fair del Renacimiento y una Simone de Beauvoir prematura.
El caserón tenía biografía, ya digo, e inspiraba esa piedad que despiertan ciertos ancianos a los que los años les han ido consumiendo el cuerpo, pero les han dejado la sonrisa. En una habitación, había una mecedora con alzhéimer. Y en otra, flores dentro de un búcaro. Y mucho polvo sobre el alma de roble de los muebles. Y humedades en los tabiques. Y un fanal en el que vivía el recuerdo de una polilla. Y persianas viejas por las que se filtraba un sol de Photoshop.
Por lo demás, los suelos eran los originales. Suelos partisanos y testosterónicos. Los formaban baldosas hidráulicas en el salón y de barro cocido en las habitaciones, baldosas que, belleza aparte, resistirían durante siglos y sin inmutarse una granizada de zapateados flamencos, esa histeria de tacones que tanto gustaba a Caballero Bonald.
La casa, en fin, seguía siendo muy hermosa en su decadencia. Tanto, que, de disponer de medio millón para reformarla, uno habría marcado el teléfono de la inmobiliaria sin dudarlo. Porque hoy no ves casas así. Hoy todo es utilitarismo. A la belleza, si existe aún en alguna parte, se la deporta como a los inmigrantes ilegales.
Por eso conmueve y admira tanto este viejo caserón de Pastrana. Con sus veintiocho fotos a cuestas, con su biografía de balcones y abandono, esta es una casa que está pidiendo a gritos que alguien le explique qué hace ella allí, en la segunda página del Idealista, por qué sus propietarios no la visitan ya, por qué la están dejando morir de silencios.
De algún modo, Caballero Bonald es como este caserón de Pastrana. Un edificio de verdad en medio de tantas viviendas de mentira. “La literatura que no se apoya en una prosa rica y cuidada no me interesa”, dijo el escritor gaditano. A mí tampoco. E incluyo en este desinterés muchas columnas periodísticas actuales, que me parecen —no me flageléis demasiado— construcciones de pladur y tedio. Porque una columna es una noticia redimida por la literatura. Y Caballero Bonald lograba ese milagro. De hecho, en los artículos que publicaba en El País había más inspiración idiomática que en todos los volúmenes que se aborregan en la mesa de novedades de la Fnac. Hoy, apenas Vicent, Millás y algún otro escriben a contracorriente de las modas y siguen metiendo literatura de contrabando en los diarios.
Como ocurre en el caserón de Pastrana, el estilo de Caballero Bonald no era adorno. Caballero Bonald no escribía bonito. Escribía rebelde. Su gusto por el hallazgo verbal, hasta el punto de írsele la salud en la búsqueda de un adjetivo insólito que atornillar a un sustantivo, o el hecho de pudrírsele el humor por haber repetido en un poema dos veces la misma palabra, revelan una oposición ética al conformismo imperante, a la mediocridad y a la cutrez imperantes. Algunos lo ridiculizaron cuando presumió de que él no sabía escribir mal. Y no mintió. Es más fácil encontrar una aguja en un pajar que una página mal escrita —o meramente redactada, lo cual es casi lo mismo— en la obra del autor jerezano.
Caballero Bonald fue un poeta y novelista más reconocido que conocido. A veces, yo coincidía con él en el kiosco de la familia Burgueño al ir por el periódico o lo veía con su mujer y una barra de pan por Francos Rodríguez o paseando su gorra aristotélica y solitaria entre los pinos de la Dehesa de la Villa. La gente se cruzaba con él sin saber que acababa de pasar al lado de un premio Cervantes.
Dicen que murió el domingo, que dejó la literatura y mi barrio. Yo creo que no es verdad. Lo sé porque nada queda, excepto lo que ha sido.