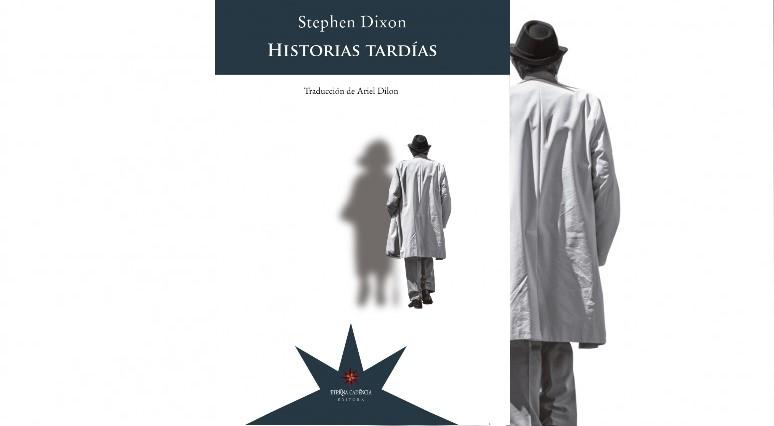La desaparición de quien más amabas puede sentirse como la onda expansiva de una explosión que no cesa. En el primer relato que conforma Historias tardías (Eterna cadencia), de Stephen Dixon, se narra a la inversa una vida compartida, desde el momento de la muerte de la mujer que ama el escritor protagonista, Philip Eidel, hasta ese instante, de epifanía y alumbramiento, en que se dijo, va a ser mi esposa. En página y media se condensa una vida, y a la vez se rebobina como si se deseara retornar a ese punto de inicio. La vida es una narración, pero la dirección del curso inexorable de la vida no es la los sueños o los recuerdos. Estos forcejean en el territorio de la imaginación con ese cuadrilátero de lo real. El conjunto de los relatos puede constituir la diversidad de añicos que conforman la onda expansiva de la explosión, quizá en reverso (o quizá, también, esa es la naturaleza de la paradoja). Son fragmentos que recomponen, que anhelan la recomposición en la fractura. Evocaciones, narrativas alternativas, como si se variaran los ángulos, incluso con otros nombres. Interrogantes sobre qué se hizo o se dijo en un momento crucial. Por ejemplo, en aquella primera ocasión en que hicieron el amor.
¿La luz encendida o apagada? No se acuerda. Pero le parece que es así como sucedió todo lo demás. Tercera cita, comida del Medio Oriente, coñac, besarse, ella mirando por un par de segundos su erección con una expresión indiscernible, cepillado de dientes, lavado, etcétera. Tal vez le vengan más elementos en alguna otra ocasión. Pero ha pensado en eso unas cuantas veces a lo largo de los años. Lo proyectó en su mente. Habló de eso con ella. “¿Estabas acostada del lado derecho de la cama?¿Estábamos sentados en el lado izquierdo?¿Hicimos el amor con las luces encendidas o apagadas?¿Qué plato principal pedimos de cenar aquella noche? Y era un restaurante de Medio Oriente ¿verdad?”. “Verdad”, dijo ella, “pero de lo demás no me acuerdo.”
La dificultad de la precisa memoria con respecto al pasado. Las dificultades para recordar el más trivial detalle por el deterioro de la edad. La pérdida, la muerte y la edad. La memoria y el ímpetu del deseo de vivir aún palpitando en el cuerpo que ya ronda los ochenta años. Hay relatos que giran sobre la posibilidad de relaciones con mujeres de treinta o cuarenta años menos: Los forcejeos entre sentirse incongruente y aún desear morder la vida en la piel que conecte con la juventud perdida que no se hizo deterioro. Y es a la vez evocación, añoranza, de un inicio, de aquel inicio con la mujer que amaba, cuando la ilusión se propulsaba.
En otros rostros, en otros relatos, el mismo rostro, el mismo relato. Hay algún relato que se centra en cómo perdura en la mente el recuerdo de aquella chica en la grada de la que se quedó prendado cuando disputaba un partido de béisbol. Una presencia fugaz. No la vio nunca más. Quizá por ese motivo se acercó en aquella fiesta a una mujer que le recordaba a ella, una mujer que se convirtió en la mujer con la que compartió su vida.
Lo que finalmente le impulsó a mencionarla fue una foto de su esposa de 30x22 centímetros, enmarcada, que había en el salón del departamento de sus padres. La foto fue tomada el verano previo a que ella empezara la universidad, cosa que hizo cuando tenía dieciséis años y pocos meses. En la foto tenía un aspecto muy parecido a como él recordaba que lucía aquella chica, más o menos a la misma edad.
Hay relatos en los que el protagonista despieza cómo quizá no habla con nadie a lo largo de un día, o, como mucho, son fugaces intercambios de palabras. O se despieza a sí mismo para recuperar el deseo de realizar nuevas actividades en vez de encogerse en sí mismo, en la apatía en la que le ha sumido la extirpación de la persona que amaba. Hay relatos en los que imagina que su vida finaliza. Quizá lo imagina, quizá sea el añico que lo relata. El orden varía el relato de una vida. El impulso de vida es el que propulsa estos relatos que miran de frente el dolor, la sordidez del cuidado de un ser querido convertido en ser dependiente, y poco a poco despojo, hasta que ya no es siquiera cuerpo.
Hay algún relato que se centra en cómo le reconcomió durante décadas que en aquella fiesta, veinte años atrás, no se acercara, antes que otro, a la mujer que le había atraído, porque esa mujer creó un vínculo con aquel otro hombre que duró décadas. Otros ángulos. Lo que hubiera sido su vida si hubiera sido otro. La vida que hubiera sido otra por una vacilación que duro cinco segundos de más. La vida y los imprevistos azares y cruces que pueden ser también interferencias. La vida y sus recovecos. Un él que es un yo. En ocasiones, en una misma frase.
Al día siguiente de su muerte hice que se llevaran la cama del hospital. Compró una nueva cama para esa habitación, una semana o dos más tarde, para que su hija menor pudiese volver a dormir en ese cuarto cuando lo visitara. Pero en lo que estaba pensando, antes, es en eso de que hoy no hablé con nadie en todo el día. No hablé con nadie. No hablé con nadie. Con nadie en todo el día. Ninguna oportunidad de hacerlo, como dije. Podría haberse procurado una oportunidad, supongo pero no lo hizo. No me aparté de mi camino para hablar con nadie, hoy, es lo que dice.
La narrativa de Dixon se ensortija como una secuencia musical. Una variación de frases, de palabras, que parecen flirtear con las repeticiones, como el cortejo que la vida realiza a la muerte. Es un flujo que tiene mucho de coreografía. Como si quisiera desprenderse de la autoindulgencia o la tentación reconfortante del lamento. Por eso, no deja de ofrecer reflejos en los que el propio cuestionamiento se perfila como la bofetada que se aplica a quien está perdiendo la consciencia por una sobredosis. También puede sufrirse sobredosis de pesadumbre. Las variantes de los relatos, como el gato que, en uno de ellos, entra y sale por la ventana para exasperación, en ciertos momentos, del protagonista, propulsan la vigilia de la firmeza ante los estragos de la pérdida, de la soledad consiguiente. No es sino el forcejeo para que el final siga siendo un principio, como esa ilusión que se superponía sobre el desgaste que implicaba levantarse cada noche para calmar, con la ayuda de la música, los berridos del primer hijo que tuvieron juntos. Esa música, esa ilusión. Ese en el principio que mantiene los ojos abiertos, como dientes apretados, mientras aún dura la contorsión de la pesadumbre. Ese en el principio que gesta serenidad en el vacío.