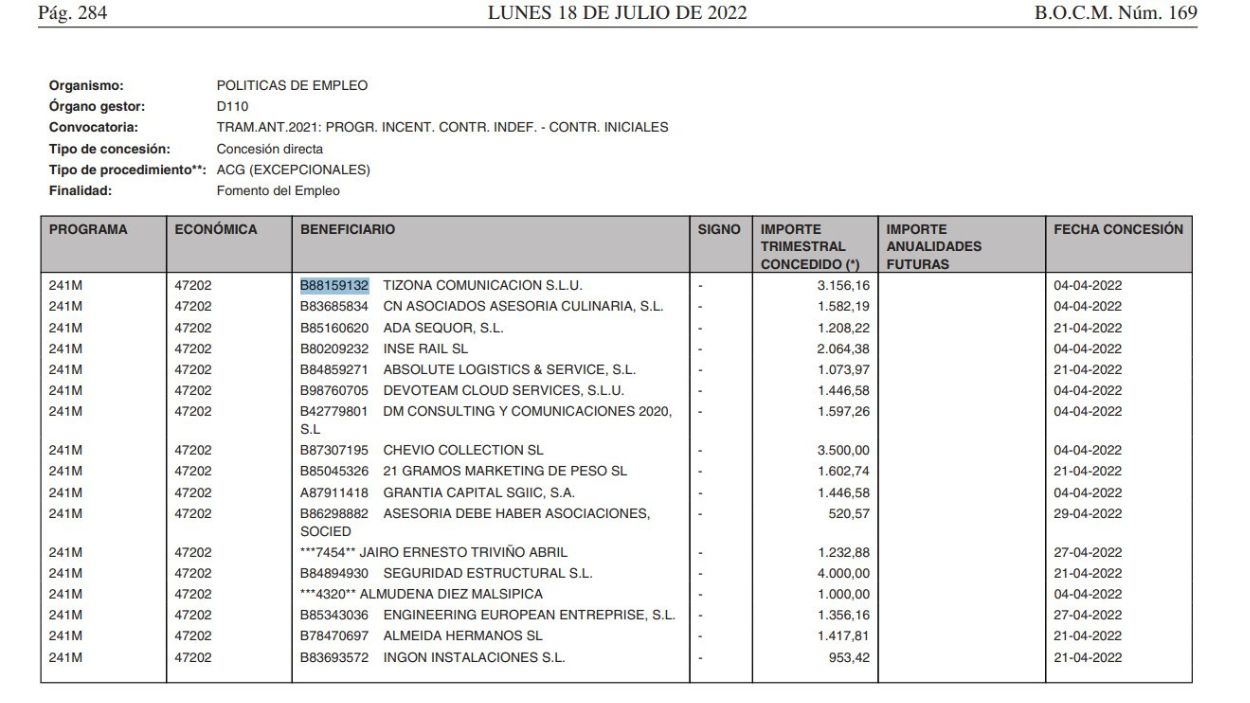A veces, la historia es un fragor; otras, el cuchicheo de la pajita de un niño que sorbe una cocacola. Es el caso de esta capilla Sixtina leve y doméstica. Aquí no se gesticula; aquí solo se consigna la vida cotidiana de miles de prisioneros. Y la tarea se hace con humildad y con un lápiz. Aquí el horizonte cabe en un metro cuadrado de pared, donde es posible dibujar otro cielo: la cabezota asada de un gorrino sobre una bandeja, un almanaque, una bailaora desnuda que riza un abanico en la mano, unos versos o un caballo que se aleja con su jinete en una grieta del muro.
Todas estas ilustraciones son un monólogo interior hacia fuera. Ráfagas del diario íntimo que miles de prisioneros republicanos dejaron en las paredes de un monasterio reconvertido en cárcel durante la guerra civil, y que la empresa propietaria actual descubrió durante las reformas para transformarlo en hotel.
En el jardín del claustro, hoy son las cabras las que mordisquean la hierba voraz que se comían los más de 5.000 presos políticos que Franco amontonó en el monasterio de Oia, en Pontevedra. Entre 1937 y 1939, las oraciones de los monjes convivieron con las chinches y el hambre de los prisioneros. Una castaña viuda en medio de un charco de agua negra que se fingía caldo era el menú que a duras penas los mantenía vivos. De ahí que, aprovechando la bajamar, los reclusos corrieran a darse un banquete de algas cuando los carceleros los llevaban a la playa para que se asearan. Muchos murieron de hambre; otros, de disentería debido a la dieta monográfica de sargazos. Los que sobrevivieron asustaban a sus familiares, porque estos tardaban semanas en reconocer al hijo o al esposo en aquella osamenta ambulante que, en las fotografías, había sido un hombre.
En aquel monasterio que mira al Atlántico, miles de represaliados aguardaban su porvenir, que se cifraba en tres posibilidades: el traslado definitivo a otra prisión, la libertad o el fusilamiento. Para sacarlos de allí, las familias de los reclusos buscaban algún valedor, algún papel, alguien cuyas palabras atestiguasen que el preso jamás fue contrario al Movimiento. Al menos una mujer lo consiguió. Presentó un certificado en la puerta del penal para que le entregaran al hijo. Y lo hicieron. El muchacho había adelgazado tanto que cabía en seis gramos: lo que pesaba el parte de defunción.
Tal vez aquel joven fue quien dibujó la bailaora desnuda, o el calendario, o la cabeza de cerdo dispuesta para el festín, aunque, bien pensado, no, seguro que no. Aquel joven no sabía dibujar, porque es el jinete que galopa y se aleja para siempre en la grieta del muro.