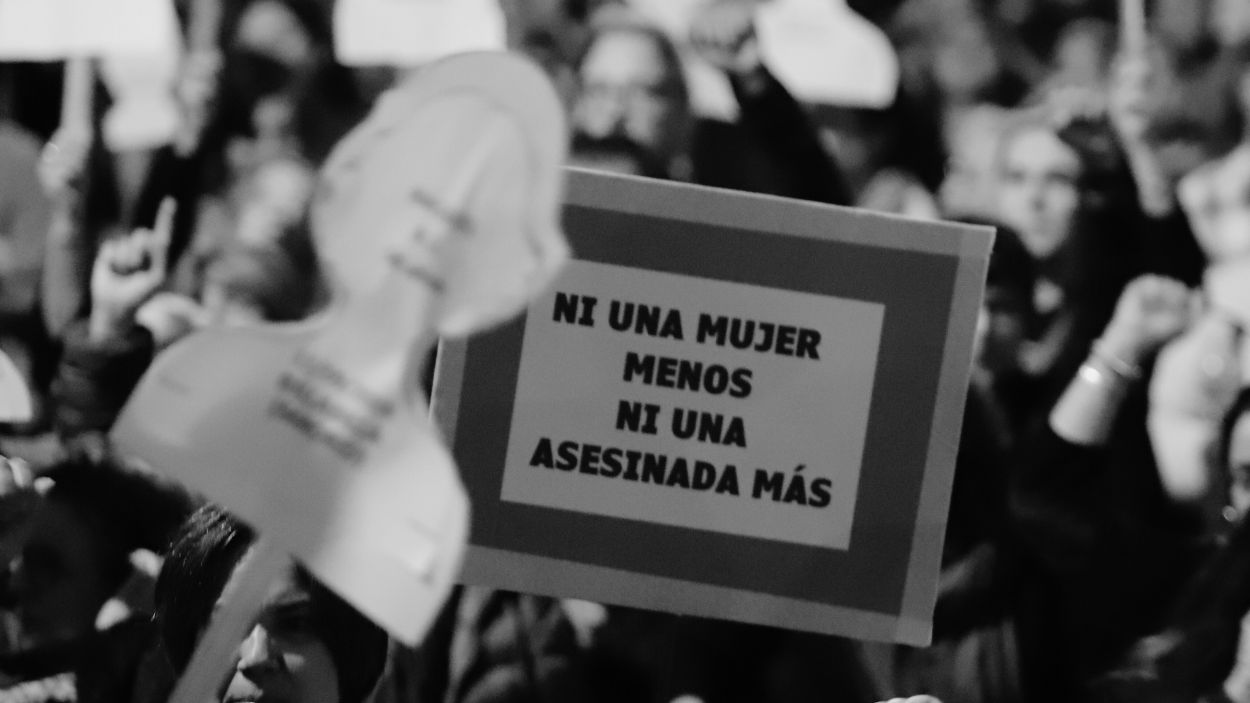Dos causas contribuyen al enflaquecimiento de los contenidos éticos y a la consiguiente desmoralización de la vida pública. Por un lado, la concepción schumpeteriana de la democracia puramente instrumental. Es la concepción de la democracia como método: “El sistema institucional para la toma de decisiones políticas en el cual, a través de una lucha competitiva por el voto popular, los individuos alcanzan el poder para decidir.” Es un concepto mercantilista de la democracia, de mercado, en la que se renuncia a lo básico de la participación ciudadana dejando el poder a quienes mejor venden su imagen. La segunda causa depende de la primera. Si la democracia es sólo un método para ganar elecciones, a nadie le toca elaborar y precisar los contenidos que deben guiarla. Este carácter instrumental de la misma política produce que la distancia entre la administración y la política sea cada vez más pequeña, con la consiguiente reducción del bagaje ideológico a manos de unos técnicos de la gestión pública. Si todo se reduce a la seducción del consumidor en un contexto de mercadeo, donde el marketing y la publicidad operan al margen de cualquier consideración moral o ideológica, es lógico que la trivialidad de lo técnico ante lo ético suponga el abandono del concepto de ciudadanía como centro del acto político. ¿Está justificada aún la distinción entre derecha e izquierda? Se preguntaba Carlo Cassola, para añadir a continuación: “Hay quien duda de ello. Es una duda puesta en circulación por la derecha. La derecha alcanzaría definitivamente la victoria el día en que todos se convencieran de que no existe tal distinción.” Es la irracionalidad tecnocrática que concibe al partido como una marca, donde la ocupación del poder anula cualquier otra premisa a pesar de que la inmunodeficiencia ideológica produzca la desmoralización de su propia sociología. El Partido no sabe vivir al margen de la ocupación de espacios de poder porque la calle, las vicisitudes de los ciudadanos, no es una cuestión técnica sino política. En el caso de la izquierda, no existen expertos ni tecnócratas que puedan acometer la necesaria renovación ideológica porque ser progresista hoy es ser capaz de pensar en los otros y en el futuro. Esos son los criterios del progreso social y humano. Pensar en los otros significa pensar en los otros que sufren, pues no crece la calidad de vida si no puede disfrutarla todo el mundo, si en lugar de ir eliminando las desigualdades las cambiamos de lugar o de signo. La izquierda, para serlo en su plenitud, debe aceptar el carácter antagónico de la sociedad: no existe neutralidad, la lucha es constructiva y es universalista porque habla en nombre de una emancipación universal: para la izquierda la única manera de ser universal es aceptando el carácter radicalmente antagónico, es decir, político de la vida social, aceptando la necesidad de tomar partido. Porque el verdadero acto político no es simplemente cualquier cosa que funcione en el contexto de las relaciones existente, como proclama el pragmatismo desnaturalizador, sino precisamente aquello que modifica el contexto que determina el funcionamiento de las cosas. Es por ello, que la política no es el arte de lo posible; la verdadera política es exactamente lo contrario: es el arte de lo imposible, como proclamaban los muros del mayo francés, porque cambia los parámetros de lo que se considera posible en el estado de cosas existente. Para el régimen de poder de las élites económicas y financieras la sanidad pública o la educación no funcionan y, por tanto, no son posibles, porque se oponen a sus intereses y a sus expectativas de ganancia, es el resultado de la consigna del padre del neoliberalismo, Milton Friedman, cuando afirmaba que había que conseguir que lo políticamente imposible fuera inevitable. La misión de la izquierda hoy es hacer que lo políticamente inevitable sea imposible.
Hoy destacamos
Recibe nuestra newsletter
Lo más destacado de El Plural, cada día en tu correo