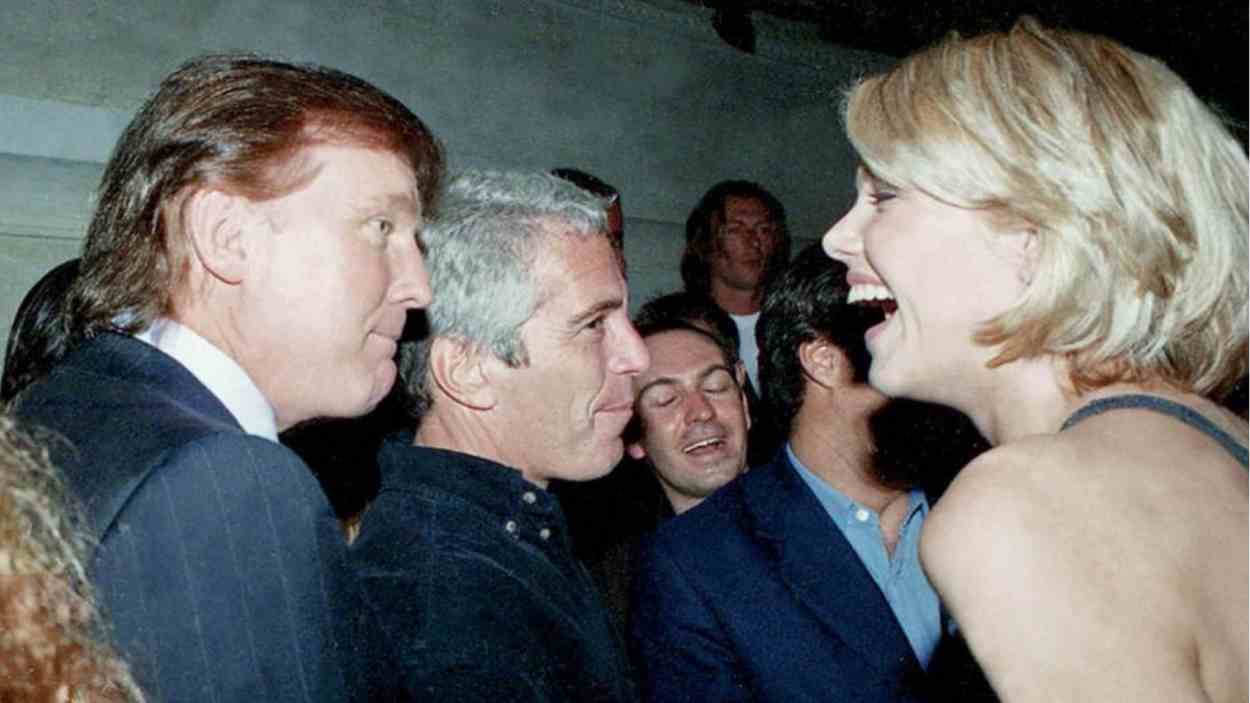No canta como los demás, no produce como los demás y ni siquiera quiere ser como los demás. Rusowsky ha logrado lo que muchos artistas persiguen durante años: una identidad única, un ejército de fans y millones de reproducciones… todo mientras asegura que no sabe lo que está haciendo. En tiempos de algoritmos y fórmulas prefabricadas, el éxito de Rusowsky es, paradójicamente, el triunfo del caos. Además, este viernes ha sacado su esperado disco: Daisy.
El chico que convirtió la confusión en estilo
Rusowsky no es fácil de encasillar. Y eso es, precisamente, parte de su magnetismo. Nacido en Madrid en 1999, Rusowsky —nombre artístico de Ruslan Mediavilla— comenzó su andadura en la música desde la producción, sin aspirar a convertirse en cantante. Su historia comienza con beats caseros y canciones colgadas en SoundCloud casi como un experimento. Pero lo que empezó como una curiosidad se convirtió en un fenómeno viral que hoy llena salas y festivales.
Su estilo sonoro es una amalgama difícil de clasificar: pop de dormitorio, electrónica minimalista, autotune como herramienta expresiva, nostalgia digital y un enfoque profundamente lo-fi. Sus canciones no duran más de dos minutos y medio, a menudo parecen bocetos musicales más que composiciones convencionales, pero eso no ha impedido que conecten con una legión de jóvenes que ven en él una voz —o un eco— de su propia sensibilidad.
Un ascenso sin guion ni estrategia
No hay detrás de él una multinacional empujando sus temas ni un plan de márketing al uso. En cambio, hay intuición, estética y una forma de entender la música —y el éxito— que bebe del internet más libre y menos calculado. Temas como So so, Valentina, Dolores o LIMBO se viralizaron sin necesidad de playlists editoriales ni campañas de promoción.
Su colaboración con Ralphie Choo, Mori, Clutchill y otros artistas de la nueva ola ha contribuido a definir una escena alternativa que, sin quererlo, ha empezado a configurar el nuevo pop español. Un pop menos perfecto, más emocional, más disperso y profundamente conectado con los códigos culturales de la generación Z. Son hijos del glitch, del meme, del cut & paste emocional. Y Rusowsky es su portavoz accidental.
La estética del no-saber
Parte del atractivo de Rusowsky está en su rechazo a la sobreexplicación. No lo planifica, no lo racionaliza, simplemente lo hace. En un mundo saturado de branding personal y storytelling, Rusowsky es el artista que no se molesta en venderse. Y sin embargo, vende.
Visualmente, tampoco sigue el canon pop. No es estiloso, ni provocador, ni busca escandalizar. Su imagen es la de un chaval cualquiera, alguien con quien podrías cruzarte en el metro. Pero esa aparente normalidad esconde una sensibilidad muy particular para construir paisajes sonoros que combinan ternura, ironía y una melancolía casi post-digital.
Que te vaya bonito, pero conmigo: el debut de un no-cantante
En 2023 lanzó su primer álbum largo, Que te vaya bonito, pero conmigo, una obra que confirma lo que muchos intuían: que detrás del caos hay una coherencia artística. El disco se mueve entre baladas abstractas, bases que rozan el ambient y letras que parecen escritas en un grupo de WhatsApp a las tres de la mañana. Es un retrato generacional sin pretenderlo. Colaboraciones con otros artistas de su órbita dan al disco un aire coral, como si fuera un collage de voces de un mismo universo.
No sabemos hacia dónde va Rusowsky, ni siquiera si él lo sabe. Pero eso, precisamente, lo convierte en uno de los artistas más fascinantes del panorama actual. Porque a veces, para innovar, basta con no saber lo que estás haciendo… y hacerlo igual.