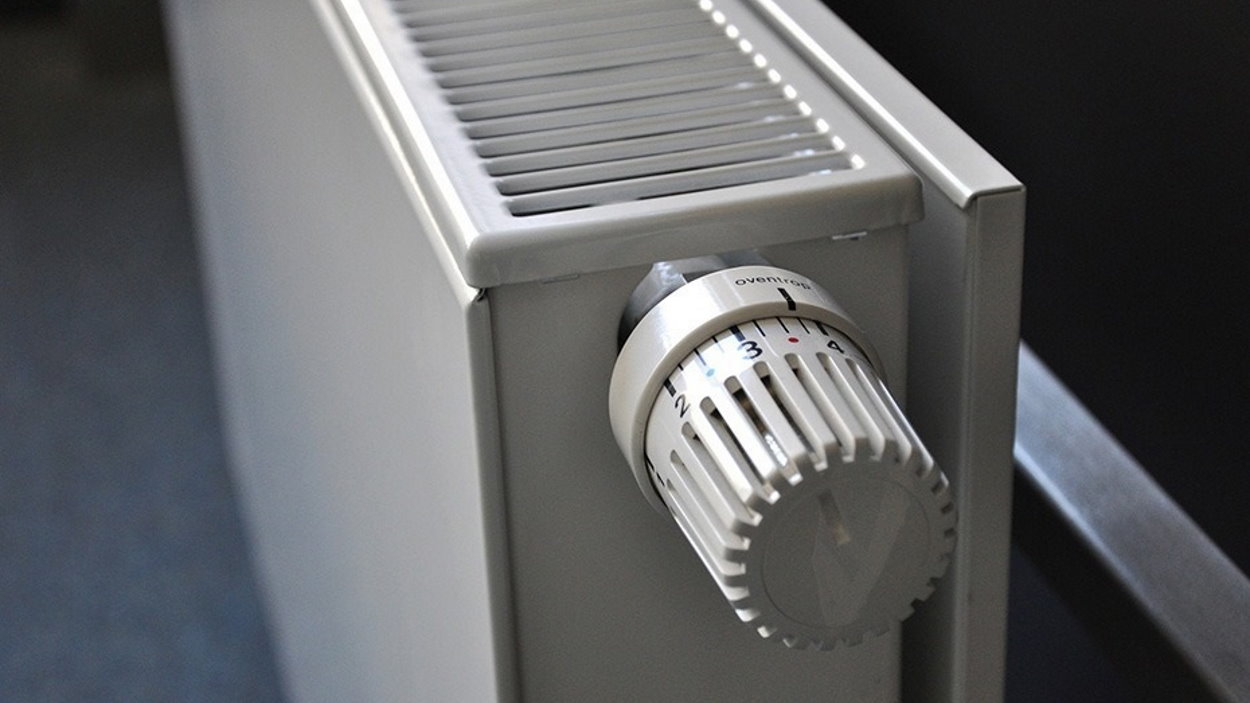Qué sería de España sin jefes tóxicos, sin el frutero que se confunde —vaya por Dios— y te cuela dos o tres tomates medio podridos en la bolsa, sin ese vecino con trastorno obsesivo sin diagnosticar que se niega a ventilar y cierra compulsivamente, si las ve abiertas, las ventanas de la escalera comunitaria en plena expansión imperialista del coronavirus.
Qué sería de España sin sus concejales de incultura y sin los candados de siete vueltas con que amarrar la bici a una farola para que no te la roben. Qué sería de España sin sus calles irreprochablemente sucias, condecoradas de mierdas de perro, vomitonas, envoltorios, pintadas, colillas y papeles vagabundos.
Qué sería de España sin sus pobres de cinco tenedores, sin el caudaloso abandono escolar, sin las tertulias políticas, tan pedagógicas, sin las cenas de First dates, tan conmovedoras como los Diálogos de amor de León Hebreo.
Qué sería de España si hubiera más centros culturales que bares y más museos que gimnasios. Pues ocurriría algo espantoso. Que España se llamaría Finlandia o Suiza y que las bicis dormirían sin mordazas en las calles, entre otras cosas terribles. Pero no hay que temer. Pues para impedir la pérdida de nuestra identidad —la de por qué vamos a hacer las cosas bien pudiéndolas hacer mal—, aparte de planes de estudio de reconocida insolvencia, disponemos de una nutrida nómina de alcaldes de pueblo y de pequeñas ciudades que, como los superhéroes de la Marvel, velan por nuestra seguridad y nos protegen de cualquier perversión cívica y democrática. Sobre todo, democrática.
Un atributo, este de la democracia, que, según sienten muchísimos toresanos, parece que no adorna al alcalde de esta ciudad zamorana, Tomás del Bien, a quien, años atrás, expulsaron del PSOE por algo tan baladí como pasarse por lo más noble y blando de la horcajadura las directrices del partido. No es este el único caso, por desgracia. Hay muchos alcaldes que se fijan en la solapa la estrellita de sheriff, con su brillito cinematográfico y retozón, y a partir de entonces ya solo los atormenta una duda: si son tan grandes como Alejandro Magno, o si lo son más.
Tomás del Bien parece que está atascado en este abstruso y escolástico problema. Tomás del Bien es algo así como la intersección entre un Trump de barbecho y un Descartes sin método ni discurso. Porque Tomás del Bien no habla. Tomás del Bien no explica con transparencia, según creen muchos de sus convecinos, por qué ha otorgado permisos para montar en la vega y en la campiña de Toro un parque temático de renovables, con sus correspondientes líneas de evacuación, da igual ahora determinar la modalidad de aquellas, si eólicas o fotovoltaicas, pues todas repiten el mismo espanto del cuento de Hansel y Gretel: tras los muros de chocolate de la casa, está la bruja.
Así es. No existen las energías verdes, como expondremos más abajo. Ya es hora de denunciar esta farsa y señalar a la bruja detrás de la orgía azucarada de tanta golosina presuntamente ecológica, que es lo que las grandes empresas extractivistas, apoyadas por los políticos y las élites mediáticas, difunden urbi et orbi.
La actitud de Tomás del Bien no parece, efectivamente, muy democrática, si por democracia entendemos, y sospecho que no cabe otra interpretación, “colocar lo que es común a todos por encima de todo lo que cualquier organización, institución o grupo pueda reivindicar para sí” (Lewis Mumford). Y no parece muy democrática porque el munícipe antepone el tintineo de las monedas que los grandes fondos de inversión dejarán en las arcas municipales a la torrentera de perjuicios que, en su ciudad, en su vega, en su campiña y en Montelarreina —uno de los más grandes bosques de encina y pino de Castilla y León—, generarán las renovables.
Al menos así se pronuncian muchos toresanos en privado y lo confiesan en público los integrantes de la plataforma ciudadana SOS Vega y Campiña de Toro, sin adscripción política, subrayan, hasta el punto de afear al PP, el partido mayoritario de la oposición, el haber creado un logo similar al suyo.
He hablado con esta plataforma. Y tienen miedo. Miedo a las represalias o a las zancadillas del Ilustrísimo. Por ejemplo, el regidor les ordenó retirar la pancarta que sale en la foto que encabeza este artículo aduciendo que contravenía la normativa urbanística. Casualmente, esto sucedía en agosto, con la llegada en tropel de visitantes a Toro, de quienes se conoce que el alcalde prefiere que se vacíen los bolsillos y carpe diem a que se enteren del grave problema de su ciudad —muy similar al de otras muchas localidades españolas, por cierto—, no sea que a alguno le dé por indagar en las trastiendas de la pancarta y pregunte demasiado.
¿Y qué hay detrás de ella? Pues el gran desastre medioambiental, agrícola, turístico y patrimonial que conllevará el trazado de una línea de evacuación de alta tensión que atravesaría la vega y la campiña toresanas —donde abundan viñedos centenarios y tierras muy fértiles— a lo largo de nada menos que 19 km. Los que van desde el gigantesco parque fotovoltaico, equivalente a unos diez campos de fútbol, que se dispondrá en terrenos aledaños a la A-11 —la autovía Toro-Zamora— hasta la subestación transformadora. En total, 78 torres de alta tensión espolvoreadas por el territorio, que, impacto visual y ruido aparte, emitirán a raudales ondas electromagnéticas, dañinas no solo para la salud humana y para el desarrollo de las plantas y los cultivos cercanos a las torres, sino sumamente perjudiciales para las abejas, de las que depende nuestra supervivencia (claro que Tomás del Bien siempre podrá reemplazarlas por las abejas robóticas de Monsanto, uno de los principales responsables de su casi desaparición y una de las empresas más criminales, o sustituirlas por simpáticos insectos made in Silicon Valley, que se recargan con la corriente eléctrica, ahora que el precio de la luz está baratísimo).
Pues se sabe, en fin, que, bajo el influjo de las ondas electromagnéticas, cuyo chisporroteo pronto será la música de Toro —así, el Ilustrísimo ya no tendrá que pagarle un pastón a David Guetta si quiere contratarlo para las fiestas patronales; dispondrá de tecno todo el año—; bajo el influjo de las ondas electromagnéticas, decía, las abejas aumentan la temperatura corporal y se trastornan por el estrés, ya que estos insectos tienen en el abdomen y en el cerebro magnetita, que se calienta por efecto de las ondas electromagnéticas, hasta el punto de producirles la muerte en el peor de los casos —sucede demasiado a menudo— y, en el mejor, un extravío que les imposibilita para siempre el regreso a la colmena y una ansiedad que les impide polinizar las plantas durante horas o incluso días.
El caso es que ya han aprobado en Toro cinco proyectos fotovoltaicos y catorce más están en tramitación. ¿Se imaginan a quién beneficia esto? Efectivamente, ni a usted, ni a mí, ni, menos aún, a los toresanos, sino a las grandes corporaciones y oligopolios energéticos, que tratan a la España ninguneada —me resisto a escribir esa cursilería de la España vaciada— como sus colonias, más o menos como hicieron las potencias europeas del siglo XIX con África, contando para ello, por supuesto, con el servilismo de los colaboracionistas de rigor, que, en el caso de Toro, repiten las mismas mentiras que otros alcaldes a fin de que los ciudadanos que se niegan a ser meros consumidores pasivos para convertirse en sujetos políticos los dejen en paz. ¡Las empresas traerán riqueza al pueblo! ¡Crearán puestos de trabajo!, gritan en sus cuentas populistas de Twitter. Y algo de verdad llevan. Solo que esta es tan pequeña que resulta ridícula. El dinero se esfumará antes de terminar de contarlo y los puestos laborales serán temporales y precarios. Todos estos alcaldes —no solo el de Toro— que intuyen el maná en las renovables evitan cuidadosamente referirse a los efectos secundarios de las mal llamadas energías verdes.
Porque estas no existen, como decíamos algunos párrafos más arriba. Su verdadero color es el negro, ya que dependen de los combustibles fósiles para su fabricación, para su transporte, para su instalación y para su mantenimiento. Además, debido a lo irregular de la producción energética de los paneles solares o de los molinos eólicos, estas tecnologías tan limpias exigen de centrales alimentadas ininterrumpidamente con combustibles fósiles para mantenerlas funcionando. Todo esto sin contar con el impacto de los materiales de construcción. Por ejemplo, la eólica necesita 25 veces más materiales que una central energética ordinaria. Y en la fabricación de paneles solares, como los que Tomás del Bien quiere instalar en Toro, intervienen metales, minerales y tierras raras como el galio, el germanio, el selenio, el teluro, el manganeso y el molibdeno, todos ellos sumamente escasos y concentrados en muy pocos lugares del planeta, por no hablar de que la industria de los paneles solares libera gases de efecto invernadero, como el hexafluoruro de azufre, que, según el IPCC (Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), tiene un potencial de calentamiento 23.000 veces superior al CO2.
¿Es que vamos a saquear toda la tabla periódica para construir una placa solar, aparte de seguir emitiendo al aire y al agua cantidades ingentes de basura para fabricarla y contentar así a los depredadores de siempre? ¿De verdad alguien piensa que habrá materiales suficientes en el planeta para llevar a cabo la tan cacareada transición ecológica? Gran parte de los recursos se agotarán en unos pocos años. Y el capital natural no solo nos pertenece a nosotros, sino a nuestros nietos y, desde luego, a otras especies que pueblan la Tierra. La solución no pasa, pues, por aumentar las energías verdes, tan contaminantes como las fósiles, sino por decrecer. Algo que haremos por las buenas o por las malas.