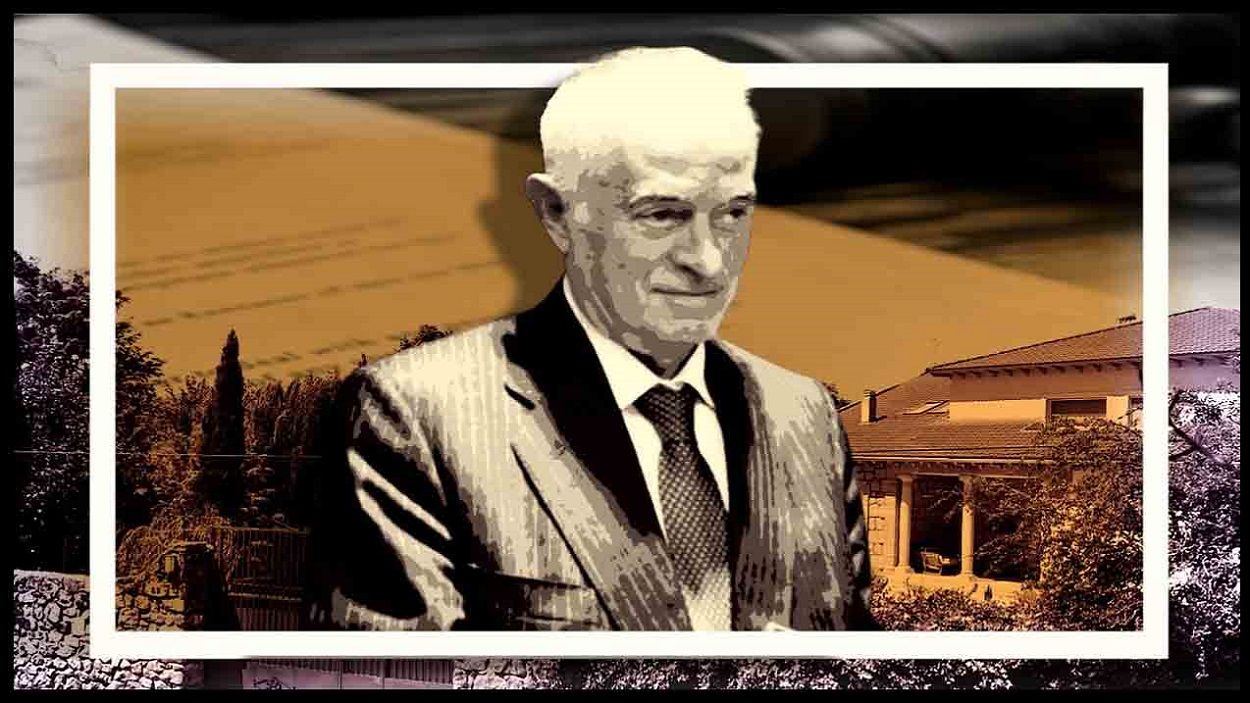¡Que vivas tiempos interesantes! Reza, según cuenta la sabiduría popular, la maldición china. No existe una interpretación unánime ante esta frase, que depende de quien la lea y quien la profiera. Tiempos interesantes son los que está viviendo la economía internacional desde hace más de una década, sin que parezca que haya un marco de referencia que nos permita una adecuada interpretación ante el retroceso de las reglas y principios de la globalización liberal.
En su último libro, 'Auge y Caída del Orden neoliberal', Gary Gerstle señala los elementos que nos llevan al fin de una era que comienza en los años 70 del pasado siglo, dominados por la liberalización del comercio internacional, la retirada del estado del gobierno de la economía y la desregulación del sector financiero, marcando una época que acaba, según el autor, en los tiempos presentes. El consenso sobre la desarticulación del neoliberalismo como orden político es generalizado y se podría fijar en algún momento desde el inicio de la crisis de 2008 hasta la irrupción de la pandemia del COVID, pero, de momento, no tenemos una visión clara de hacia donde camina la economía internacional y el régimen económico que pretende gobernarla, si existe tal régimen.
Los más pesimistas apuntan a una quiebra de las cadenas globales de suministros, a crisis de abastecimiento y a un fuerte retorno de la geopolítica materializada en la lucha, más o menos manifiesta, por el acceso a las materias primas necesarias para nuestra prosperidad. Las antiguas, como el petróleo y el gas, pero también las nuevas, como las tierras raras necesarias para el desarrollo de las energías renovables. Esta visión del mundo como un espacio sin ley donde los estados compiten encarnizadamente es la expresada por los norteamericanos Rickards o Peter Zeihan (“El fin del mundo es solo el principio”, Almuzara, 2023). Yendo más allá, tenemos el grupo de pensadores que piensan que el modelo de crecimiento ha llegado tan lejos que ya es inviable devolverlo a una senda de estabilidad y estamos abocados al colapso, para el que no nos queda más remedio que prepararnos a través de una “adaptación profunda”. Es una visión particularmente negativa del futuro, aunque, según sus autores -como los franceses Servigne y Chapelle, o el británico Bendell (“Adaptación Profunda”, Noia, 2023)- no es pesimista: es simplemente la constatación de las dinámicas económicas, sociales y biofísicas que ha provocado el siglo XX y los inicios del siglo XXI.
Razones para un análisis tan duro sobre nuestro futuro no faltan: la guerra de Ucrania ha abierto una importante brecha en el régimen internacional de gobernanza económica, con la Unión Europea y Estados Unidos buscando proteger su soberanía económica, con una fuerte reticencia a confiar en la capacidad de China para comprometerse con el régimen internacional. La crisis de Gaza amenaza con escalar en un nuevo conflicto en Oriente Medio, lo cual sería catastrófico en términos no sólo humanitarios, sino también económicos -con una nueva escalada del precio del petróleo- y geopolíticos. La inflación no remite, los bancos centrales siguen apretando las tuercas para intentar controlar un crecimiento de precios a través de la represión de la demanda, castigando particularmente a los sectores más vulnerables, pero también a las clases medias. En definitiva, se acumulan las fuentes de un potencial conflicto político o social de amplio espectro, cuyos resultados no han sido nunca positivos. Los repetidos informes hechos públicos este año sobre la trayectoria de los Objetivos de Desarrollo Sostenible apuntan a la urgencia de modificar el rumbo. No esperemos, bajo estas reglas, un impulso muy determinante del sector público: de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la transición ecológica podría incrementar hasta un 50% la deuda pública mundial, una situación que podría ser inasumible en un contexto de altos tipos de interés y una política fiscal constreñida por la disciplina de mercados muy temerosos.
La situación es, por lo tanto, notablemente compleja y ha empeorado rápidamente en los últimos doce meses. En un reciente informe del Instituto Mckinsey, en el que identifica cuatro escenarios para el futuro de la economía global, sólo uno, basado en un crecimiento sostenido de la productividad, podría ofrecer una salida razonable para la economía global. Este crecimiento de la productividad podría tomar ventaja de la transición ecológica y el progreso tecnológico, pero lo que sabemos a fecha de hoy es que el crecimiento económico basado en la innovación no está dando los frutos esperados: según el informe de 2022 de innovación global de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, los rendimientos de la innovación no están siendo capaces de trasladarse a un mayor crecimiento económico. Situación esta que podría dar la razón a los defensores del decrecimiento: dado que este es inevitable, tanto por la incapacidad del sistema tierra de ofrecer base física para un crecimiento ilimitado, lo relevante ahora es ofrecer un marco para que este decrecimiento sea lo más justo posible. Sin embargo, los datos que se ofrecen no son muy halagüeños.
Por poner sólo un ejemplo, y de acuerdo con un reciente trabajo de dos ecologistas españoles, Gonzalez-Reyes y Almazan, que desarrollan una hoja de ruta para el decrecimiento de la economía española ('Decrecimiento, del qué al cómo', Icaria 2023), el consumo energético de España debería reducirse, de aquí a 2030, en un 53% desde una línea de base de 2018. El esfuerzo institucional requerido para desarrollar una política de este alcance sólo se puede soportar con un altísimo consenso social -y cultural- que hoy, tristemente, está lejos de poder materializarse sin fuertes conflictos sociales.
Difícil situación, pues. Si como parece, se instala en nuestro contexto una mentalidad de suma cero, en la que lo que unos ganan es lo que otros pierden, será difícil mantener los acuerdos sociales básicos. Es necesario, por lo tanto, repensar nuestros contratos sociales para hacer frente a esta situación llena de verdaderos desafíos de carácter existencial. Hay también motivos -muchos- para la esperanza, pero para activarla vamos a necesitar liderazgos políticos muy responsables y muy armados, tanto moral como intelectualmente; una sociedad civil y una opinión pública que no se deje engatusar con baratijas políticas de vuelo gallináceo; y un sector empresarial con altura de miras. No es imposible, pero hoy es mucho más difícil que hace apenas un par de años. Y cuanto más tiempo pase, más difícil será lograrlo.