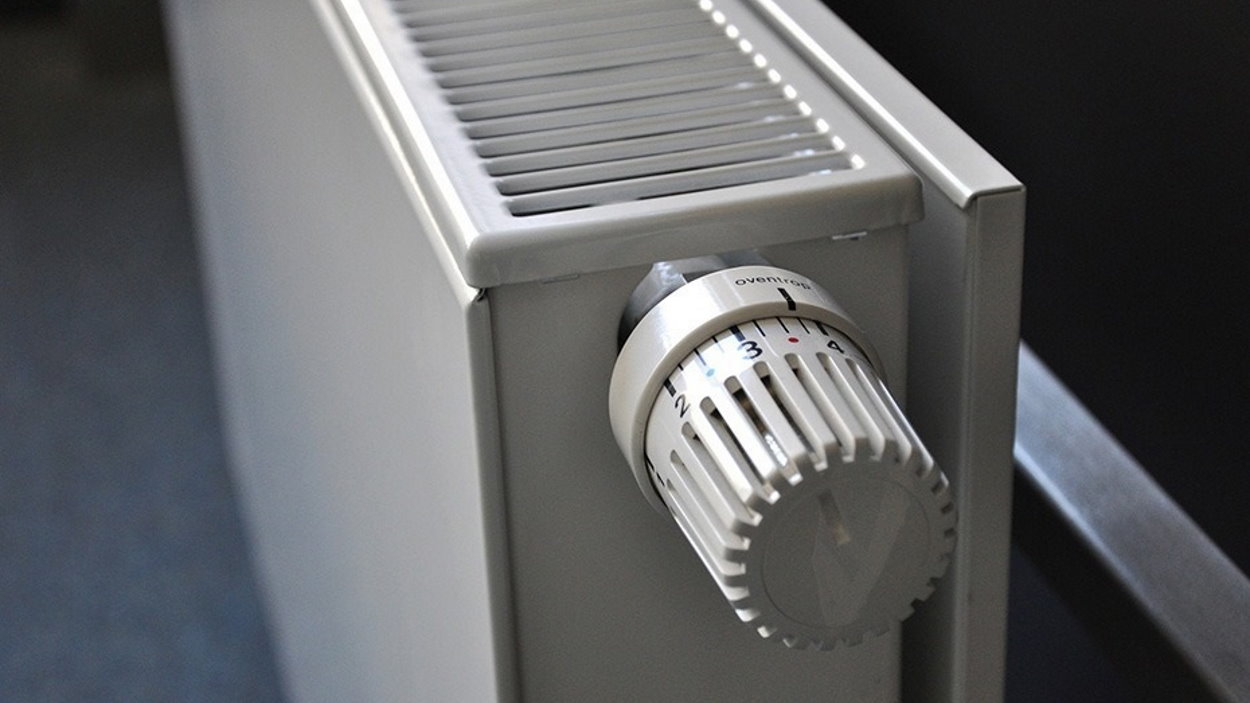Harari o uno de estos sabios de genética social deberían explicarme por qué un tío/tía que es funcionario y cobra 15 pagas/año antes de que acabe el mes durante el resto de su vida, no sólo no es feliz sino que encimaentó (oriente profundo andaluz), está de mala hostia, se queja de la mierda de mascarillas que les ha proporcionado el Estado (sea diputación, ayuntamiento, consejería, ministerio, empresa de aguas, universidad, policía local) y te hace sentir un apestado contaminador cuando te acercas (no es el verbo), con tu mascarilla de noventa céntimos a sus dominios protegidos por una trinchera de geles y mamparas de última generación, a pagar una multa, un ibi y eso.
Esto lo dijo mi altocargo en la segunda cerveza y como quiera que había funcionarios/as por doquier (a mí no engaña, lo hace a propósito) se hizo el ruido que viene a ser un coro de protestas airadas sobre los gravísimos riesgos sanitarios que contraen en su servicio público. Lo cual que casi peor porque fue cuando mi altocargo pidió con sonora y clara voz de veterano mitinero mascarillas gratis para albañiles, peones de la aceituna y de la fresa, payos ponys de los mercadillos y famélica legión, que se decía antes.
Como la tarde ya pedía leña salió por derecho el rey emérito y todas las lectoras/es (nótese la finura de género) de Hola apelaron a la presunción de inocencia. Suele ocurrir que las derechas así tomadas apelan con energía a la presunción de inocencia cuando algún bárcenas de su entorno protagoniza titulares de Suiza, que es la patria verdadera de los patriatenientes españoles. Tal vez Lorca habría escrito que los patriatenientes y la presunción de inocencia forman un grandioso oxímoron de raíz amarga.
Lo del emérito, minusculado, es todavía más inexplicable que la mala hostia vital de los funcionarios. Digamos que naces rico, que eres intocable, que no te alcanzará nunca la bíblica maldición del pan y el sudor de la frente. Y que tus hijos y los hijos de los hijos y los hijos de los hijos de tus hijos y sus consortes jamás se despertarán de madrugada mordidos por la angustia del paro o el desvelo del fracaso.
Digamos que, puestos a peor, acabas en un exilio con playa rodeado de los bisnietos de los hermanos Ansón y de directores de abecé, como con don Juan en Estoril. Digamos que te consuelas pescando, jugando al golf, organizando esas fiestas decadentes en las que se emborrachaba Scott Fiztgerald mientras mueres de nostalgia patriótica.
Y la pregunta sin respuesta es por qué un tipo que tiene todo eso y más se deja secuestrar por la avaricia aun a riesgo de procedimientos brumosos. Y la pregunta es por qué se deja enturbiar la dignidad. Y la pregunta es por qué nos roba la ilusión ética con la que habíamos arramblado la corrupción sistémica de la dictadura. Y la última pregunta es por qué la obsesión lujuriosa del émérito por el enriquecimiento ilimitado en un mundo cada vez más desigual, lejos del reproche moral, encuentra jaleadores numerarios entre los patriatenientes (propietarios, strictu senso de la patria y sus dividendos) con esa retórica tan ruidosa de la impunidad.
Aquí le dejo (al emérito minúsculo) diez mil millones de toneladas de presunción de inocencia para que no las eche en falta en estos días de navidad. Pero no le voy a perdonar que me esté robando los últimos gramos de inocencia política que me quedaban en el alma. Este viejo cojitranco, avaricioso, vulgar y jaranero ha asesinado al capitán general de los ejércitos que me hizo llorar en la madrugada del 23-F en nombre de la libertad.
Y lo dijo (mi altocargo) con un poso de cieno en las palabras. Y era una de estas noches ciegas del solsticio de invierno que no amanecen jamás.