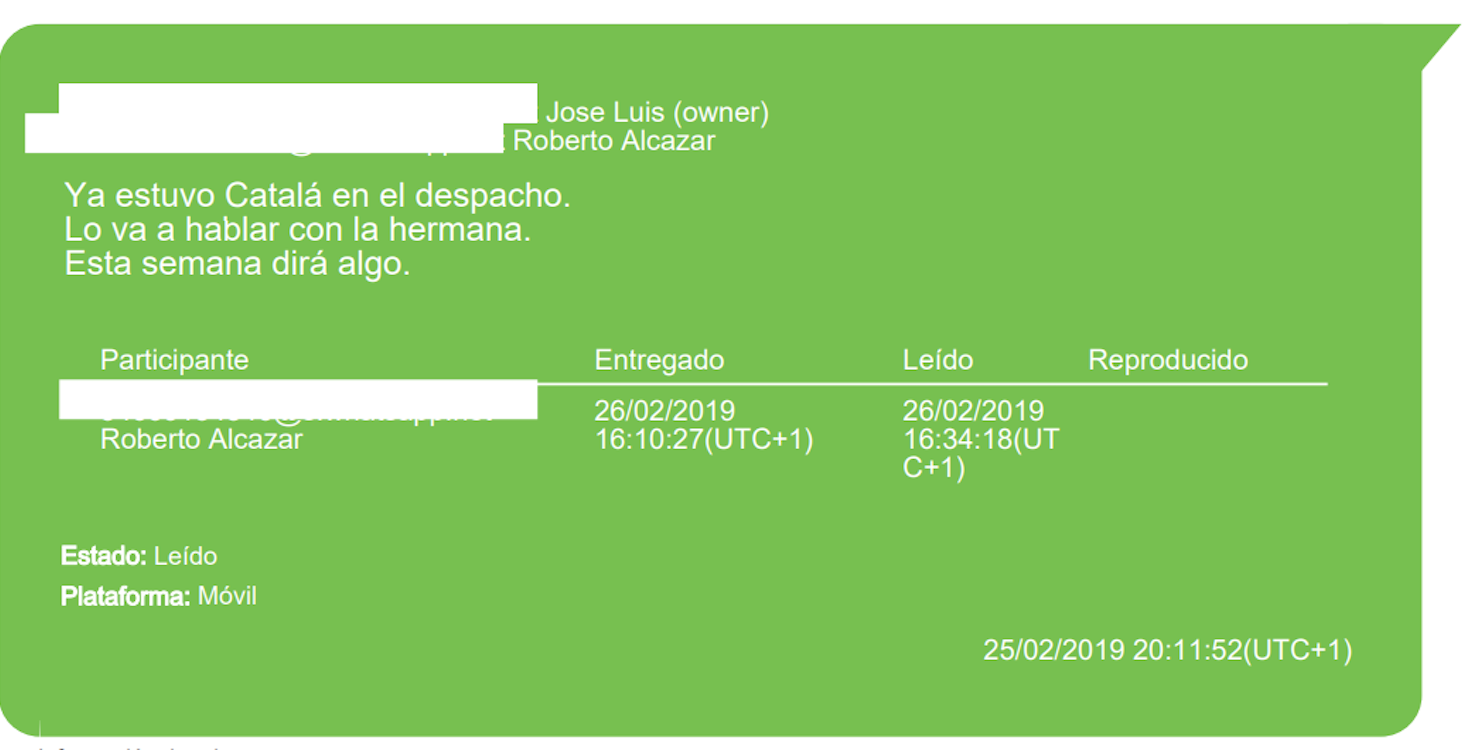Me aburren la opulencia y la ostentación. Me cansa la afectación. Me hastía la petulancia. Me agotan el artificio, la jactancia, el formalismo fingido, el esnobismo, el narcisismo, el clasismo, los aspavientos y la presunción. Nadie sabe menos que quien cree saberlo todo. Nadie es superior a nadie; y, si acaso, nadie es más “inferior” que quien se cree “superior”. No hay mayor grandeza que la sencillez. Ni encuentro, como decía Beethoven, ningún otro signo de superioridad que no sea la bondad del corazón.
Crecí escuchando a mi madre frases, sentencias, ideas y expresiones que provenían de Doña Soledad, su abuela materna. Era una de esas mujeres sabias y maravillosas que, allá por finales del XIX y principios del XX, sustituían por sabiduría popular y dignidad femenina (recibió a escondidas, porque era pecado mortal, clases de gramática, aritmética y filosofía) las carencias vitales y académicas, que no intelectuales ni morales, a las que se veían sometidas las mujeres de su época. Y recuerdo muy bien una frase que, a fuerza de oír repetidamente a mi madre, se coló en mi subconsciente, me hizo pensar y asimilé muy bien en mis esquemas profundos: “La verdadera elegancia está en el alma. La verdadera dignidad proviene del corazón”. Otras de esas frases que a veces aparecían en esas preciosas conversaciones de una niña con su madre eran “como decía mi abuela, dime de qué presumes y diré de lo que careces”; o “hay pobres de muchas maneras”, o “la mayor de las pobrezas es la pobreza de espíritu y la mayor de las miserias es la mediocridad”.
Quizás porque, como digo, crecí escuchando esas ideas maravillosas que, traspasando las barreras de lo aparente y convencional, tratan de ahondar en la esencia de lo mejor y lo peor de la condición humana, siempre me ha asqueado la afectación, y siempre he valorado en los seres humanos, más que nada, la sencillez, la bondad, la autenticidad y la nobleza de corazón. Ningún título, ninguna fortuna, ninguna apariencia me atraen ni me impresionan lo más mínimo. Me conmueven, al contrario, la naturalidad, la sencillez, la bondad, y la magia maravillosa de todo lo que es auténtico. Me identifico con Charles Bukowsky y su idea de que “no me interesa nada que no tenga alma”.
Y cualquier cosa, menos alma, tienen las palabras de Félix de Azúa, ese filósofo y académico de la Real Academia de la Lengua que vino recientemente a insultar a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con una frase que denota, además de clasismo, misoginia y machismo, una alta dosis de ignorancia y de mediocridad. “Ada Colau debería de estar sirviendo en un puesto de pescado”, dijo el filósofo que parece no saber distinguir, en absoluto, lo importante de lo accesorio, lo profundo de lo aparente, lo anecdótico de lo esencial, mostrando su “ingente erudición” y su espíritu “progresista, democrático e igualitario”. Por la otra punta, claro. Nada de extrañar en un personaje de Ciudadanos, ese partido político que se vende como “demócrata” y actúa como un satélite de la derecha más radical.
Estamos, en este país, habituados a lobos feroces disfrazados de corderos. La sociedad española no parece tener herramientas de defensa intelectual. Ya lo sabemos. Los españoles somos muy diestros en dejarnos manipular. Sin embargo, en este caso concreto la evidencia es escandalosa. Hablamos de un académico de la Real Academia de la Lengua; alguien quien, en teoría, debería ostentar una integridad ética y una prestancia intelectual dignas de la institución que representa, y de las que carece absolutamente. Ya quisiera tener la integridad de muchas pescaderas de los mercados de este país. En cuanto a Ada Colau, es una mujer que ha luchado y que lucha por unos derechos que le conciernen no sólo a ella, sino también a muchos ciudadanos indefensos ante la soberbia de algunos como el académico. ¡Ya quisieran muchos parecerse a ella!
Realmente me avergüenzo, como filóloga, de que un individuo de tal categoría moral ocupe un sillón de la RAE, y me avergüenzo, como ser humano, de que algunos de mis congéneres muestren un elitismo tan banal y tan absurdo que no hace más que ensuciar los postulados de humanismo, fraternidad y solidaridad que son los que impulsan y han impulsado siempre el progreso de la humanidad. Aunque, como bien dijo el maravilloso Ernesto Sábato, para ser humilde se necesita mucha grandeza.