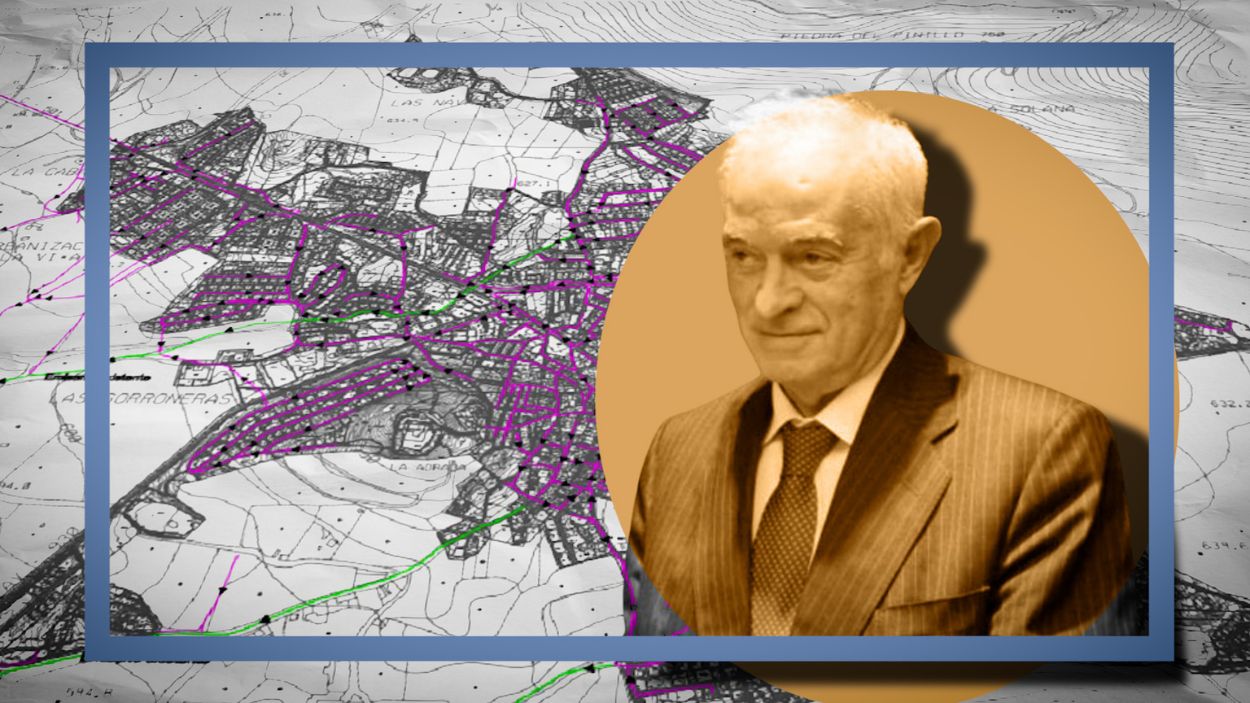Es posible que cayéramos en ese error por dos antecedentes sin importancia: la vez que afirmó que no casaría a parejas gays aunque se lo pidieran expresamente y aquella otra en que un pleno recriminaba a un concejal de IU no dar la cara afirmando que a eso en su pueblo le llamaban “ser una maricona”. Como se ve, un pasado intachable de respeto a la homosexualidad.
Desconozco cuál es el pueblo al que se refiere Miguel Celdrán pero yo, que he vivido gran parte de mi vida en uno, puedo afirmar que en el mío ocurría lo mismo. A los cobardes los llamaban “mariconas”. Aunque no era exactamente así, era más bien que a las “mariconas” las llamaban cobardes. Cobardes y todo lo que se les antojaba porque la condición de homosexuales les despojaba automáticamente del derecho al respeto.
En la Rota gaditana de mi adolescencia ser gay era un estigma difícilmente compatible con la vida pública. Ocultarlo era, pues, lo aconsejable. Salvo que la evidencia fuera tal que hiciera imposible hacerlo. En este último caso, fui testigo de cómo muchos chicos de mi edad se vieron obligados a escoger entre las escasas opciones que les permitía la moral de la época. Un moral que multiplicaba su crueldad en el cercado universo de los pueblos.
Concretamente, en el que yo crecí esas opciones no eran muchas más de las que, en una lista que no pretende ser ni exacta ni exhaustiva, les enumero: unos elegían decantarse por la vida lumpen de las barras americanas que en los setenta atendían la diversión de los militares norteamericanos de la base naval; otros, dado que no podían ocultar su femineidad, intentaban al menos no hacer ostentación de ella en un esfuerzo imposible y dañino por contener lo incontenible. Finalmente estaban los que optaban por marcharse para sentirse libres –más libres al menos- en otro sitio.
Los que elegían la primera opción se veían beneficiados con la invisibilidad física que proporciona el vivir de noche. A cambio, muchos de ellos eran presa frecuente de todos los males que poblaban la vida nocturna de aquellos tiempos: exclusión social, delincuencia, drogadicción…
Entre los que optaban por la segunda -poner freno a sus legítimos sentimientos- había quienes lo hacían en muchas ocasiones abrazando el germen de su desgracia: la religión. No eran pocos los casos en los que se convertían en los más devotos integrantes de cofradías y otras órdenes seglares. En el católico sur en el que me crié oportunidades no faltaban.
Imagino que ese afán por acercarse al fuego que les condenaba –y aquí puedo equivocarme tanto o más que el alcalde de Badajoz pues juzgo vidas que no he vivido- era una forma de pretender participar, aunque fuera de las migajas, de su imponente dignidad al tiempo que expiar un sentimiento de culpa impuesto por años de educación católica.
Aquellos a los que ninguna de estas opciones convencía, decidían irse. No eran técnicamente “echados” como dice Miguel Celdrán, pero sí invitados a marcharse si querían vivir libremente su condición sexual. En algunos casos con la connivencia familiar cuando no forzados por sus propios padres, incapaces de soportar esa vergüenza en la asfixiante atmósfera de provincias. La familia se convertía así en víctima y verdugo por culpa de la implacable moral gestada a base de años de maridaje entre Iglesia y dictadura.
Historias sórdidas de una época que ya quedó atrás pero que comentarios como el del alcalde de Badajoz nos hacen revivir de nuevo. Conforta que, por seguir con las metáforas avícolas, gracias a la respuesta recibida, Miguel Celdrán acude a las elecciones con plomo en las alas. Atañe a los pacenses cotejar, tal como hace él con sus palomos, si la talla política de su alcalde se corresponde con las condiciones de pureza exigibles a un representante democrático y, si procede, “apartarlo”.
Miguel Sánchez-Romero es director de El Intermedio
Desconozco cuál es el pueblo al que se refiere Miguel Celdrán pero yo, que he vivido gran parte de mi vida en uno, puedo afirmar que en el mío ocurría lo mismo. A los cobardes los llamaban “mariconas”. Aunque no era exactamente así, era más bien que a las “mariconas” las llamaban cobardes. Cobardes y todo lo que se les antojaba porque la condición de homosexuales les despojaba automáticamente del derecho al respeto.
En la Rota gaditana de mi adolescencia ser gay era un estigma difícilmente compatible con la vida pública. Ocultarlo era, pues, lo aconsejable. Salvo que la evidencia fuera tal que hiciera imposible hacerlo. En este último caso, fui testigo de cómo muchos chicos de mi edad se vieron obligados a escoger entre las escasas opciones que les permitía la moral de la época. Un moral que multiplicaba su crueldad en el cercado universo de los pueblos.
Concretamente, en el que yo crecí esas opciones no eran muchas más de las que, en una lista que no pretende ser ni exacta ni exhaustiva, les enumero: unos elegían decantarse por la vida lumpen de las barras americanas que en los setenta atendían la diversión de los militares norteamericanos de la base naval; otros, dado que no podían ocultar su femineidad, intentaban al menos no hacer ostentación de ella en un esfuerzo imposible y dañino por contener lo incontenible. Finalmente estaban los que optaban por marcharse para sentirse libres –más libres al menos- en otro sitio.
Los que elegían la primera opción se veían beneficiados con la invisibilidad física que proporciona el vivir de noche. A cambio, muchos de ellos eran presa frecuente de todos los males que poblaban la vida nocturna de aquellos tiempos: exclusión social, delincuencia, drogadicción…
Entre los que optaban por la segunda -poner freno a sus legítimos sentimientos- había quienes lo hacían en muchas ocasiones abrazando el germen de su desgracia: la religión. No eran pocos los casos en los que se convertían en los más devotos integrantes de cofradías y otras órdenes seglares. En el católico sur en el que me crié oportunidades no faltaban.
Imagino que ese afán por acercarse al fuego que les condenaba –y aquí puedo equivocarme tanto o más que el alcalde de Badajoz pues juzgo vidas que no he vivido- era una forma de pretender participar, aunque fuera de las migajas, de su imponente dignidad al tiempo que expiar un sentimiento de culpa impuesto por años de educación católica.
Aquellos a los que ninguna de estas opciones convencía, decidían irse. No eran técnicamente “echados” como dice Miguel Celdrán, pero sí invitados a marcharse si querían vivir libremente su condición sexual. En algunos casos con la connivencia familiar cuando no forzados por sus propios padres, incapaces de soportar esa vergüenza en la asfixiante atmósfera de provincias. La familia se convertía así en víctima y verdugo por culpa de la implacable moral gestada a base de años de maridaje entre Iglesia y dictadura.
Historias sórdidas de una época que ya quedó atrás pero que comentarios como el del alcalde de Badajoz nos hacen revivir de nuevo. Conforta que, por seguir con las metáforas avícolas, gracias a la respuesta recibida, Miguel Celdrán acude a las elecciones con plomo en las alas. Atañe a los pacenses cotejar, tal como hace él con sus palomos, si la talla política de su alcalde se corresponde con las condiciones de pureza exigibles a un representante democrático y, si procede, “apartarlo”.
Miguel Sánchez-Romero es director de El Intermedio