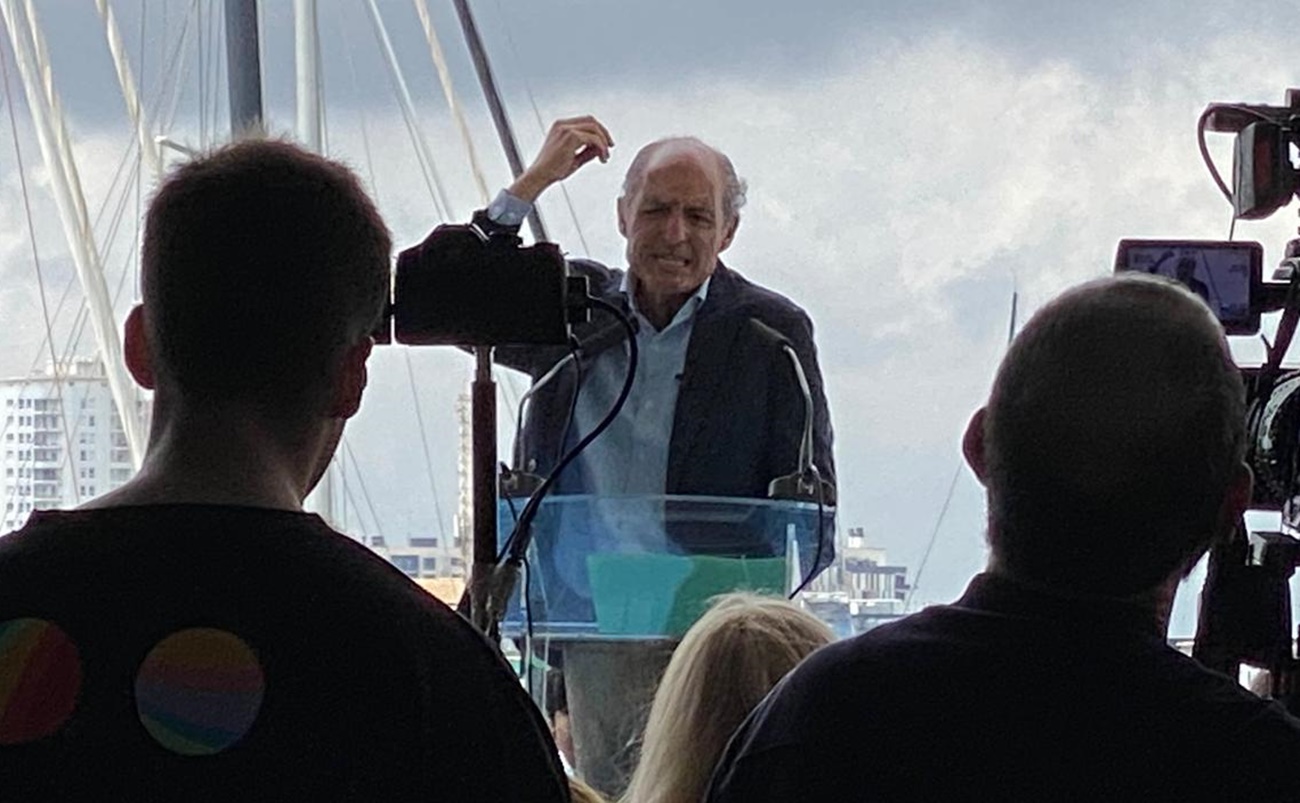Enrique Salinas Anchelerga, mi abuelo materno, tenía unos 50 años cuando Rafael Serrano Muñoz lo pintó en el cuadro que encabeza este artículo. Entonces era un hombre muy ocupado y no le gustaba posar, por lo que el artista tuvo que conformarse con una foto. Me parecía mucho más joven, guapo y simpático que otros abuelos que conocía, creo que porque sabía conducir, montar a caballo, cazar, leer, jugar al ajedrez, vestir con elegancia y fumar mucho, bueno, en eso era igual a los demás.
El me conoció unos diez años después, en 1952 a raíz de mi nacimiento, pero yo a él tardé un poco más, de hecho mi primer recuerdo es que nos llevó de paseo a algunos nietos en un flamante Seat-1400 familiar que le acababan de entregar y que sustituía al fin al Peugeot-301 que había comprado en 1935, con el que viajó a San Sebastián con su mujer y sus tres hijas. Los militares se lo requisaron tras el golpe del 36 y al final de la guerra lo recogió de la chatarra y bajo la dirección de su cuñado Rafael Eraso se lo reconstruyeron, pues entonces no había forma de comprar un coche nuevo, ni teniendo dinero. Tendría yo unos 5 años, me colocaron en la parte trasera, el coche olía a nuevo, a plástico y a pegamento, yo miraba adelante, atrás y hacia los lados asombrado de las vistas, tanto que me mareé y vomité, no sé si dentro o fuera, pero siempre que me subía en ese coche me olía a vómito.
Ese mismo año, creo, fui por primera vez a los toros y fue con él. Me recuerdo cogido de su mano por el callejón camino del patio de cuadrillas como si fuera paseando por un bosque de piernas. Los toreros mientras hablaban con él me acariciaban la cabeza e incluso me daban tironcitos de orejas, cosas que no me gustaron nunca. Luego nos subimos al palco que me pareció altísimo, tanto que me daba un poco de vértigo. Envuelto en el humo de su puro disfruté como el enano que era y me hice taurino para siempre, de lo que hablamos solo recuerdo que me dijo que un novillo negro con manchas blancas que le señalé, en realidad los aficionados decíamos que era “burraco”.
Almorcé muchas veces en su casa de Córdoba y recuerdo que comía moderadamente, pero en la mesa tenía sus privilegios, todos solíamos comer cocido de garbanzos con su pringá y a él le sustituían esta por un minúsculo filete de ternera.
En el campo pasé temporadas con él, en un paraíso llamado Alizné que creo que conserva el nombre de una alquería musulmana que fue entregada como señorío por Fernando III a uno de los conquistadores de Córdoba. Los niños normalmente estábamos bajo el imperio de las mujeres pero él nos dedicaba algún tiempo. La casa dominaba el pantano de La Breña al que bajábamos a bañarnos a media mañana hasta que el abuelo nos llamaba con un cuerno de caza para subir a almorzar. El sonido era bellísimo y su eco se repetía varias veces rebotado en las colinas que rodeaban el embalse. Nadie más tocaba ese instrumento y desde luego a él no le gustaba ningún tipo de música a diferencia de mi padre.
En invierno también íbamos a Alizné supongo que en navidades o semana santa y a los abuelos le gustaba cazar perdices con reclamo. Samuel, el guarda, vivía con Pepita, su mujer, en una casa adosada a la nuestra en la que siempre nos daban agua cuando llegábamos sedientos, a espaldas de la abuela que no quería que bebiéramos antes de comer porque a su criterio nos quitaba el hambre y dificultaba sus planes de engorde. El guarda criaba las perdices en jaulas de alambre que ponía unas horas al sol colgadas de alcayatas en la fachada sur. Me gustaba verlas sobre todo cuando las cogía suavemente para recortarles un poco el pico y las uñas, él me explicó que era necesario porque les crecían mucho y no las gastaban como cuando estaban libres. A veces me dejaba ponerles trigo en los comederos y agua en los bebederos. Esta modalidad de caza hoy está muy restringida y se basa en que esos machos criados en jaulas y adiestrados son usados como reclamo para atraer a otros machos. A veces mi abuelo me llevaba con él al puesto , un chozo sencillo que con vegetación le habían preparado, como el balconcillo enfrente de la tronera para colocar la jaula. Llevábamos lectura, él se sentaba en su taburete plegable, yo en el suelo y a esperar en silencio a que nuestro pájaro cantara, a que un macho libre respondiera al reto, a que se acercara lo suficiente pero no tanto. Normalmente me quedaba dormido con la cabeza sobre las piernas de mi abuelo y solo una vez recuerdo que disparara. Continuará…