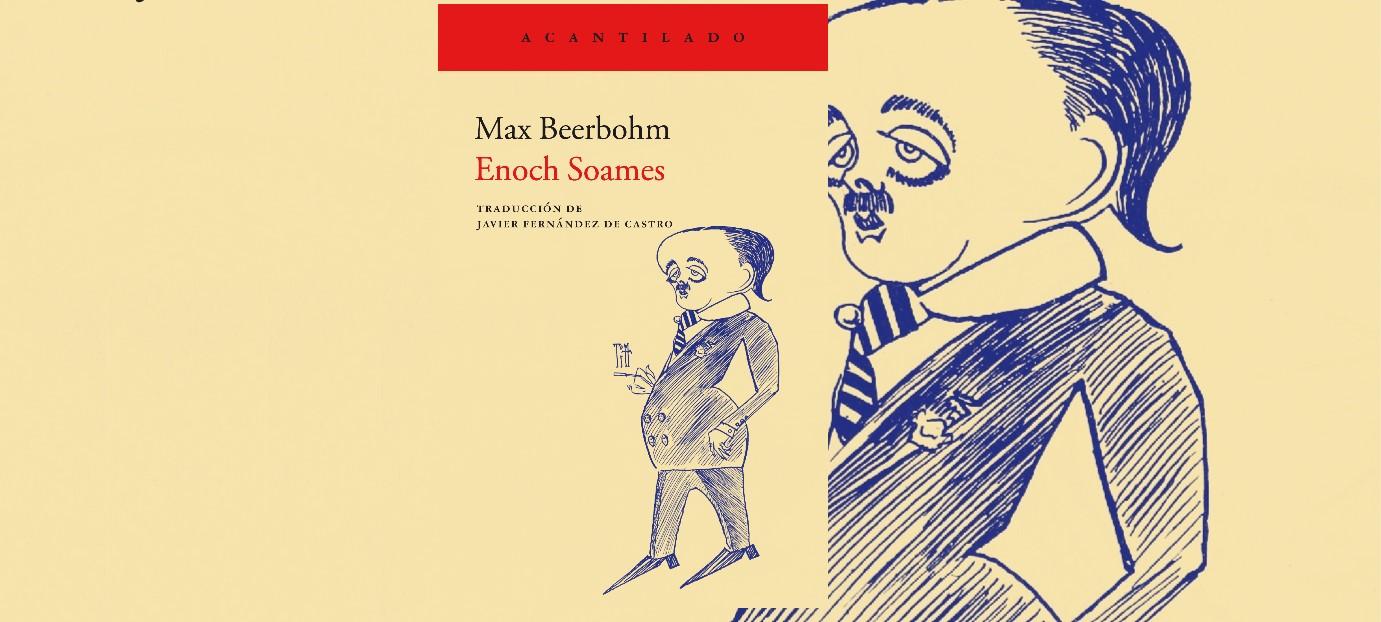Nunca buscaba ganarse la simpatía de sus colegas escritores, nunca renunció a una pizca de la arrogancia que le infundía su obra ni del desprecio que le inspiraba la de los demás. Así era Enoch Soames, un escritor que jugaba con las formas, como el malabarista o el acróbata realiza sus filigranas y alardes, aunque no se lograra discernir qué estaba expresando, de qué hablaba, en suma, cuál era el contenido. ¿Había alguna sustancia más allá de su pirotecnia expresiva? Quizá, simplemente, como escribía, la vida es tejido y en ella no hay trama ni urdimbre, tan sólo tejido. ¿O era ese tipo de afirmaciones que tienen que ver más con la pose que con la convicción? Soames tendía a usar muchas palabras o frases en francés, como si ya eso indicara una singular condición. Al fin y al cabo, entonces, a finales del siglo XIX, en Londres, los jóvenes y neófitos escritores tendían más bien a luchar por tener aspecto singular. Una seña de identidad que les diferenciara de cualquier otro, que transmitiera la idea de que no eran cualquier otro. Cada uno se construía su personaje. Soames llevaba un negro sombrero de flexible de aspecto clerical pero de vocación bohemia y una capa impermeable gris, que, tal vez por ser a prueba de agua, no resultaba romántica. Su capa, incluso, podía desplegarse como si fueran alas. Esa labor de caracterización implicaba su esfuerzo, y quizá fuera la única recompensa a la inquietud creativa: La urdimbre de su propio peculiar personaje. Ni su obra ni él recibían el menor estímulo, pero él persistía en comportarse como un personaje: enarbolaba su raída bandera sin desfallecer.
Max Beerbohm (1872-1956 ) destacó como mordaz e irreverente caricaturista que desentrañaba, o dejaba en evidencia, la pedantería, petulancia o engreimiento de sus contemporáneos, como quedó manifiesto en Caricatures of twenty five gentlemen (1896). Poseía una particular agudeza para detectar variantes de Humpty Dumpty. Hoy en día se relamería de gusto con las múltiples opciones que le ofrecen tantos ensimismados y jactanciosos de las redes virtuales, se recubran con la capa del esnobismo o no tengan reparos en evidenciar su vulgaridad confundida con el predominante medio ambiente. Con Enoch Soames (Acantilado) realiza una sátira de ese personaje eterno que es ante todo personaje, definido por la inflamación de vanidad. No hay como explosionar la ampolla de la vanidad con la intervención de una figura mefistofélica para dejarle ya no desnudo sino desprovisto hasta de la carcasa de su máscara, esa constituida por la inconsistencia y las contradicciones. Porque un personaje como Soames desprecia el posible consuelo que suministre el reconocimiento post mortem. Él necesita el reconocimiento en vida. Y no tiene dudas de que lo merezca. Por eso, no duda de que en el futuro su obra haya dejado su correspondiente huella.
Le dije: <<no me importa el reconocimiento>>. Y usted me creyó. Y ha seguido creyendo que estoy por encima de esa clase de cosas. Es usted superficial. ¿Qué puede saber acerca de los sentimientos de un hombre como yo? Imagina que la fe de un artista en sí mismo y en el veredicto de la posteridad bastan para hacerlo feliz....Usted nunca sospechó la amargura, la soledad, la...¡La posteridad! ¿De qué me sirve a mí? Un muerto no sabe que los vivos visitan su tumba, su lugar de nacimiento, que le ponen placas para recordarlo e inauguran estatuas suyas. Un muerto no puede leer los libros que se escriben sobre él.
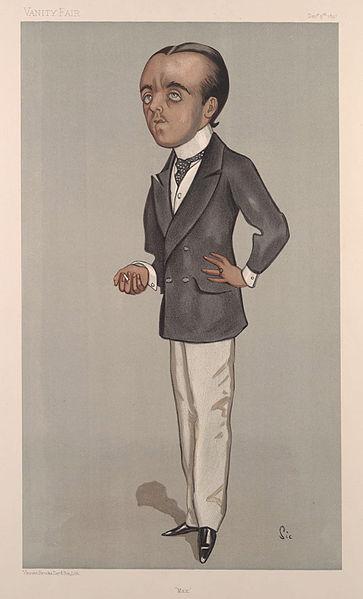
Max Beerbohm, por lo que parece un genuino dandy, no fue muy pródigo en su obra literaria. Publicó en 1896 The works of Max Beerbohm, en 1897 la fábula El farsante feliz (Acantilado), en 1911 su única novela, Zuleika Dobson (que tiene previsto publicar también Acantilado) y en 1919, Seven men, en la que aparece este sugerente cuento, o breve novela, que por el giro que realiza en su último tercio parece un antecedente de alguno de los mejores episodios de Twilight zone. De hecho, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo lo incluyeron en su Antología de literatura fantástica. El deslizamiento fantástico se efectúa como una elegante finta coreográfica. Y el jaque mate a la petulancia se realiza con la irónica sonrisa tenue que contrasta con los aspavientos de quien despliega, como aspas de molino, el personaje que ha creado consigo mismo. Qué más ocurrente ironía que contrastar con la figura mefistofélica o el diablo a quien declara que en este mundo no existen ni el bien ni el mal, y titula su obra Negaciones. Es un personaje que no ha dejado de ser figura recurrente entre creadores o críticos, aún hoy en día, esos que se deleitan con el nihilismo vital, con la visión catastrófica más que trágica. Aunque ahora ya porten capas invisibles que aún piensan que son capas quizá de seres con poderes especiales, porque si algo les define es la contradicción que supura su necesidad de reconocimiento y hasta reverencia (su aspiración es la influencia). O como apunta el narrador, el mismo Beerbohm, parecen más bien confusos, y desde luego hambrientos. Confusos porque pueden proyectar la equívoca apariencia de dignidad, enfrentados a las circunstancias con sus firmes convicciones (El fracaso, cuando uno es simple y llanamente un perfecto fracasado, y hasta cuando uno es un pobre fracasado, tiene siempre cierta dignidad), cuando más bien es espejismo, ya que más bien están ofuscados por el mismo personaje que han creado, que les absorbe, y camufla que son seres más bien faltos o carentes, y hambrientos de suscitar admiración. Como si estuvieran uncidos, como expresa Soames, por la hechicera blanca (por supuesto, dicho en francés, la sorciere glauca).
-No tienen absenta.
Era el típico comentario que en los viejos tiempos habría hecho sólo para llamar la atención, pero ahora denotaba convicción. Lo que otrora fue un ingrediente más de la <<personalidad>> que tan trabajosamente se había forjado ahora era necesidad y consuelo. Ya no la llamaba la <<sorciere glauca>>, se había despojado de sus dichos en francés. Era un mero y anodino vecino de Preston.