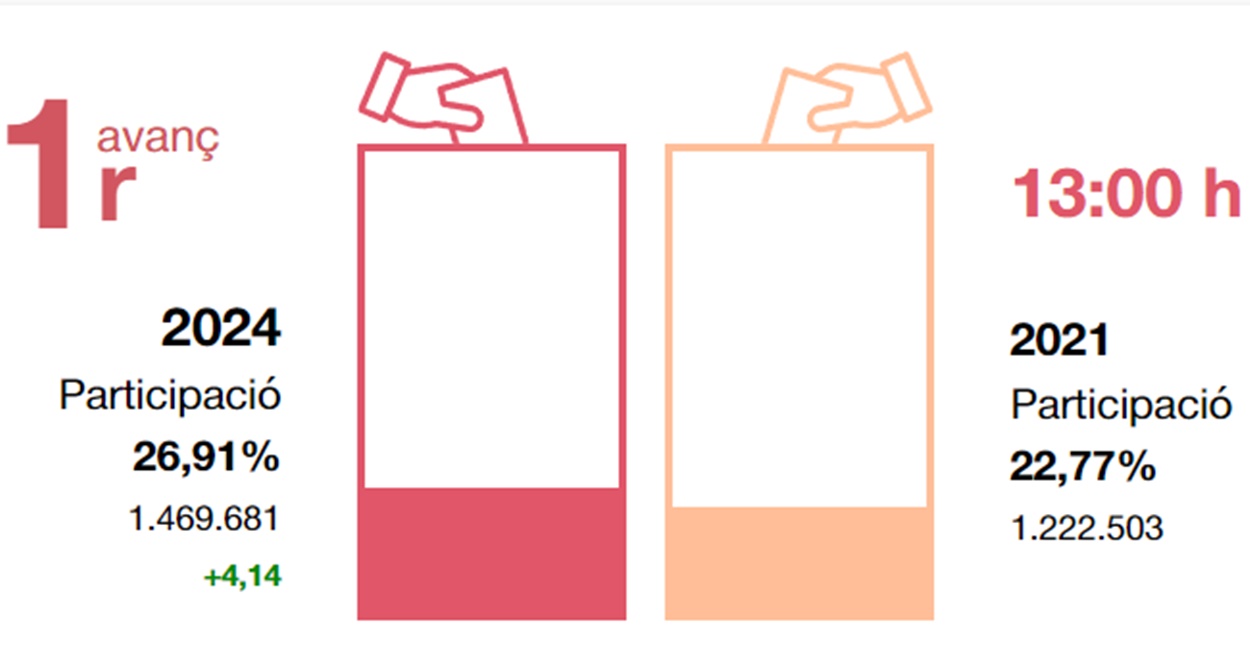Hacia el final de The Lego Movie, el padre encarnado por Will Ferrell irrumpe en el sótano donde guarda sus construcciones de coleccionista de Lego y sorprende a su hijo jugando con ellas. El muchacho se ha servido de las piezas y las figuras para desarrollar su imaginación en aquel espacio. Pero el juego implica caos y desorden, y por eso su padre se enfurece y lo abronca. No entiende que alguien haya quebrado la armonía y las reglas que conlleva. Ese choque suele ser habitual entre padres y sus niños: los primeros se rigen por la rigidez de las normas, y los segundos por la libertad de la fantasía. En la página 28 del ensayo El árbol, esta delicatesen que acaba de publicar Impedimenta con su habitual finura, dice John Fowles, acerca de su padre: Y no tiene ninguna importancia, creo, que lo que para él era el caos para mí fuera el orden.
Porque la figura del padre como guardián de las reglas estrictas y de la planificación es uno de los ejemplos y de las teorías expuestas por el autor en las poco más de cien deliciosas páginas de este texto al mostrarnos la importancia que suponían para él los bosques. Mientras su padre prefería el jardín trasero de su casa en la ciudad, con todo medido y limpio y clasificado, su hijo, que acabaría convirtiéndose en un gran escritor, en seguida sintió devoción por el entorno salvaje de las afueras, por lo que no estaba domesticado ni tratado ni sometido a pulcros cuidados y a podas continuas. El padre prefiere vivir en la ciudad. El hijo, en el campo: de ahí nacerá su aversión a las etiquetas, las clasificaciones, los límites y las categorías cuando se aplican a la naturaleza en particular y a otros ámbitos en general.
Pero la infancia y el conflicto con su padre no son los únicos temas que trata Fowles en El árbol. La observación de los bosques como conjunto, la libertad que se siente al deambular por ellos sin rumbo y las múltiples opciones para recorrerlos según el antojo de cada uno, le sirven como metáfora para hablarnos de los peligros del método científico, del acoso del hombre a la naturaleza cuando sólo la utiliza en beneficio propio para destrozar árboles y suplantarlos por la civilización, de los escenarios naturales que sirvieron antaño como marco para construir novelas donde el bosque siempre era una amenaza y de los paralelismos entre ese paseo errático por los caminos y las posibilidades que le brindaba la literatura como oficio (No planifico la escritura de mis novelas mucho más de lo que suelo planificar mis paseos por el bosque. Sigo el itinerario que me parece más plausible en un momento dado, y no un itinerario ya decidido antes de empezar). He aquí un hombre que, además, supo mantenerse en conexión espiritual con la espesura, algo evidente en la última parte del libro.
Sólo son unas cien páginas, exquisitamente escritas por John Fowles y traducidas de manera magnífica por Pilar Adón, y merecen mucho la pena.