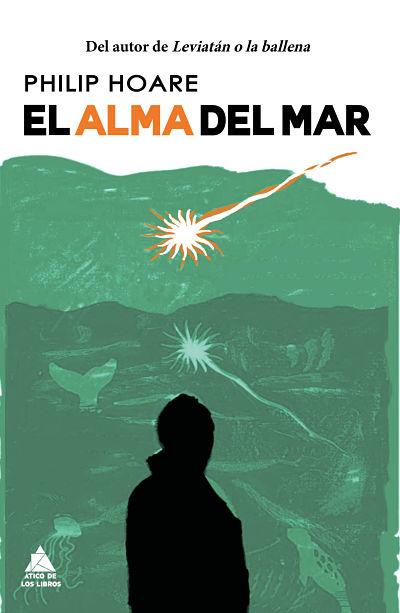Philip Hoare se vio reflejado en El hombre que cayó a la tierra (1976), de Nicolas Roeg, en la singularidad de David Bowie. Modifícó su aspecto como una seña de pertenencia a otra forma de habitar y relacionarse con la realidad. Me asustaba y excitaba. Quería ser él, no poseerlo. Representaba libertad y peligro. Era absolutamente artificioso, pero también plenamente de otro mundo. En un capítulo de El alma del mar (Atico de los libros), titulado Algo asombroso, asocia la caída de Icaro con la caída en un lago del alienígena (del planeta Anthea) interpretado por Bowie. Un alienígena con nombre de descubridor de la ley de gravitación universal, Newton. En otra secuencia de la película, Newton sueña con océanos aéreos, y en una secuencia que entonces registré a nivel subliminal, él y su esposa antheana giran uno alrededor del otro en un fluido espacio cibersexual mientras se oyen fragmentos de cantos de ballenas y <<sonidos oceánicos>>. Para Hoare los baños en el mar son como una segunda piel, como si fuera su elemento natural, oxígeno para su forma de habitar y relacionarse con la realidad. La ubicuidad del mar -desde ese gris estuario en el que nado hasta los grandes océanos abiertos- es en sí misma interplanetaria y nos conecta con las estrellas (…) siempre está rompiendo sus fronteras, dando y tomando constantemente. Es la encarnación de todas nuestras paradojas. En un capítulo relata la condición de singular acontecimiento, único, el raro avistamiento de un amplio grupo de ballenas, algunas de las cuáles nadan próximas al barco, mientras algunas de sus crías saltan como delfines, y en el último capítulo escribe que las ballenas viven en otra historia que apenas toma nota de la muestra, pues nos anteceden y puede que nos sobrevivan, arrojan su espumoso desafío a los cielos. ¿Cómo nos atrevemos a fotografiar a una ballena, a capturar la imagen de otra especie? Soy yo el alienígena en su mundo. Soy yo quien queda atrás.
Hoare describe los fenómenos de la naturaleza, y la manifestación de otras especies. Y las confronta con la propia especie humana, y las conjuga como su propio acto de realización. Sean las tormentas o las medusas, sea su perra Dora, o sean los delfines o los cormoranes: Según Mark Cocker, los pescadores británicos lo llaman la <<peste negra>> y exigen su erradicación. Pero este desfile de descalificaciones nos describe a nosotros mismos: ponemos nombres para conocer y poseer, no necesariamente para comprender. Ni siquiera disponemos de palabras adecuadas para nosotros mismos. Los animales son otros y a la vez uno mismo, una singularidad y un reflejo, otras piezas en un conjunto, nexos con nuestro origen y nuestra condición. Como observó John Berger, los animales fueron la fuente a partir de la cual elaboramos los primeros mitos; los veíamos en las estrellas y en nosotros mismos: <<Los animales vinieron desde más allá del horizonte. Pertenecían tanto a aquí como allí. Del mismo modo, eran mortales e inmortales>>. Pero, en los últimos doscientos años, han desaparecido gradualmente de nuestro mundo, tanto físicamente como metafísicamente. <<Hoy en día vivimos sin ellos. Y en esta nueva soledad, el antropomorfismo nos hace sentir doblemente incómodos.>>. Esperamos que los animales sean humanos, como nosotros, y olvidamos que nosotros mismos somos animales, como ellos. <<No son hermanos, no son sirvientes>>, escribió el naturalista Henry Beston en su cabaña de Cabo Cod en la década de 1920; según él, a los animales se les han concedido <<extensiones de los sentidos que nosotros hemos perdido o jamás tuvimos, vivir con voces que nosotros nunca escucharemos (…) son otras naciones con nosotros en la red de la vida y del tiempo, compañeros en las tribulaciones y el esplendor de esta prisión que es la Tierra>>. Ese miedo que vemos en sus ojos es un miedo de ojos alienígenas, de ojos creados para otros reinos. Hoare se siente como esas figuras fantásticas, las selkies.
En la obra conjuga esa relación propia con la naturaleza y las otras especies, con la reflexión a través de la relación con el mar, con la sustancia acuática, de diferentes artistas y pensadores. De Henry David Thoureau a Virginia Woolf (La prosa de Woolf atrapa esa oscuridad y esa luz, anegada por <<agua que se había enfriado en un millar de huecos vidriosos en medio del oceano>>, desbordante e implacable, todo y nada: una eternidad vacía, <<ninguna aleta quiebra el incomensurable páramos>>), pasando por Herman Melville (Moby Dick y Billy Budd), Elizabeth Browning, Ralph Waldo Emerson, Sylvia Plath, Stephen Tennant, Lord Byron, Wilfrid Owen o William Shakespeare (La tempestad). En cierto momento, asocia el monolito negro de 2001, con el ángel caído, encarnado por Bowie, y la ballena blanca Moby Dick. Evoca la magnífica novela de Sten Nadolny, El descubrimiento de la lentitud, en relación a la expedición de los navíos Erebus y Terror. Y establecerá una asociación con Henry Thoureau: También él descubrió la lentitud, en busca de un ocio transcendente << para una verdadera integridad>>.
En cierto pasaje sobre el poeta Percy Shelley parece que hablara de sí mismo. Shelley escribía en una época en que buena parte del planeta aún no había sido cartografiado. Había sitio en la Tierra para estas figuraciones, como si existiera, en alguna sellada biblioteca, un globo terráqueo metafísico que fundiera realidad y poesía. Con las chispas de la sinapsis en su cerebro, su patología pasó de lo universal a lo microscópico; una enormidad que colapsaba sobre sí misma, con el corazón latiendo y la sangre fluyendo como las mareas. Desde un mundo creado por él mismo, se plantea qué significamos en relación con la Naturaleza; nuestro lugar en ella, y su lugar dentro de nosotros. Parece no estar preparado para ninguno de los dos. En cambio, se mueve entre ambos. Con la lectura de El alma del mar se siente que se cartografiara de nuevo nuestra relación con el propio mar y sus criaturas, con la naturaleza en un sentido amplio, como si se redefiniera, o enfocara de modo más preciso nuestra relación, y posición en un conjunto. En el último capítulo escribe: Quizá podría abandonar el mundo de arriba -sería una transición sumamente leve-, dejarme llevar y permitirme caer, oscilando suavemente de un lado a otro, una última y pequeña danza antes de convertirme en algo rico y extraño. Allí yaceríamos, en la acogedora oscuridad, de vuelta a la noche interminable en la que podría esconderme y refugiarme, donde nadie podría meterse con nosotros nunca más. Somos también una ballena. Esta excepcional obra concluye con una imagen de David Bowie. Y una frase del acto IV de La tempestad: Estamos hechos de la misma sustancia de los sueños; y un sueño cierra nuestra breve vida. El alma del mar es un placentero y enriquecedor sueño en el que sumergirse