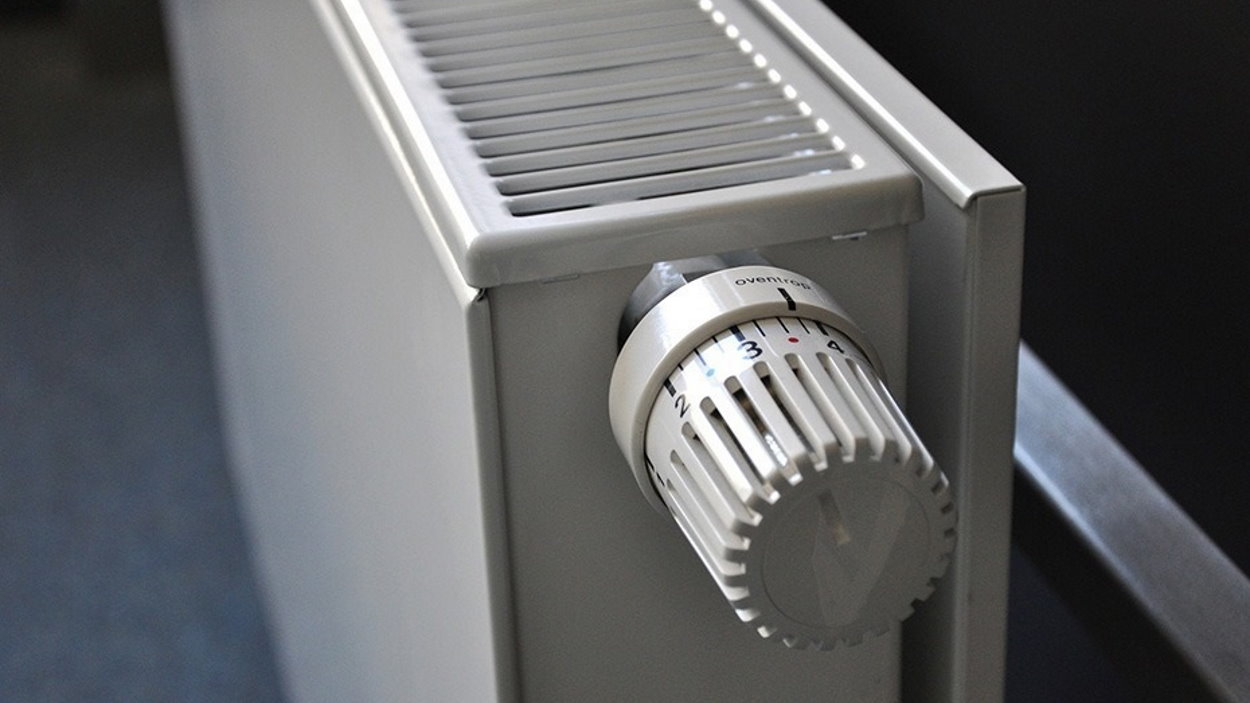Hubo un tiempo en España en que informar significaba vivir con escolta, abrir sobres con miedo o despedir a compañeros asesinados por escribir. Las redacciones fueron objetivo de la extrema derecha y de ETA. Por eso, cuando hoy un diputado habla de “poner una bomba atómica” a RTVE, no estamos ante una simple hipérbole, estamos ante palabras que, en un país con memoria de violencia contra la prensa, tienen un peso histórico y una responsabilidad política ineludible.
Durante décadas, ejercer el periodismo en España no fue solo una profesión: fue un acto de resistencia. La violencia política, la extrema derecha nostálgica, el terrorismo y la radicalización ideológica convirtieron redacciones y periodistas en objetivos. Algunos pagaron con su vida; otros con mutilaciones, escoltas permanentes o el exilio interior del miedo.
Hubo un tiempo en que las bombas contra periodistas no eran metáforas. Estallaban en redacciones. Llegaban en sobres. Mutilaban manos. Asesinaban en portales. Por eso las palabras importan.
Muchos años después, en un país que aún conserva cicatrices, un diputado nacional, José María Figaredo, portavoz de Economía de Vox, afirmó que a Radiotelevisión Española “hay que entrar con una bomba atómica”, insistiendo en que no bastaría con un “lanzallamas”, sino algo “peor aún”. Podrá alegarse que se trata de una hipérbole, de una exageración retórica o de una provocación calculada. Pero en un país con memoria de bombas reales contra medios de comunicación, ese tipo de declaraciones no son inocuas.
No se trata de equiparar una declaración política con el terrorismo. No es lo mismo. Pero sí de advertir de algo esencial como es que el lenguaje construye clima. Y el clima condiciona conductas.
España sabe lo que significa señalar a periodistas. Sabe lo que ocurre cuando se convierte a un medio en enemigo público. La deshumanización comienza casi siempre con palabras gruesas y termina, demasiadas veces, en agresiones reales.
Una memoria incómoda que conviene recordar
1977: La extrema derecha atenta contra El Papus
El 20 de septiembre de 1977, la organización terrorista de extrema derecha Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista) envió un paquete bomba a la redacción de El Papus, semanario satírico nacido en 1973. La explosión causó la muerte del conserje Joan Peñalver y dejó diecisiete heridos. La sátira también era considerada un enemigo.
1978: bomba contra ‘El País’
El 30 de octubre de 1978, en plena Transición, la sede de El País en Madrid fue objeto de un atentado con bomba atribuido a sectores de extrema derecha. Murió el trabajador Antonio Fernández Gutiérrez y varios empleados resultaron heridos graves. El mensaje era inequívoco: la prensa libre era un obstáculo para quienes rechazaban el proceso democrático.
2000: ETA asesina a José Luis López de Lacalle
El 7 de mayo de 2000, ETA asesinó en Andoain al periodista José Luis López de Lacalle, colaborador de El Mundo y exconcejal socialista. No fue una bomba, sino disparos a quemarropa frente a su domicilio. El objetivo era el mismo: silenciar una voz crítica. Informar era, literalmente, jugarse la vida.
2001: la carta bomba contra Gorka Landaburu
El 15 de mayo de 2001, ETA envió una carta bomba al periodista Gorka Landaburu. La explosión le causó gravísimas lesiones en las manos y el rostro. Sobrevivió, pero quedó marcado para siempre.
Durante años, muchos profesionales vivieron escoltados, señalados, bajo amenazas constantes.
El peso de las palabras
La crítica a un medio público es legítima. Cuestionar su línea editorial, su gestión o su independencia forma parte del debate democrático. Pero normalizar expresiones que apelan —aunque sea retóricamente— a su destrucción física supone cruzar una línea.
Quienes ocupan responsabilidades institucionales no hablan en una sobremesa privada. Sus palabras tienen altavoz, eco y consecuencias. En un contexto de polarización creciente, el lenguaje incendiario no es inocente: deshumaniza, señala y legitima la hostilidad.
España tuvo periodistas escoltados. Tuvo redacciones amenazadas. Tuvo funerales por escribir o expresar sus análisis. Las bombas reales fracasaron en su intento de callar a los medios.
Conviene no olvidar que la libertad de información no se destruye de golpe. Se erosiona. Empieza por la estigmatización, continúa con el señalamiento y termina —si no se pone freno— en la intimidación.
Por eso las palabras importan. Porque cuando informar fue jugarse la vida, el silencio no fue neutralidad: fue miedo. Y el miedo nunca debería volver a instalarse en una redacción.
Si mañana, ¡ojalá no! periodistas o colaboradores de Televisión Española como Silvia Intxaurrondo, Jesús Cintora, Xabier Fortes, Antón Losada, Javier Ruiz, Esther Palomera, Raquel Ejenique, Chema Garrido, Sarah Santaolalla, Javier Aroca, Luis Arroyo, Berna González Harbour, Euprepio Padula, Ernesto Ekaizer, Elsa García de Blas o cualquiera de los profesionales que trabajan o colaboran con el medio público, sufren una agresión o son amenazados gravemente, ya sabemos quién no puso la bomba, atómica o no, pero quien sí encendió la mecha y echó combustible: un diputado de extrema derecha cortito, ignorante y torpe, pero peligroso.