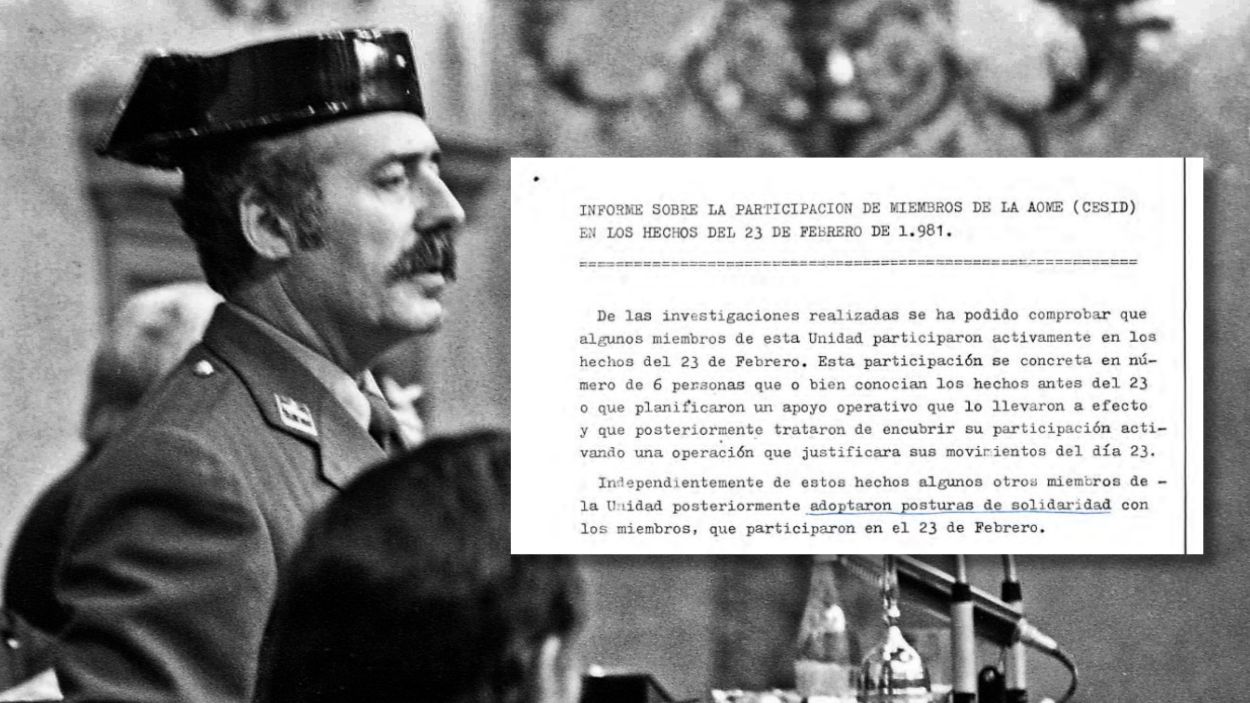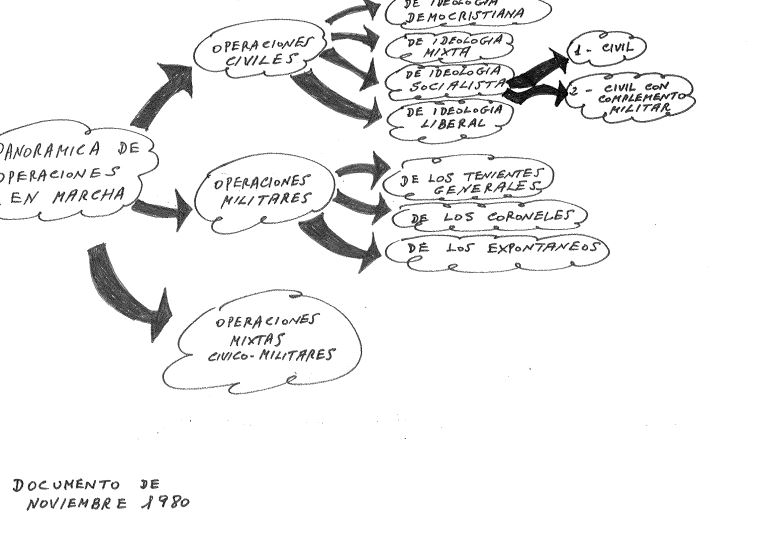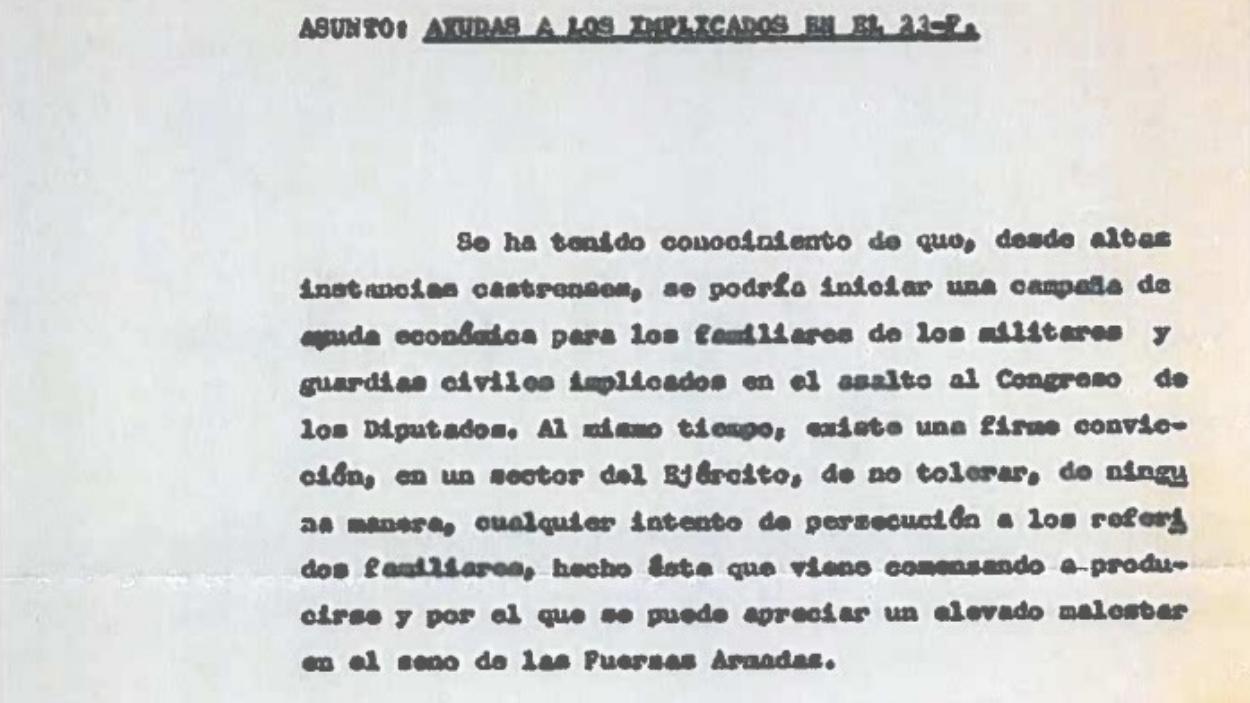A Francisco Brines nos lo acaban de cervantizar, o sea, que le han dado el premio Cervantes. Francisco Brines es compacto y pequeño. Pesa exactamente 937 gramos en la estantería de mi biblioteca. Dicen que vive en la isla de Robinson Crusoe, que está en Valencia. Más exactamente en Elca, una finca con luz de naranjos desde la que se ve el Mediterráneo, el más culturalista de los mares. Pero no es verdad. O no es verdad del todo. Desde 1997 —cuando la editorial Tusquets publica su poesía completa en un volumen de 937 gramos—, Francisco Brines reside en el séptimo anaquel de mi biblioteca. Tiene por vecinos a Fernando Pessoa y a una antología del cuento norteamericano.
Antes de mudarse a mi casa, Brines vivía muy cerca de la mía. En el mismo edificio, o en el aledaño, en que escribe minuciosamente, barrocamente, otro premio Cervantes: Caballero Bonald. Es posible que mi barriada tenga la mayor concentración de escritores y fruteros por metro cuadrado de todo el país.
Hace mucho tiempo, a Brines solía verlo en el mismo restaurante frugal en el que Antonio Garrido Domínguez —mi lúcido y galaico director de tesis— y yo acudíamos mensualmente a enmarañar el menú académico del día con disertaciones sobre Lejeune, Paul de Man, Genette y otros popes de la halterofilia literaria. Gentes neblinosas a quienes uno debía conocer como si fueran parientes de primer grado.
Brines, con su cara ancha y espesa de ruso valenciano, pasaba por delante de nuestras conversaciones y elegía una mesa de anacoreta al fondo de la sala. Se sentaba, pellizcaba la servilleta, la aireaba, se la anudaba responsablemente al cuello. Durante la media hora siguiente, la única poesía que valía la pena en el mundo eran las lentejas con chorizo que él, después de la digestión, transubstanciaría en versos tan imprescindibles y sencillos como sus naranjos de Elca.
La literatura, como se ve, está muy relacionada con los jugos gástricos. Un ejemplo. Viaje a la Alcarria huele a diccionario y a torreznos. Otro ejemplo. Las obras de Raymond Queneau son la cocina ácrata y juguetona de El Bulli mucho antes de que existiera El Bulli. Un último ejemplo. Los cuentos minimalistas de Carver son la consecuencia de una hamburguesa XL empujada con media botella de whisky misántropo. El escritor yanqui parece que tiene proteínas, aunque no se tarda demasiado en advertir que, en sus libros, abunda, sobre todo, el maíz transgénico de Texas.
En cambio, la poesía de Brines es sustanciosa como los huesos de espinazo. Y lo es porque te ayuda a vivir mejor. La vida humana se parece mucho a la vida de las hormigas, y no porque Esopo, en su célebre fábula entomológica, nos animara a explotarnos laboralmente a nosotros mismos como esos insectos adictos al trabajo. Se asemejan porque acumulas recuerdos para cuando los necesites, como las hormigas granos de cebada.
Brines, en este sentido, te ayuda a vivir más, a reciclar las sobras sentimentales y a convertirlas en nostalgia. Te educa sin histerias en la melancolía por el paso del tiempo —el tempus fugit de los clásicos— y en la aceptación de la triple e inevitable pérdida de la juventud, el amor pasional y la belleza. En definitiva, te adiestra en todos esos sentimientos tontorrones e imprescindibles para no pasar por este mundo como un pedazo de carne con ojos.
Brines no es, sin embargo, un poeta lloradero. Al revés. Su poesía es el aroma a infancia de los últimos días de verano. Es octubre incluso en abril. La mujer que nos dejó y volvimos a encontrar muchos años después en un verso. La cerradura de casa que se irá cubriendo de polvo. Y, sin embargo, a pesar de tanta ruina y catástrofe, cuánta vida nuestra se salvará en la nada.
Enhorabuena por el premio, exvecino.