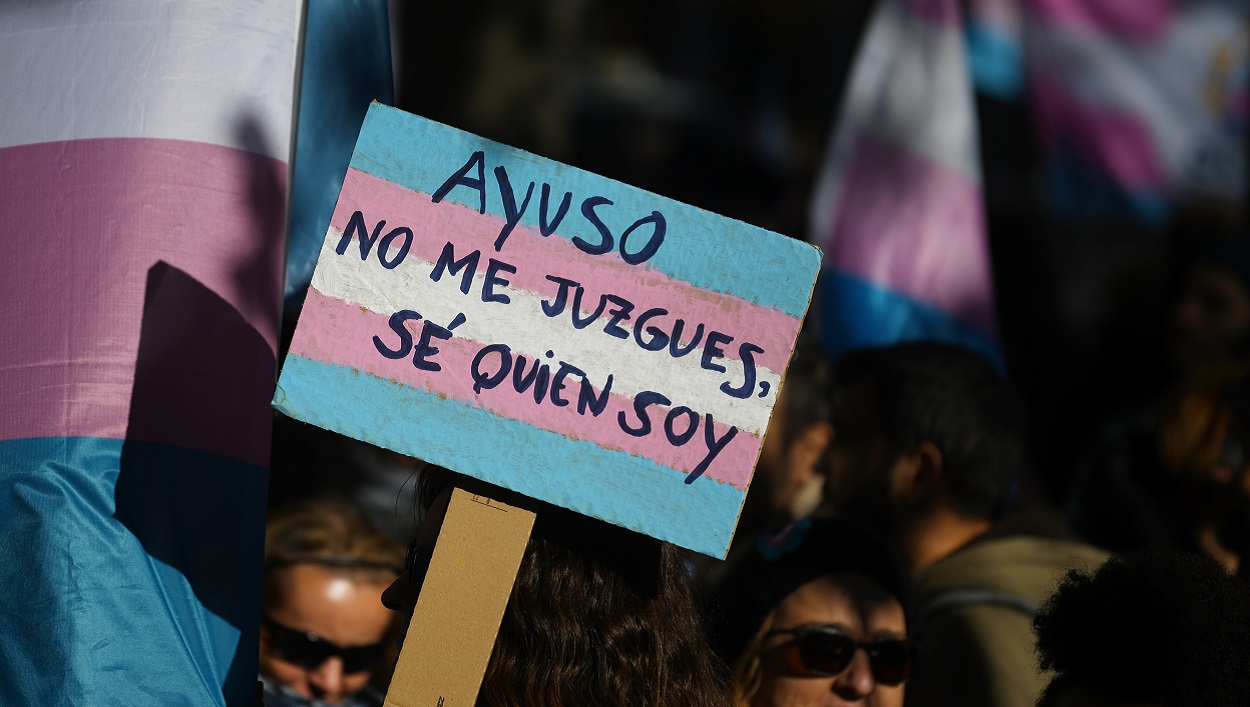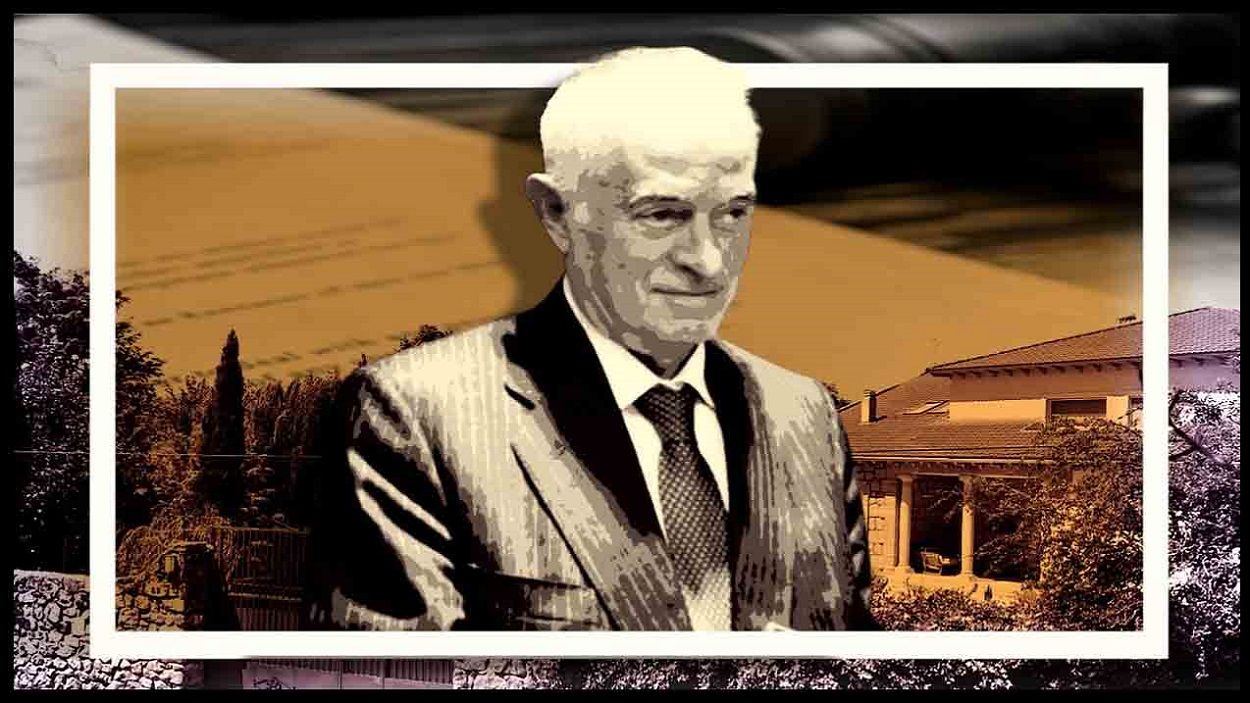Ha pasado a la historia como Revolución de Octubre, pero en realidad el incendio fue en noviembre. La culpa del desfase la tiene la diferencia de 13 días que separaban el calendario juliano, por el que se regía la Rusia zarista, del calendario gregoriano que gobernaba en Occidente. Este 7 de noviembre es cuando realmente se cumplen los 100 años exactos de la toma por los bolcheviques de la residencia de los zares.
Google como síntoma
Pese a que las mesas de novedades de las librerías están desde hace meses invadidas de volúmenes relativos a 1917, si uno teclea ahora mismo en Google cadenas de búsqueda como ‘ayuntamientos gobiernos alcaldes políticos conmemoración centenario Revolución Rusa’ no aparece prácticamente nada. Como mucho, que el concejal de Podemos de Madrid, Carlos Sánchez Mazo, escribió en su cuenta de Twitter a principios de año esta entrada: ‘Feliz 1917. Que el centenario de la más hermosa revolución de la historia sea estímulo para la construcción de la fraternidad internacional’. Y poco más.
Sí aparecen en la red coloquios, proyecciones de películas, exposiciones de arte soviético, novedades editoriales… De esto último es de lo que más hay: nuevos libros de historia sobre la Revolución, que despierta más pasiones entre académicos e historiadores que entre los partidos de izquierdas y no digamos las masas.
Un legado en el olvido
De algún modo, la Revolución de 1917 es cosa del pasado. Salvo algún filósofo del Este cuyos fogonazos de lucidez no logran ocultar el perfil estrafalario de buena parte de su pensamiento político, hoy son pocos los que reivindican abiertamente el legado soviético en general y mucho menos el legado de Stalin en particular: ni siquiera en medios intelectuales o académicos en los que sí se sigue reinterpretando a Marx, a veces con mucha inteligencia y vigor, y donde se intenta actualizar su legado filosófico y político, ni siquiera en esas tribunas se pone excesivo énfasis en reivindicar la Rusia del 17, aunque sí el sueño de igualdad y fraternidad que estremeció los corazones de tantos de sus protagonistas.
Herejes al poder
En tanto que símbolo político, ¿es 1917 cosa del pasado? Digamos que sí pero con algunas precauciones. Es cosa del pasado el contenido específico y los métodos y políticas desarrollados por Lenin y más tarde por Stalin, pero no lo son tanto los efectos colaterales y no buscados de aquella revolución.
Schelling escribió con sagacidad lo siguiente: “Lo que hace verdaderamente importantes las acciones humanas son sus consecuencias reales, y estas casi siempre son distintas de las que se pretendían”.
En efecto, además de las consecuencias directas de 1917 desencadenadas por las políticas implementadas a partir de aquella fecha, hubo unas consecuencias indirectas, imprevistas y colaterales de largo alcance que sus promotores nunca pretendieron ni pudieron jamás imaginar. Si Lenin levantara la cabeza y viera los éxitos alcanzados por el revisionismo gradualista burgués y la herejía socialdemócrata puede que regresara de inmediato a su cripta de embalsamamiento.
Muchos estudiosos y políticos piensan que el Octubre Rojo sembró el pánico en la Europa de entreguerras, dio alas al fascismo y, vencido este en la Segunda Guerra Mundial, fue el gran acicate para el entonces intimidado capital para pactar importantísimas mejoras sociales y económicas que hoy, por cierto, parecen estar de nuevo en riesgo: y no solo porque el espectro del comunismo yazga bajo los escombros del Muro de Berlín, aunque eso haya ayudado bastante.
¿Acaso vuelve Marx?
En todo caso, Lenin se habría llevado algo más que un disgusto tremendo si le hubieran dicho que quienes de verdad iban a triunfar en términos históricos serían aquellos tibios mencheviques y socialistas revolucionarios a quienes expulsó sin contemplaciones de la política soviética tras las elecciones a la Asamblea Constituyente.
¿Regresan las ideas comunistas al calor de la crisis financiera internacional que sigue devastando a las clases medias occidentales hasta el punto de proletarizarlas, en un vaivén histórico donde Lenin habría visto una oportunidad de oro para hacer la revolución? Esas ideas regresan pero solo a medias. Digamos que regresan pero con otros nombres.
Santos y profetas
Quizá estemos asistiendo al ascenso de un cierto neocomunismo que parece tener las ideas bastantes claras sobre lo que quiere destruir pero no tanto sobre lo que quiere construir.
Los idealistas, los santos, los profetas, los intelectuales, los filósofos, los incorruptibles que llegan al poder suelen ser tipos peligrosos: mucho más temibles, sin duda, que los hombres sencillos, prácticos y hasta sin demasiadas lecturas. Como personaje de ficción preferimos a Alonso Quijano, pero como gobernante puede que prefiramos a Sancho.
Lecturas peligrosas
Lenin, Stalin, Mao, Castro o Pol Pot tendrían en común con don Quijote que también ellos quedaron cegados por los libros. También le ocurrió a lo más granado de la ‘intelligentsia’ europea, fascinada con Stalin pero ciega ante sus crímenes.
Alonso Quijano perdió la razón leyendo libros de caballerías y los líderes e intelectuales comunistas la perdieron leyendo libros marxistas. Del mismo modo que don Quijote veía la realidad a través de lo que había leído en las disparatadas novelas sobre caballeros andantes, Lenin o Trotsky veían en los obreros de San Petersburgo la vanguardia de una revolución internacional o interpretaban la toma del Palacio de Invierno como una ruedecita en el Gigantesco Engranaje de la Historia, cuyas leyes creían conocer como la palma de su mano.
¿Qué es la historia?
Donde don Quijote veía gigantes, Sancho veía molinos; donde el caballero veía a lo lejos el yelmo de Mambrino, su escudero veía simplemente una cosa que relumbraba.
Pues bien: donde Lenin veía empiriocriticismo y materialismo por todas partes, donde vislumbraba las contradicciones que conducirían irremisiblemente al colapso del capitalismo o donde identificaba sin descanso tesis, antítesis y síntesis moviendo secretamente las leyes de la historia, alguien como Henry Ford, travestido de Sancho Panza, se limitaba a preguntarse: “¿Que qué es la historia? Una maldita cosa detrás de otra, ¿no?”.
Una célebre entrevista
Pero regresemos de nuevo al pasado. No a 100 años atrás, sino simplemente a 40 años. Si en 1977 hubiera existido Google y hubiéramos tecleado como ahora esa cadena de búsqueda ‘gobiernos alcaldes políticos celebración centenario Revolución Rusa’, habrían aparecido decenas de miles de enlaces.
Quienes éramos jóvenes entonces recordamos todavía las mofas y los comentarios descreídos que suscitó en medios políticos, periodísticos y universitarios una entrevista que José María Íñigo le hizo en Televisión Española al premio Nobel de Literatura Alexander Solzhenitsyn.
Gobernaba entonces Adolfo Suárez, que en aquellos años era todo lo malo que cabía imaginar de un hombre público y hoy es todo lo bueno que somos capaces de pensar de un político. Al pobre Solzhenitsyn le ha ocurrido un poco lo mismo. Y lo mismo, pero al revés, le ha sucedido a la Revolución Rusa: con el tiempo ha perdido magnetismo y su fulgor se ha ido apagando. 1917 fue la misa fundacional de una fe que ha ido menguando irremisiblemente.
Lo que era y ya no es
Puede que no tuviéramos razón entonces y que tampoco la tengamos ahora. Puede que nunca haya habido un Suárez falsario y arribista ni tampoco un Suárez lúcido y visionario. Puede que nunca haya habido un Solzhenitsyn vendido al capitalismo ni un Solzhenitsyn cuyos juicios políticos sean inapelables.
La gente que ya es historia, como las cosas que ya son historia, rara vez adoptan una esencia inamovible. La gente histórica y las cosas históricas no son platónicas sino aristotélicas. La Revolución rusa ha sido muchas cosas desde 1917 hasta hoy: en 1977 era una cosa y hoy es otra muy distinta.
Quién sabe
Hoy se impone la tesis de que la Revolución rusa fue una pesadilla para millones de personas, y es obvio que lo fue, pero tampoco podemos estar seguros de si los avances en igualdad y felicidad colectiva para millones de trabajadores que hubo a este lado del Telón de Acero se habrían producido de no existir la amenaza efectiva del comunismo. Como tampoco podemos saber si la Alemania nazi habría sido derrotada en 1945 si en su frente oriental hubiera habido una democracia convencional y no un régimen de terror capaz de poner sobre los campos de batalla de Europa 20 millones de cadáveres.
Una confesión
Si me preguntan si 1917 valió la pena, hoy diría más bien que no: demasiada sangre, demasiada cárcel, demasiado sufrimiento, demasiado terror, demasiadas novelas de caballerías rigiendo la conducta de los gobernantes.
Admito, sin embargo, que si me hubieran hecho la pregunta hace 40 años, cuando apenas tenía 20 y ninguna noticia de, pongamos por caso, los ‘Relatos de Kolymá’ de Shalámov, los libros de Arthur Koestler o las memorias de Eugenia Ginzburg, habría dicho lo contrario. Y además lo habría dicho, mucho me temo, sin pestañear.
¿Quién de los dos, como diría Juan Marsé, tiene razón: aquel muchacho o esta sombra? ¿Cuál de ellos es el platónico Quijote y cuál el aristotélico Sancho? Querría saberlo, pero sé que es imposible. Me conformo con haber aprendido algo en todos estos años. Digamos que me conformo con haber aprendido a pestañear un poco antes a afirmar algo con rotundidad.