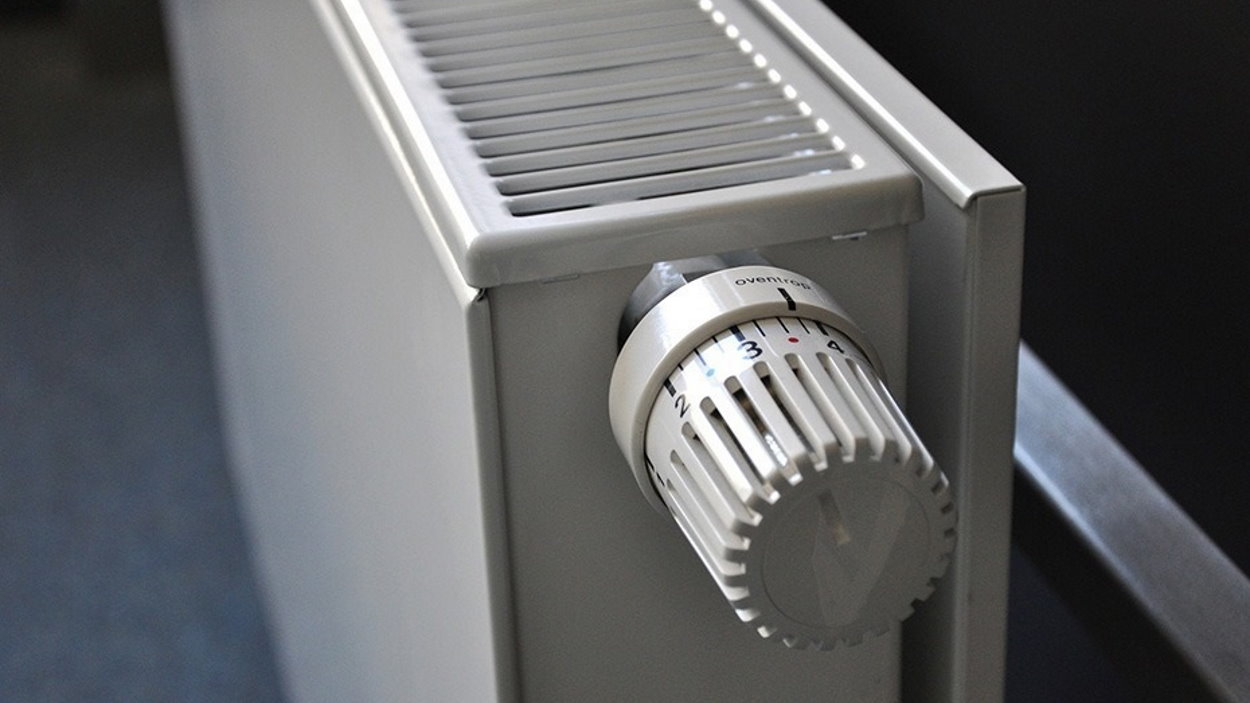Por estas horas hace veinte años (sombra, soy sombra/y a la sombra muero/vengo de sombra y en sombra quedo) ya tenía que escribirte donde viven los muertos. El cementerio más bello de la eternidad, la luz blanca de plomo helado de diciembre que viene de la sierra, Alicia, tan serena, las niñas con su dolor primero de tinieblas, los curiosos y las curiosas a las puertas, aplausos cuando llegaba un famoso. Nada me sorprendió de aquel barullo de tu entierro.
Me fui al Juanillo a llorarte unos vasos y se nos saltaban las lágrimas (de risa) al gitano y a mí cuando recordamos aquella vez que unas adolescentes del Sacromonte te reconocieron, cogieron un papelico y un boli para pedirte un autógrafo y te preguntaron si eras Carlos Cano. Yo no, Carlos Cano es ése, dijiste señalando a Juanillo. La esencia misma del arte inasible de la malafollá, como se sabe, un don que en el Bajo Guadalquivir miarmero no saben apreciar en su fineza.
Tres semanas antes en un vagón vacío del ave, coño Cristina, coño Carlos, dimos cuenta del bar y de todos sus gintónics, de dos paquetes al menos de tabaco y de un repaso con tentetieso a los nombres y a los tiempos que ya se desbocaban por los precipicios del desencanto, la memoria de Diamantino, con el que habíamos trasegado tanto por aquellos niños saharauis ahora enterrados por el olvido (he visto vencido por el miedo/lo mejor de mi generación/negando la luz que fue su guía/escondiendo el alma en un cajón).
La segunda vez que abriste los ojos a la vida (nací en Nueva York/provincia de Granada/en una noche de luna…/mi pobre corazón/de tantos desengaños/se paró/por culpa del amor/yo nací en Nueva York), ya estaba en la radio y se nos ocurrió rezarte en andaluz para que no se te parara el corazón, así que pusimos un contestador para que la gente te mandara medicinas como coplas y transfusiones de besos con jayuyas. Durante aquellas semanas se oían las voces y los acentos de todas las andalucías, las de Ronda y de Ayamonte y de los Campos de Níjar y de la Campiña y de La Loma y del Marquesado y de Pozoblanco y de Nerja. Era imposible que te murieras.
Una noche de meses después coloqué aquellas cintas en una caja de taracea y te las llevé a un restaurante del Albaizyn donde te hice la formalísima entrega protocolaria de la conjura de los andaluces que te salvó la vida: hoy sé que lo primero/ es decirle a la vida/que la quiero.
Íbamos rebuscando macondos por Plaza Nueva, titulares de greguerías (La melancolía es la utopía de la tristeza), salustianos negros, la madrugada que nos fuimos a la sierra a ver nevar y tu coche nos dejos tirados, un skoda de aquellos del telón de acero baratos para matarse y tuvimos que empujar a la vuelta, suerte que todo cuesta abajo, cuando el ave entró en Santa Justa. Fue tu última voz conmigo: entre mis lágrimas y las tuyas no ibas a dejar que el miedo a la muerte te estropeara la vida de más que te quedara por vivir, habibi, habibi: un vaso de té verde/me dio a beber/la muerte.
Sentí ese último abrazo como lo que fue y me quedé mirando cómo Pablillo corría a buscarte con Eva al fondo. Y es así como ahora te pienso, abrazado a tu niño y a salvo de esta nueva/vieja Andalucía de los señoritos de la extrema derecha. Releo lo que te había escrito y todo aquello que estaba en el presente ahora está en el pasado. Cada vez más en el pasado. De los sueños.
La política se volvió saboría, Carlicos, por la herida que abre el poder (Recuerda/y cuéntalo a los demás/en la memoria hubo un tiempo/en el que la aurora era el camino/¡qué transparente iba la vida/al verde del olivo!).