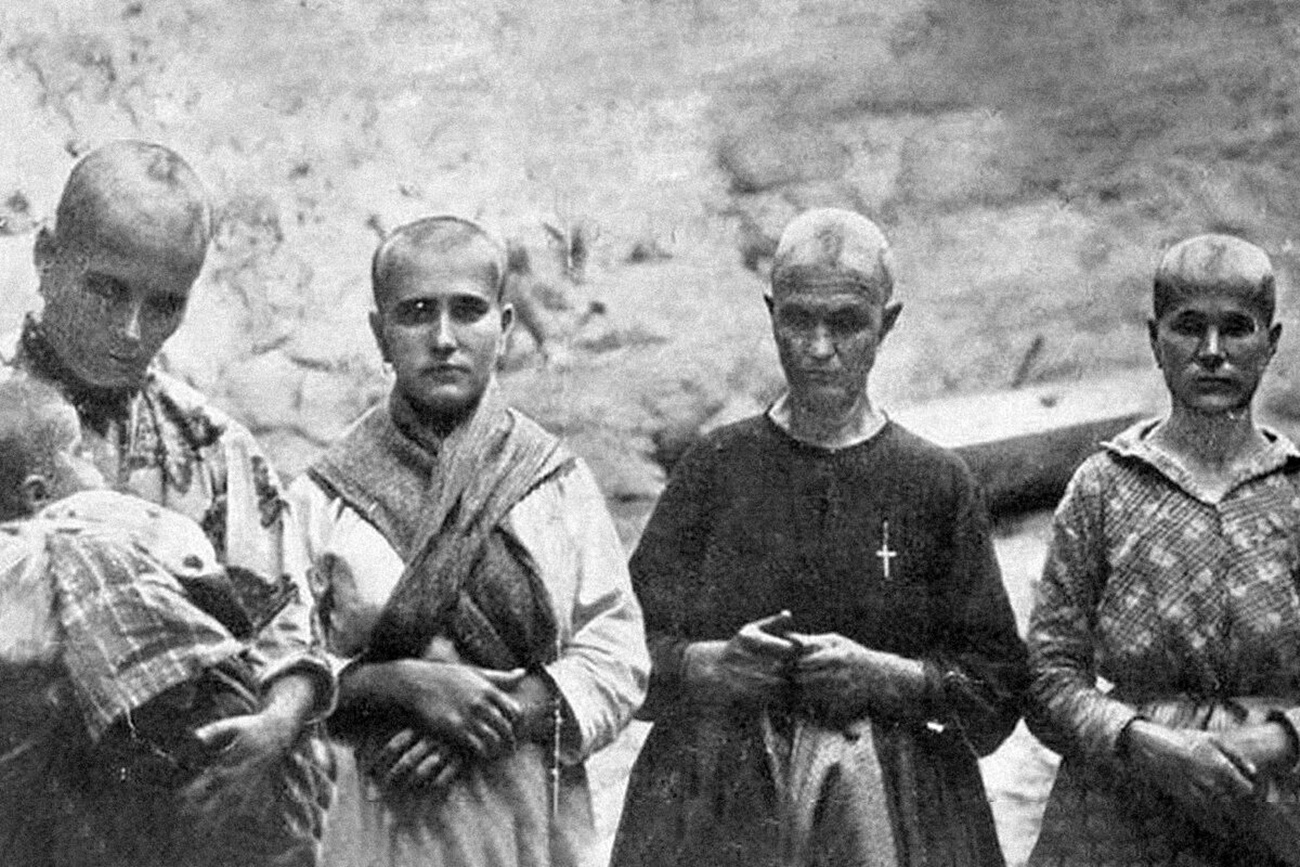Ni las olas son el mar ni la realidad es el reñidero de gallos en que se ha convertido la política en España. Según un recentísimo informe de Oxfam Intermon, la pobreza en nuestro país va a aumentar en un millón de personas a causa de los estragos económicos provocados por el coronavirus. ¿Qué significa esto? Pues ni más ni menos que una de cada cuatro almas que viven en España será pobre en los próximos meses.
Lo novedoso del informe es que el grueso de este colectivo está formado por individuos que tienen trabajo. Y esta desgracia no se remediará si no se emprenden profundas reformas fiscales y estructurales y empezamos a considerar en serio la renta básica universal para todos. El Gobierno promete crear 800.000 puestos de trabajo. ¿De qué tipo? ¿De qué calidad? ¿De dónde los va a sacar? ¿De las energías renovables? ¿Y los costes tanto económicos como ecológicos para implantarlas, por mucho dinero que nos dé Europa? ¿O es que pretende erizar de molinos y placas solares todo el país solo para cubrir una mínima parte de la energía que consumimos?
La pobreza es una vergüenza y la precariedad laboral, una ofensa. Pero, claro, los pobres ni siquiera somos ya, como antaño, ejemplo de estoicismo y resignación, de constancia y mansedumbre. Los pobres ya no tenemos amor propio ni siquiera para seguir siendo pobres como Dios manda. No tenemos arreglo. En el fondo, no nos gusta trabajar; y si nos dan trabajo, es decir, una limosna laboral por días o por horas para comprar una rodaja mustia de mortadela, fingimos ponernos malos para estafar al empresario, que es quien se arriesga, como dice el discurso neoliberal. Supongo que por eso hay en los juzgados tantas denuncias de los patronos y tan pocas de los trabajadores, y lo digo de forma irónica, claro, por si no se había advertido.
En este país, el problema siempre es el trabajador, jamás el sistema o los grandes empresarios, que han convertido al Estado en su sirviente. El problema, sí, es el trabajador, ese vago, ese camastrón. Porque en vez de presentar el currículum de nuevo, a ver si a la 736.521 vez hay suerte y alguien le llama para precarizarlo/porculizarlo, el trabajador, el pobre se va desde primera hora de la mañana al bar o le pide al perro que lo saque de paseo al parque.
Los pobres ya estamos hartos. Los pobres ya no llamamos a las puertas del cielo, y no porque no creamos en Bob Dylan, el tío ese de la armónica gangosa, sino porque, cuando llamamos, nadie nos abre. Y porque Almeida, en Madrid, no cesa de hacer obras municipales no solo para cambiarnos el cielo de distrito y confundirnos, aunque todos sabemos que el cielo sigue estando en Chamberí, sino para ver si entierra los pésimos, amañados y bipolares datos del coronavirus de Ayuso debajo de las tuberías y los restos del bocadillo del inmigrante low cost que tapa la zanja.
Lo lastimoso, lo doloroso, lo bochornoso de la pobreza es el pasotismo de la ciudadanía. La peña salió en manada a celebrar gregariamente que la selección española había ganado el Mundial de fútbol y premia, en cambio, con un encogimiento de hombros y un gin tonic frente a la tele el hecho de que cerca del 25 % de sus compatriotas sea o vaya a ser pobre. Y luego mucha banderita en el balcón y mucha bilis rojigualda para defender en Twitter la unidad de España.
Hemos normalizado la pobreza siempre y cuando no nos afecte a nosotros, claro. Conozco a una persona muy cercana a mí con experiencia laboral, dos títulos universitarios y un doctorado de propina que se hunde no en el sofá, sino en el agujero negro de la depresión (los agujeros negros no están en el espacio, sino en el hueco de la escalera). Esta persona ha recurrido a amistades y a conocidos en busca de ayuda. “No te preocupes. Voy a llamar a Fulanito y que se ponga en contacto contigo. Aguanta un poco”. Claro que si a las promesas, o directamente a las mentiras, les echas un poco de salsa de tomate, alimentan mucho. Con 200 gramos de promesas prefabricadas tienes para comer un mes.
Nunca como hoy erradicar la pobreza estuvo tan al alcance de la mano. Si no se hace, se producirán revueltas, conflictos sociales en los que el rico tendrá más que perder que el pobre, que ya ha perdido todo, incluso el miedo, que es lo último que se pierde.