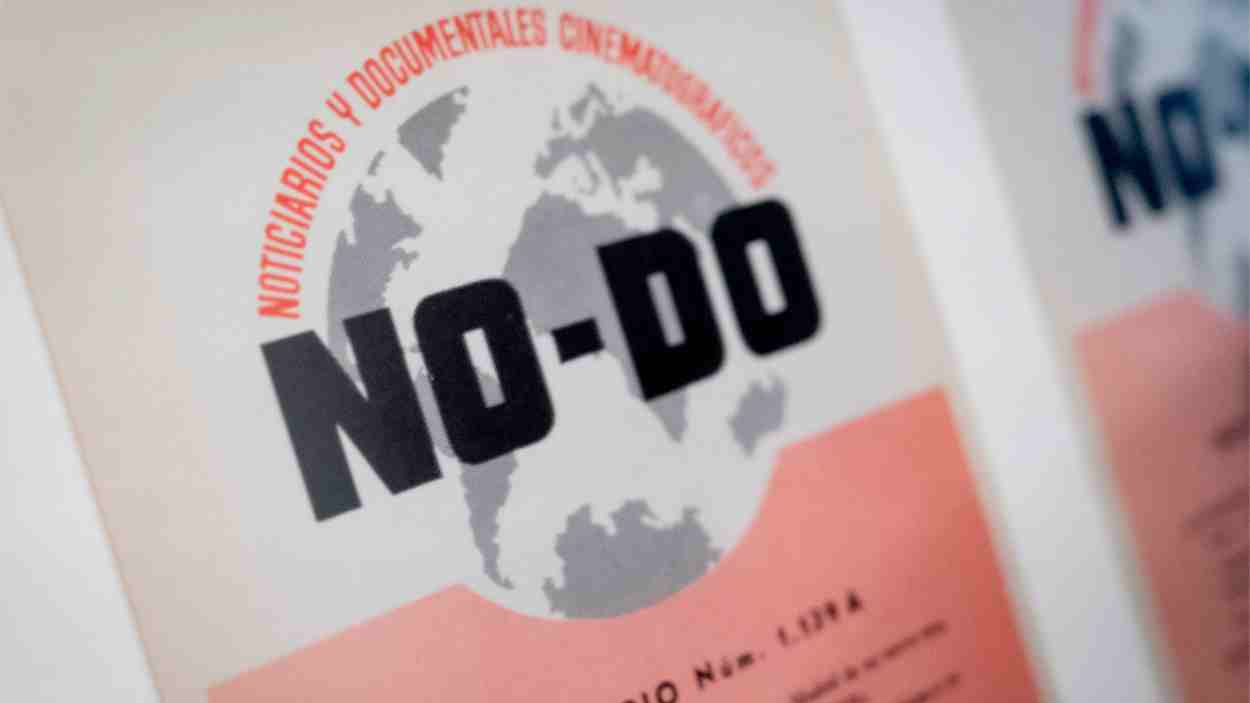Cuando era una niña y me empeñaba en querer algo que mis padres no me daban, me decían eso de que “cuando seas padre, comerás huevos”. Un dicho del que no entendía otra cosa salvo que era la frase que ponía punto final a mis peticiones. Y digo que no entendía nada porque, por suerte, podía comer huevos sin problema y si algo sabía seguro, es que algo que nunca llegaría a ser es padre, sino madre en todo caso.
Curiosamente, llegado el momento -imposible- de ser padre y comer huevos -que siempre fue posible- aparecía alguna persona mayor que nos decía eso de que “todo tiempo pasado fue mejor” y te contaba batallitas como el abuelo Cebolleta de los tebeos. Y claro, una se ama un lío y se pregunta ¿en qué quedamos? O, como diría mi suegra ¿en la burra o en los cuatro reales?
Pues podría responder a la gallega, que ni lo uno ni lo otro, pero me pienso mojar porque no está la cosa para bromas y nos jugamos mucho. Porque resulta que, según las encuestas y lo que vemos en redes sociales, cada vez hay más gente joven que afirma que “con Franco se vivía mejor” y que dice añorar una dictadura que nunca vivió.
Es cierto que alguien me podría decir que no soy quién para opinar porque yo tampoco la viví, pero, aunque es técnicamente cierto, es inexacto. Fui niña del baby boom, tomé la primera comunión el año que murió Franco y no conocí en mis carnes más manifestación que la que hicimos unas cuantas niñas en el colegio reclamando comulgar con traje de princesa de organdí y no con el horroroso hábito que se habían empeñado las monjas que lleváramos (spoiler: lo logramos). Pero no es suficiente con que no viviera el dictador durante mi vida adulta para afirmar que no viví las consecuencias del franquismo. Porque las viví, como las vivió todo el mundo.
Y es que cuando era niña, mi madre me pedía que no dijera en el colegio que ella no iba a misa, o me espetaba un seco “de eso no se habla” cuando le preguntaba por las extrañas circunstancias en que, según mi libro de texto, había tenido lugar la muerte de Federico García Lorca. Era la misma madre que me recriminaba si canturreaba alguna canción supuestamente prohibida que mis hermanos habían puesto en el tocadiscos o que quitaba importancia a que ellos o mis primos volvieran sofocados de correr ante unos señores de gris que yo ignoraba quiénes serían. O la que se escandalizó cuando por primera vez se publicitaban compresas en televisión o se asomaba un pezón en el anuncio de un desodorante que hablaba de los limones salvajes del Caribe.
Porque todas estas cosas que hoy vemos como normales, estaban proscritas. Pero tal vez para mí lo peor de todo es que mi madre, esa misma madre de la que hablo, jamás pudo estudiar una carrera cuando era, probablemente, una de las personas más inteligentes que he conocido. Porque entonces, antes de ser persona, se era mujer, y eso la convertía en sujeto de segunda clase para todo menos para recibir castigos. No podía viajar sin permiso de su marido, ni abrirse una cuenta corriente, ni alquilar un piso o trabajar en determinados oficios -por ejemplo, el mío-, aunque, en el caso de haber sido infiel, hubiera sido mucho más duramente castigada que si el infiel hubiera sido mi padre. Un padre que nunca lo hizo pero que, si hubiera querido maltratarla, lo hubiera hecho impunemente, como hacían muchos, con el beneplácito de la ley y la sociedad.
Este y no otro es ese pasado que de ninguna manera fue mejor, aunque nos limitemos a las pequeñas cosas que veía una niña del baby boom. Un pasado al que no querría volver de ninguna manera y del que nadie en su sano juicio debería hacer otra cosa que huir lo más lejos posible.
Porque finalmente soy madre, como huevos mientras el colesterol lo permita, pero no puedo añorar un régimen que privaba de libertad a todo el mundo, pero, sobre todo, asfixiaba a las mujeres. Y nadie debería blanquearlo. Y mucho menos, desearlo.
SUSANA GISBERT
Fiscal y escritora (@gisb_sus)