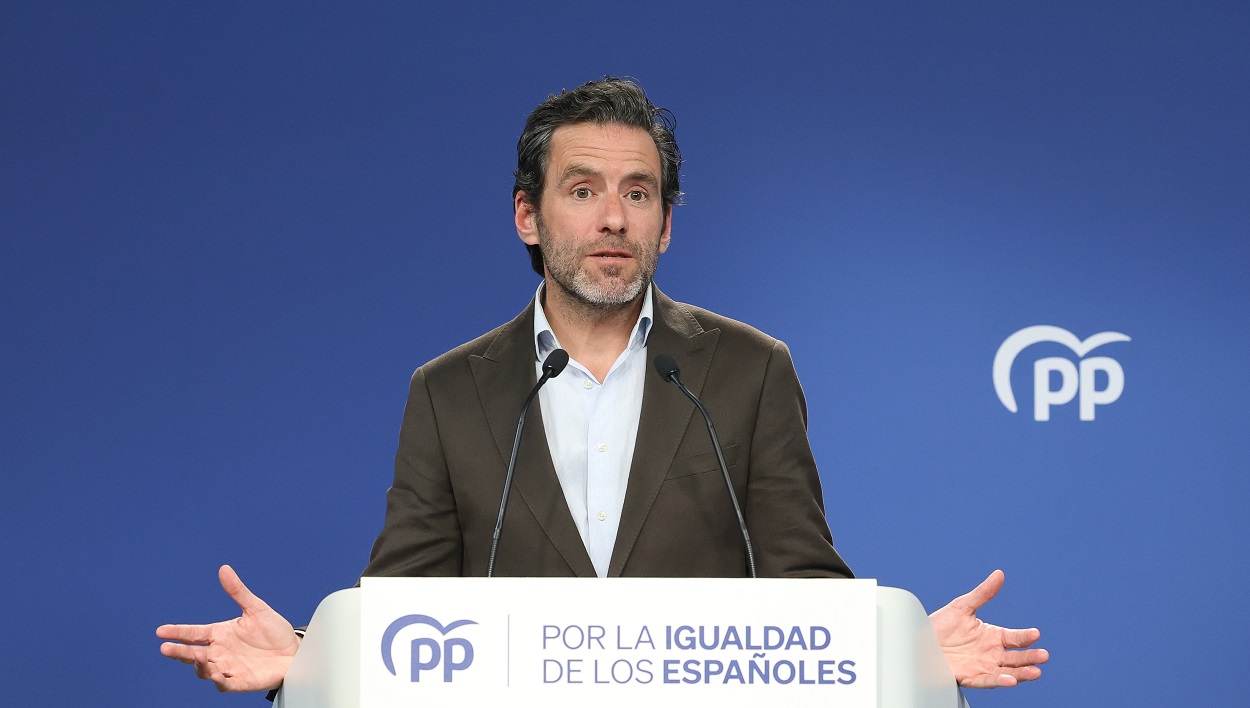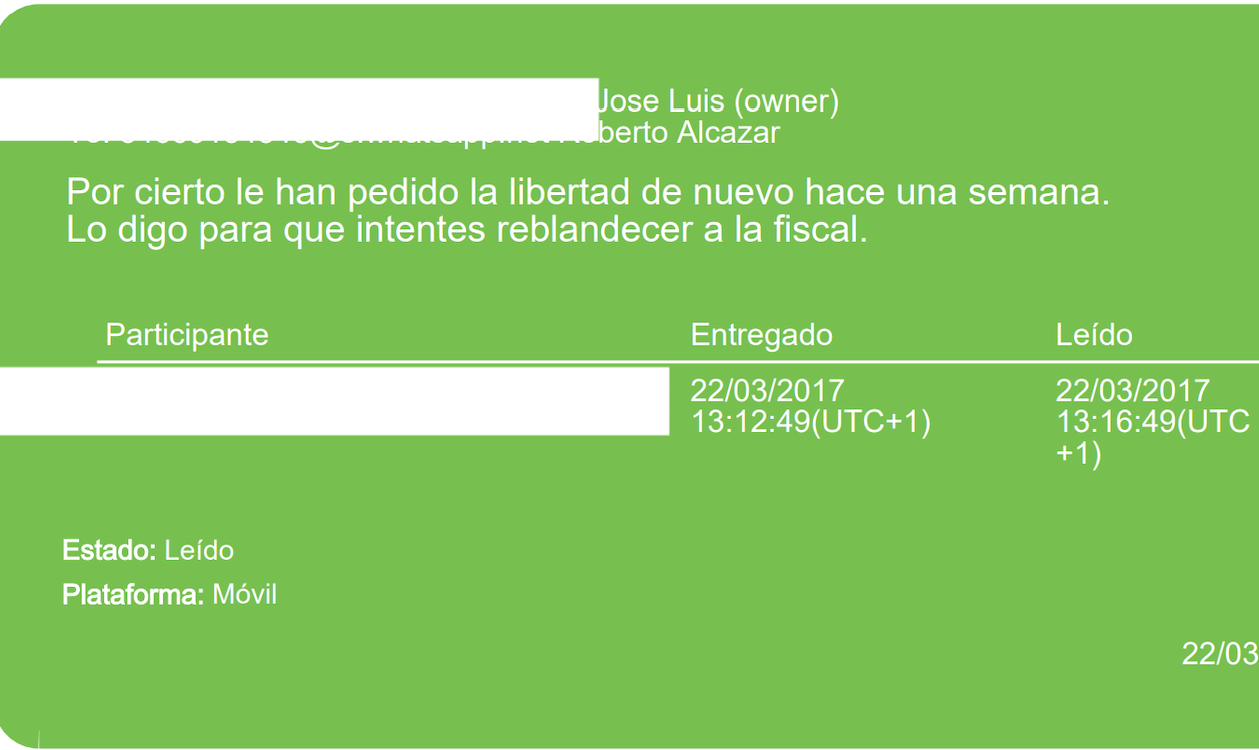Desde que Christopher Nolan iniciara en 2005 con Batman Begins la trilogía alrededor del superhéroe, el director inglés ha ido alternando películas como El truco final (El prestigio), en 2006 y Origen en 2010 sin que ninguna de ellas supusieran un alejamiento con respecto a El caballero oscuro o El caballero oscuro: La leyenda renace; es decir, no son obras que puedan ser consideradas aparte, dado que la saga de Batman presenta una personalidad en la dirección tan apabullante como en el resto. En conjunto, en estos casi diez años, Nolan ha ido perfilando un estilo, ya presente de manera seminal en las tempranas Following, Memento e Insomnia, en el que su concepto del espectáculo cinematográfico viene dado de la mano con un personal sentido del realismo: a pesar de moverse por el fantástico, su apuesta estética apunta hacia la posibilidad de hacer lo imposible, cercano y viable, no ya simplemente verosímil. Pero, a su vez, ha tendido en todas sus películas no solo a mostrar una enorme capacidad fabuladora e imaginativa, sino también a introducir en sus obras un cierto contenido ¿filosófico?, ¿teórico?, que ha conducido a que estas no sean simplemente magníficos espectáculos, narrados con maestría y un sentido de la puesta en escena y de la planificación desbordantes; también ha provocado, quizá con cierta justificación, numerosos detractores que encuentran esa unión forzada, ridícula y, sobre todo, desmedidamente ambiciosa (o pretenciosa).
Interstellar es en muchos sentidos una suerte de culminación de toda su obra anterior, no sabemos si un punto de inflexión, eso lo dirá el tiempo, pero sí puede verse o entenderse como una obra magna que recoge todo lo que Nolan ha ido proponiendo, tanto en lo visual como en el contenido narrativo, en sus anteriores películas. Una obra ambiciosa, sí, deslumbrante e inabarcable, que desde su comienzo se abre hacia diferentes ideas que van desarrollándose poco a poco, lidiando en todo momento con caer en el ridículo y sorteando este en casi todo el metraje gracias a su concepción visual y sonora. En un momento en el que la referencialidad (o influencias, soterradas o explícitas) se ha convertido en elemento analítico casi insoslayable, aunque en muchos casos poco o nada operativo, Interstellar se presenta como la obra perfecta para ello. Su mezcolanza genérica (drama familiar, ciencia ficción, melodrama desaforado, cine de catástrofes, fantaficción, thriller) que confluye en una enorme space opera como hacía tiempo no se veía, y las relaciones claras, aunque matizables, con cineastas como, entre otros, Spielberg, Malick, Kubrick o Tarkovski, hacen de la nueva película de Nolan una suerte de puzle que puede divertir desentrañar. Pero lo interesante es que Nolan, consciente de la imposibilidad de sortear esas influencias, deja que todas fluyan de manera transversal a lo largo de la película, que remitan a ellas, para al final conseguir dar forma a una obra que, para lo bueno y para lo malo, tiene el sello inconfundible de Nolan.
Y en ese sello encontramos a un cineasta que juega a lo grande, que arriesga y que asume los peligros. Combinando la ciencia ficción y el melodrama, no tiene reparos para que la acción posea toda la espectacularidad esperada; pero cuando debe introducirse en la corriente emocional de los personajes, tampoco pone límites. Sitúa al espectador en el borde de lo soportable de sus emociones, trabajando una manipulación sensorial y emocional que puede llegar a saturar pero que absorbe durante todo el metraje. Tras momentos de gran intensidad en la acción, acuden al rescate instantes íntimos que no permiten una tregua, porque vemos a unos personajes hundidos, enfrentados a un destino que les supera, sabedores de que han tenido que elegir una misión que hará que pierdan a sus seres más cercanos aunque logren salvar sus vidas. Hay momentos de trazo grueso, con los personajes llorando uno tras otro, pero que produce una sensación de asfixia emocional que Nolan repara introduciéndonos de nuevo en otras aventuras. Porque Interstellar no deja de ser una película sobre la aventura y su construcción, sobre todo cinematográfica, sobre qué elementos deben construir una sólida y convincente aventura. Nolan atiende a lo espectacular y a lo íntimo, busca la gran imagen impactante, pero también el detalle, esa imagen nimia perdida en un mare magnum visual que parece pasar inadvertida pero que da sentido al todo. Juega con la música y el montaje (hay varias secuencias a este respecto memorables) pero también con el silencio tanto del contexto como de los personajes. Controla a la perfección el ritmo narrativo para no permitir al espectador sentirse cómodo en momento alguno.
Todo lo anterior lleva a una película de naturaleza visceral y, aunque quizá sea un poco exagerado el término, humanista. A pesar de los mundos espaciales que crea Nolan, las naves, los robots, al final lo que prevalece es la presencia de los personajes. Interstellar no es solo una más que obvia apuesta por la tecnología (tanto en su realización como en su historia) sino también por la capacidad del ser humano, desde el sentimiento y desde el intelecto, para salir hacia delante. Porque la bisagra narrativa de Interstellar reside en la angustia de un padre por haberse alejado de sus hijos, en particular de su hija, y Nolan, a parte de un sinfín de temas que no vamos a desvelar porque solo se entienden en toda su amplitud viendo la película, apuesta por construir una fantasía galáctica cuya resolución viene dada por esas emociones y sentimientos llevados hasta el extremo, como ese final casi innecesario (porque está resuelto de manera apresurada) y con un aliento mesiánico fuera de lugar. Un extremo en el que se encuentra lo peor y lo mejor de una película excesiva y fascinante a partes iguales, que desconcierta y en ocasiones irrita, pero que acaba alzándose como uno de los más increíbles viajes cinematográficos de los últimos años.