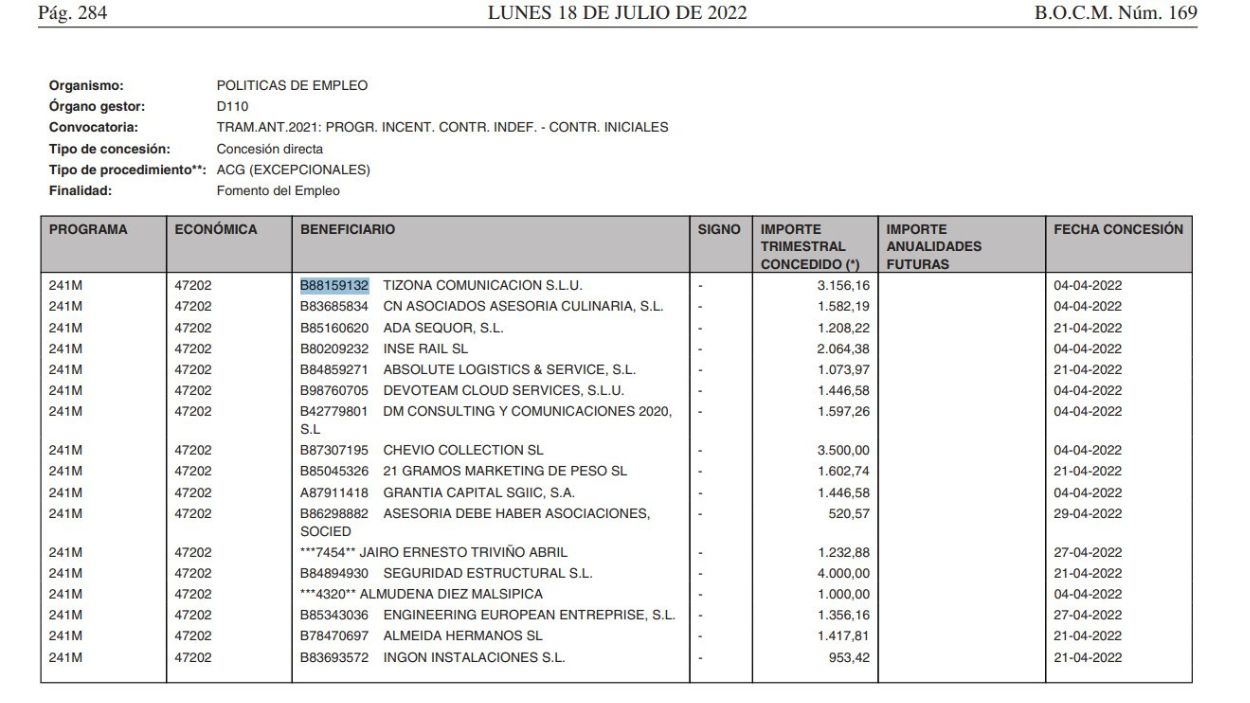Se acerca l'onze de setembre, fiesta nacional de Catalunya, y crecen las diferencias entre los nacionalistas de ambos bandos. En el nacionalismo catalán se produce el viejo fenómeno que hace de los recién llegados los más entusiastas, hasta el punto de tildar a los independentistas de toda la vida de poco menos (en algunos casos bastante más) que de traidores. Esta semana le ha tocado a Joan Tardà recibir las caricias de las redes sociales, por una declaración en la que afirmaba que: "Si hay algún independentista ingenuo o estúpido que crea que puede imponer la independencia al 50 por ciento de los catalanes que no lo son es evidente que está absolutamente equivocado". Previamente había asegurado que tampoco se puede resolver nada sin tener en cuenta al 50 % de catalanes independentistas.
La mayoría de los que han puesto a caer de un burro a Tardà, hace cuatro días eran fervientes defensores del estado autonómico siempre y cuando se diera la condición "sine qua non" de que fueran ellos quienes tuvieran el gobierno y, lo más importante, la llave de la caja. Es el entusiasmo de los conversos que se ven en la obligación de demostrar de forma inequívoca que su nueva fe no tiene resquicios.
En el bando de los otros nacionalistas, los españoles, nadie pone en duda su fidelidad a la patria, pero sí las formas en las que ésta debe mostrarse. Mientras los nuevos, con el mismísimo Rivera al frente, se decantan por salir a la calle a quitar lazos amarillos; los de toda la vida prefieren seguir recurriendo a la judicialización (que para eso se gastan una pasta en comprar másters de derecho) y prohibir por ley la colocación en lugares públicos de este símbolo por ser, palabra de Casado, "antidemocrático". Cabe suponer que mantener enterrado en un lugar público, pagado por todos los españoles, al responsable de un golpe de estado, una guerra civil y un genocidio, Casado "and company" (entre ellos Rivera, que no se pierde una) lo consideran un ejemplo de democracia.
Pero no vayan ustedes a llevarse la equivocada idea de que entre los nacionalistas no hay puntos de unión y concordia. Tanto a los más radicales defensores de la rojigualda como de la estelada, les une el odio, pero sobre todo el miedo, por quienes sustituyen el dogma por el raciocinio. Para cualquier religión (y los nacionalismos lo son) la razón es su Kryptonita. Su simple mención provoca el pánico. Los nacionalistas no hacen discursos, sino sermones. La próxima vez que los vean imagínenlos en un púlpito con un alzacuellos, y verán como lo entienden todo mucho mejor.