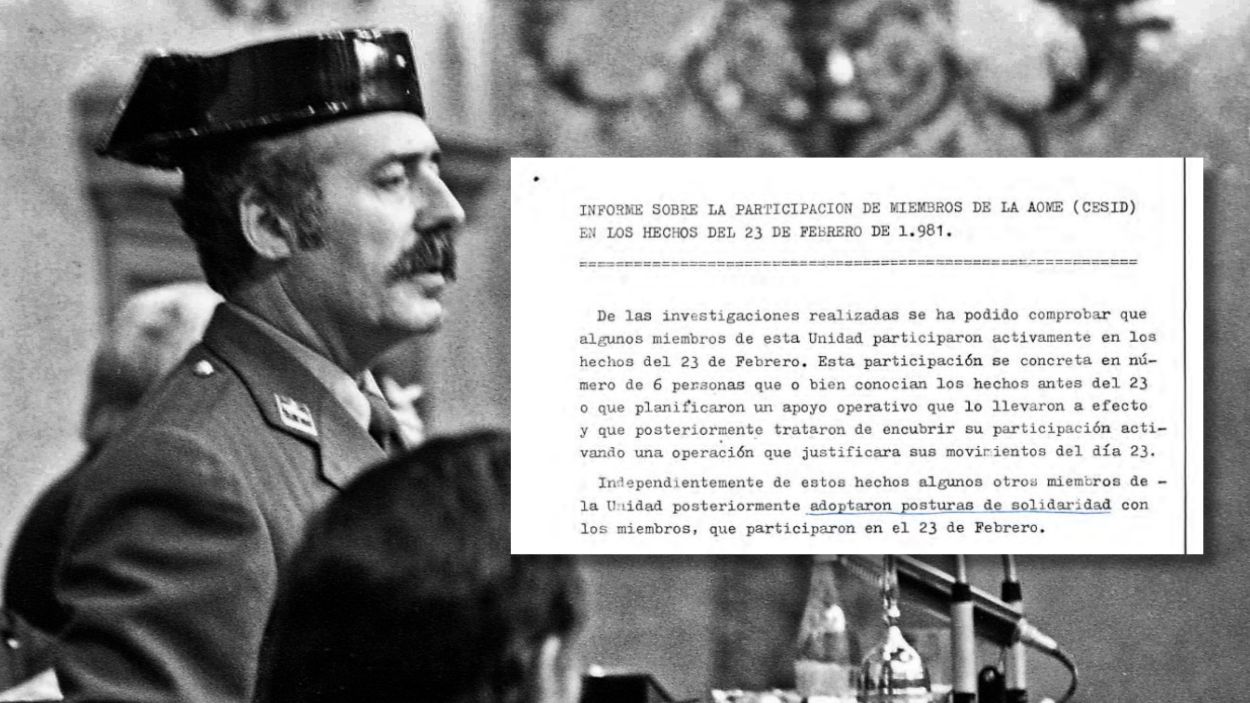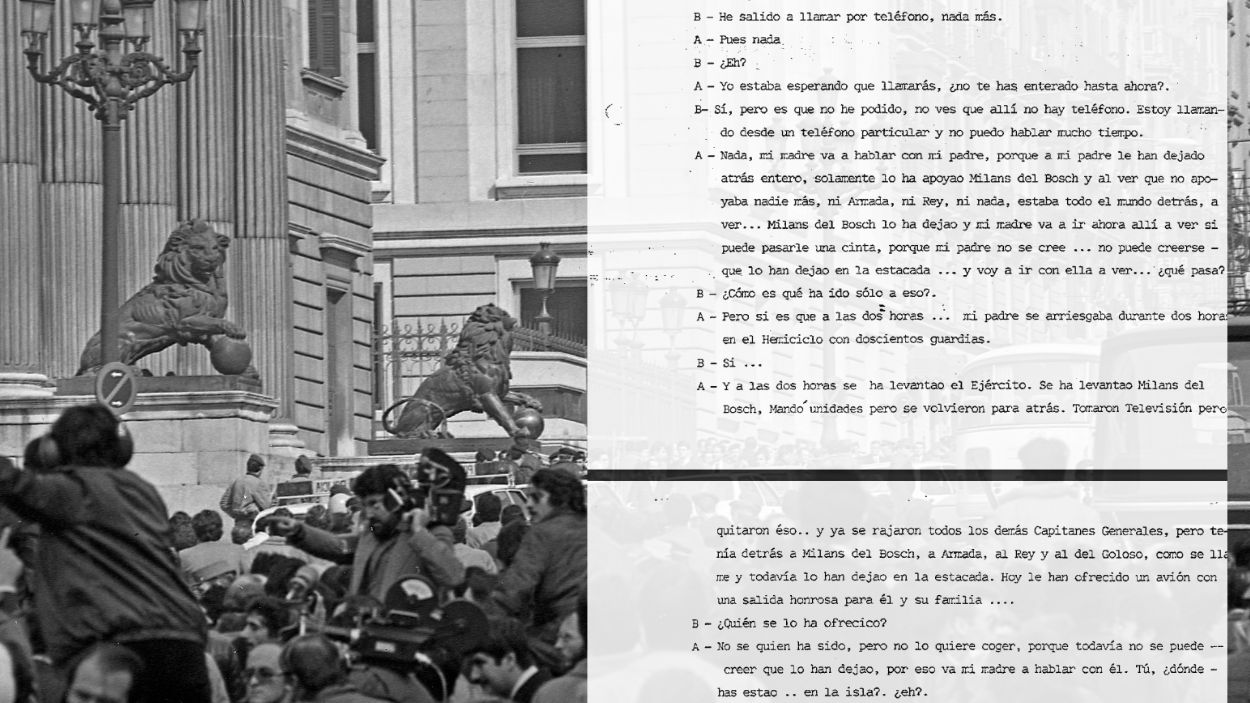El vicepresidente del Gobierno de España Pablo Iglesias debería escribir en la pizarra: ‘Mientras sea vicepresidente, nunca haré lo que me pida el cuerpo’, ‘Mientras sea vicepresidente, nunca haré lo que me pida el cuerpo’,‘Mientras sea vicepresidente, nunca haré lo que me pida el cuerpo’… y así hasta unas cien veces.
Ya en su intervención del miércoles en la sesión de control del Congreso, Iglesias se dejó llevar por esa fatídica tentación que acecha siempre a todo político y decidió darle un gusto al cuerpo llamando marquesa a Cayetana Álvarez de Toledo: exacta pero maliciosa denominación nobiliaria que hizo perder la compostura a la portavoz del PP, evidenciando una vez más hasta qué punto es habitual en política que una misma persona comparta la mano de hierro con la mandíbula de cristal.
Si Iglesias se había dado un gusto al cuerpo al nombrarla como la nombró, la portavoz desencadenada no le fue a la zaga y, en vez de replicar con alguna alusión, pongamos por caso, al casoplón de Iglesias –alusión hiriente pero políticamente alejada de la línea roja–, se rebajó a la ruindad tabernaria de mentarle al padre.
Pese al mucho ruido que sonó contra él por la refriega del Congreso, al día siguiente, en la comisión para la Reconstrucción Económica y Social, el vicepresidente volvía a las andadas, esta vez teniendo como interlocutor al diputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros, a quien Iglesias espetó que su partido quería dar un golpe de estado pero no se atrevía, y eso después de que el presidente de la comisión, Patxi López, hubiera puesto en entredicho su propia ecuanimidad al quitar importancia a una primera alusión de Iglesias a las supuestas ansias golpistas de Vox.
Como en las peores comedias de capa y espada, el vicepresidente remató la escena con un desdeñoso y lacerante ‘cuando salga cierre la puerta’, dirigido a Espinosa cuando este se levantaba de su escaño para abandonar la que bien podría renombrarse como Comisión de Devastación de la Imagen Política y Social de Sus Señorías.
Pablo Iglesias es un hombre cuyo talento político nadie pone en duda, pero tampoco su capacidad casi inverosímil para dilapidarlo sin que sus reiterados gestos de derroche beneficien a nadie: ni a la política, ni a su partido, ni a su carrera, ni a su familia, ni, por supuesto, a él mismo si de este ‘él mismo’ excluimos su cuerpo serrano, agraciado directo, este sí, de las incursiones narcisistas de su titular.
Podría estar sucediéndole a Iglesias lo que a tantas jóvenes promesas del fútbol, chicos con tanto talento para manejar el balón como ineptitud para gestionar tan preciado don. Suelen creer que para llegar a lo más alto basta con jugar bien al fútbol y acaban descubriendo, demasiado tarde, que las habilidades deportivas no son nada si no van debidamente escoltadas por virtudes como la disciplina, la constancia, la discreción o el respeto.
Pablo Iglesias sigue incurriendo una y otra vez en el error de actuar como si no fuera vicepresidente del Gobierno: cuando se es el líder de un partido nuevo y con mucho voto joven, uno puede decir lo que quiera; es más, lo que los votantes aprecian más de ti es esa locuacidad sin complejos, ese decir lo que te pide el cuerpo y quedarte tan pancho.
Cuando a tu condición de líder partidario unes la de vicepresidente del Gobierno, tus códigos de conducta parlamentaria y de expresión pública en general no pueden ser los mismos. Y si lo son, estás perdido… y puedes acabar perdiendo a los tuyos.