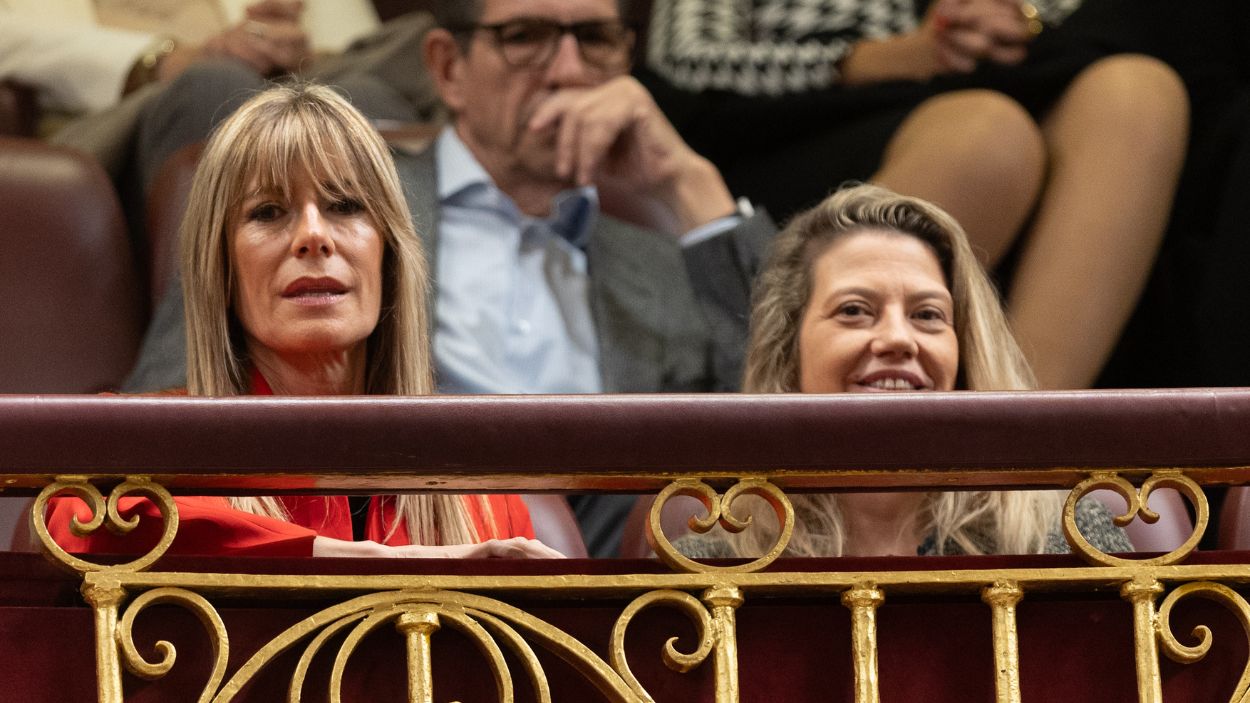Comentaba hace unas semanas a mi amigo José María que desde que volví de vacaciones piso una terraza en Madrid. Generalmente están sucias, son ruidosas y además espanta la contaminación de la ciudad. Y la pestilencia ataca cuando los veladores colindan con las grandes calles o avenidas, como es usual. Resulta desagradable comer croquetas al hollín o degustar una ensalada de tomate y aguacate oyendo los mugidos de becerros que rememoran su penúltima trasnochada en la discoteca. Además, son frecuentes las incidencias: o no llegó el camarero o el cocinero acabó tarifando a las nueve de la noche; el tinto está del tiempo y calentón o se acabaron los boquerones en vinagre.
Claro que intentamos suplir la escalera parda de incomodidades con el buen rollo que traen los amigos y allegados. Pero un verano eterno, como el que nos tiene apresados, acaba liquidando la reserva de tragaderas que tenemos buena parte de los humanos.
José María comenta que a su vecino Dionisio le ocurre algo similar: hace años que no come fuera de su casa; ni en restaurantes, ni bares y mucho menos en terrazas. No soporta ni la contaminación (al Eje de Recoletos le llama Auswitch a cielo abierto), ni el ruido que trae la ciudad y sus gentes; la falta de profesionalidad general del camarero; la cocina imprevisible de tantos locales; la fusión sin sentido (carrilleras sobre obleas de barquillo); el tiquismiquis que marea a maitres y camareros y cabrea a la sala con sus neuras: el vino más frío, el café más caliente, la tortilla muy hecha; el camarero empalagoso o el que nunca llega; el chupitero que bosteza mientras anda dale que te pego con el Facebook, y esos espatarraos que despliegan toda su vela frente a las mesas como si se exhibieran cual tendales sucios.
"¿Y cómo se nutre Dionisio?" "Muy bien. Los jueves o sábados invita a amigos o conocidos a comer o cenar. Nunca a más de cinco. Y los martes por las tarde hace tertulia junto a una copa y varios platos de fruta" "¡Que suerte tener ese vecino!" "No lo creas, la perfección puede cansar tanto como el desorden permanente. Mañana me paso a tomar un gin tónic con él, le diré que te invite a comer, sabe quién eres pues le he hablado de ti y algunas veces curiosea en tu Blog".
Al cabo de dos o tres días recibí un email correcto y desenfadado al tiempo: "Soy Dioni, estas invitado a un cocido republicano el sábado. No te sentirás solo, conoces algunos de los que nos acompañarán. Claro que desconozco si eres monárquico. Te espero".
Vive en un ático céntrico y escueto con una gran terraza cerrada y acristalada casi toda ella. La casa es un pequeño fortín de la limpieza, el orden y el detalle armónico. Está completamente sellada, aunque las inmensas, transparentes y limpísimas cristaleras te traen el cromatismo sucio de Madrid hasta los ojos, como si el cielo de Madrid fuera un cuadro inacabado de Antonio López. Un complicado sistema de ventilación regenera el aire. Pero lo que allí se siente y hasta se masca es el ozono. Todos estamos protegidos por su invisible bronce de un exterior enfermizo.
El cocido republicano no tiene carga política. Lo llama así porque sustituye el repollo por lombarda, las zanahorias enrojecen con profusión y la patata adquiere el amarillo ocre de las buenas. La disposición de la mesa parece calcada de un palacio patricio ingles del XIX aunque con una suerte de desmayo en los manteles y servilletas; los platos con dibujos menos recargados y, claro, aquello no parece la comida de un consejo de administración presidido por un obispo. Abunda el humor y el ozono, el buen vino y el ozono, las risas manejadas y ozono.
Nada se prohíbe pero no se puede fumar. El mínimo trozo de terraza a la intemperie ("Me lo exigieron por cuestiones de seguridad") es inutilizable. La comida con su sobremesa no sobrepasará nunca las dos horas y a nadie se le servirán más de tres copas de vino, un café, un whisky o un gin tonic. Eso sí, con la música existe mayor generosidad. En esta ocasión sonaron, bajito, dos vinilos de rock australiano muy ricos en armonía y alegres. Todo fue gestionado y servido por el anfitrión, un maestro del levantarse y estar sentado sin que se note. Su conversación bien pudiera ser la de un valenciano que hubiera estudiado en Eton: culta, levemente cálida y con hebras de humor.
Un movimiento de loza que anuncia el café y las infusiones, nos llevó a descubrir un sexto elemento en aquel fortín impoluto y refinado: una mujer baja, regordeta y humillada de ojos. "Es la mucama. Cocina como los ángeles, vive en casa y canta como el ave del Paraguay".
José María y yo fuimos los primeros en despedirnos. Problemas de agenda familiar. Casi no nos dirigimos la palabra en el ascensor. Ya en la calle saca de su funda levemente metálica uno de sus Romeo y Julieta medianos. No me ofreció pues sabe que no fumo desde hace décadas. "¿Tiene otro?" "Si" "Dámelo. Estoy hasta los huevos de ozono".