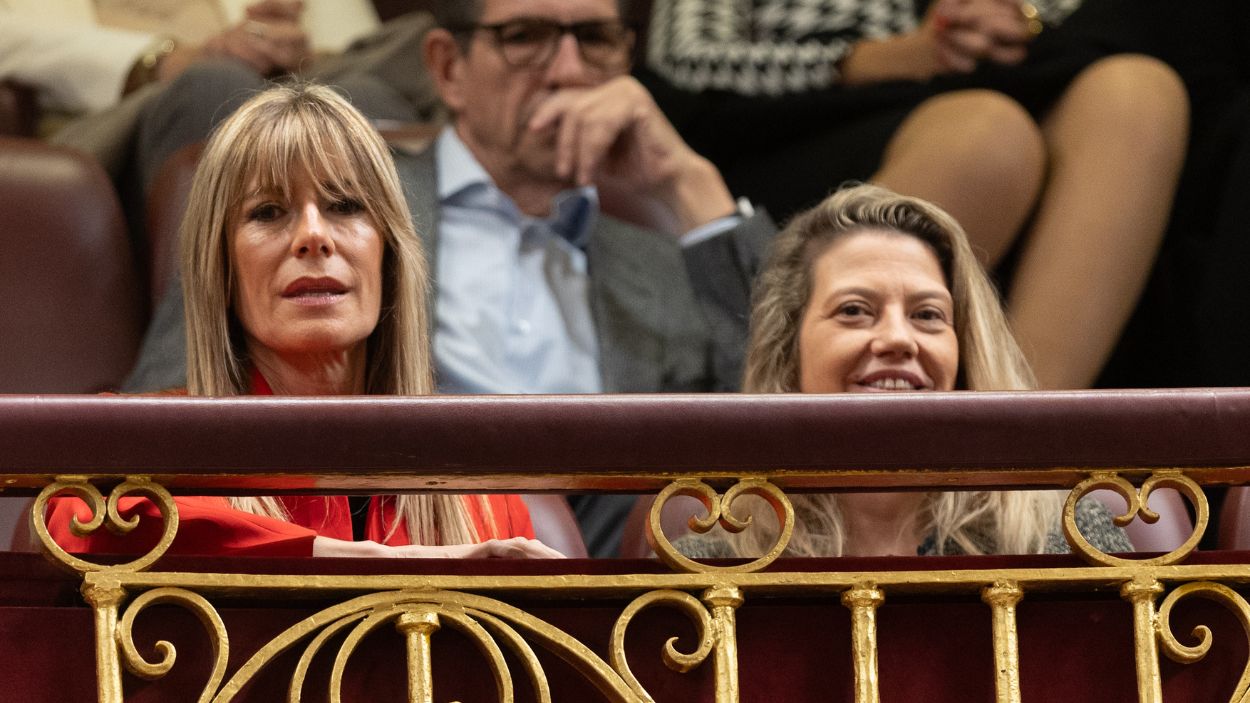Entonces aún existían los punkis y la peseta. Y el tren era un desgarrón en el paisaje en blanco y negro de la tele. Relinchaba la locomotora y el salón de casa —primeros ochenta— se nos llenaba de humo. Y aquel humo se unía al cuchicheo cinematográfico de las pipas. Mi hermano y yo, dos niños entonces, nos defendíamos de la revolución industrial tosiendo. Aún perduraba la humareda en la pantalla, cuando la cámara mostraba ya las ventanillas de los vagones, por las que pasaban rapidísimos sombreros de cowboys y fogonazos de rifles. Los comanches, a caballo, arrojaban flechas y alaridos contra el tren. Pero la propaganda de Hollywood les exigía la muerte, vaya por Dios, de modo que ellos, para cobrar, se desplomaban de sus monturas con cada disparo del hombre blanco. Y lo hacían entre grandes aspavientos. Alguno incluso se liaba con el jeroglífico de las riendas y salía del encuadre dando rebotes por el polvo del desierto, detrás del primer plano de un lagarto, con su gesto de fósil verde.
Al día siguiente, aquel tren se reencarnaba, gracias a la memoria y a una caja de lápices Alpino, en mis cuadernos escolares, pero ya sin indios ni irlandeses genocidas. Si cierro los ojos, aún veo aquellos trenes lacónicos y taquigráficos, algo así como los que pintaría un Regoyos pasado por el cubismo. Meses después, esos dibujos se convertirían en un tren de verdad, con su nariz de galgo de hierro y —qué rabia— sin aquel humo televisivo en la chimenea de la locomotora. Tenía diez años y era la primera vez que montaba en tren. Viajábamos a Manresa. Recuerdo que me llevé el libro de Sociales; el lunes, último examen del curso: Montesquieu, la división de poderes, las formas de gobierno, la democracia, algunos artículos de la Constitución.
En fin, si Borges arguyó que un hombre era todos los hombres, cualquier tren es todos los trenes. De manera que tanto los reales como los cinematográficos que poblaron mi infancia están contenidos, de alguna manera, en los que aparecen en Los hijos del hierro, un documental histórico realizado por Renfe que vale la pena ver, porque es pura fibra narrativa, sin edulcorantes tramposos con los que esconder la verdad.
El documental adeuda su título a un artículo de Miguel Hernández sobre los ferroviarios de Baeza que firmó bajo el seudónimo de Antonio López en el número 12 (18 de abril de 1937) de Frente Sur, el órgano divulgativo de Altavoz del Frente, encargado de la defensa de la República mediante la difusión de noticias, poemas, alocuciones radiofónicas, piezas teatrales, largometrajes y octavillas (impresas por las dos caras para que pudieran leerse sin necesidad de recogerlas del suelo).
¿De qué trata Los hijos del hierro? Del miedo que inspiran los vencidos a los vencedores o los que van a ser o pueden ser vencidos, y por eso han de ser aniquilados. En este caso, los ferroviarios, esos hijos del hierro y la solidaridad obrera, a quienes Franco tanto temía. Como todos los autoritarios, el militar faccioso se vengó de sus propios complejos en lo que secreta, y quizá también sexualmente, admiraba en otros.
Los hijos del hierro está urdido con las voces de las casi 90.000 víctimas que aún hablan a través de las gargantas de los vivos: las de los familiares de los ferroviarios purgados, represaliados, fusilados después de una parodia de juicio, exiliados o condenados a trabajos forzosos en los batallones franquistas de esclavos o recluidos en alguno de los 300 —¡se dice pronto!— campos de concentración creados por el dictador, vigentes hasta finales de los años 60, y en los que fueron encerrados entre 700.000 y un millón de españoles. Y está tejido también el documental con declaraciones de prestigiosos investigadores. Y con un selecto material gráfico.
Pero es mejor que ustedes lo vean antes de que la desmemoria histórica nos sepulte bajo sus cascotes y nos lleve el tren del olvido. Por eso es importante volver a pasar el mundo por el corazón, que eso significa recordar. Entonces aún existían los punkis y la peseta, etc.