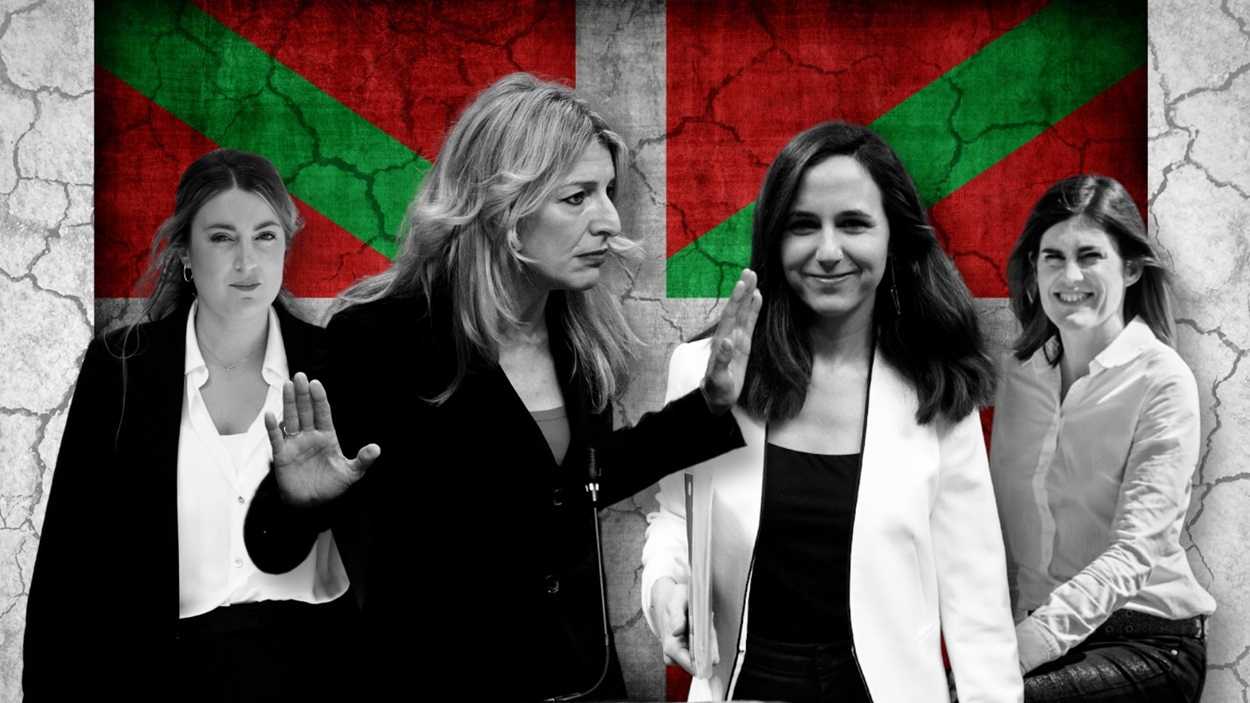Lo sabíamos todos desde hace mucho tiempo. Estaba largamente anunciado. Hace ya cerca de diez años el entonces presidente de la Generalitat José Montilla habló de la “desafección” creciente de la sociedad catalana respecto al proyecto común de España. Unos años más tarde, cuando Josep Antoni Duran Lleida era aún el presidente y portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, como tal se dirigió al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, advirtiéndole con cierta solemnidad que, si seguía con su inacción, un día u otro se encontraría con que alguna autoridad declararía la independencia de Cataluña, evidentemente de forma unilateral e ilegal, pero con unas consecuencias imprevisibles.
No solo el socialista Montilla o el democristiano Duran se han hartado de advertir de la enorme trascendencia histórica del grave conflicto político, social, institucional, económico y territorial planteado por el movimiento secesionista catalán. Han sido muchísimas más las voces que lo han señalado durante estos últimos años, cada día con una preocupación mayor, cada vez con una angustia también mayor. Hemos sido muchos los articuladores, opinadores y tertulianos, catalanes y no catalanes, que durante todos estos largos años hemos venido alertando de la extrema gravedad de la situación.
Pero el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy –y con él todos sus ministros, sin ninguna excepción- ha optado, como suele hacer casi siempre, por el uso y abuso de su tan característico tancredismo, por la pura y simple inacción, sin dar en ningún momento ni una sola respuesta política, sin proponer en ningún momento alguna posibilidad de diálogo que permita albergar al menos la posibilidad, por remota que sea, de una posible solución negociada y pactada a este grave problema de Estado que constituye sin duda este gran desafío abierto del secesionismo catalán como expresión evidente de la “desafección” que gran parte de la sociedad catalana siente ahora por España.
La única respuesta tangible que el Gobierno de España ha sabido dar por ahora, más allá de la inacción, la sordera, la ceguera y la mudez, fue la desproporcionada e injustificada acción represiva que no pocos de los miles de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional ejercieron a lo largo y ancho de Cataluña durante toda la jornada del pasado domingo con motivo de la convocatoria del ilegal referéndum de autodeterminación hecha por el Gobierno de la Generalitat.
Sí, ya sé que se trataba de un referéndum ilegal, que no reunía ni una sola de las condiciones mínimas para su homologación internacional. Sé también que los Mossos d’Esquadra incumplieron en muchos casos el mandato judicial recibido y, más aún, por escrito traspasaron este mandato a los otros cuerpos policiales. Sé –y lo llevo dicho y escrito hasta el mismísimo hastío- que este desafío secesionista no va a traer nada bueno para nadie. Ni para Cataluña ni para España. Tampoco para Europa.
La desafortunada, desproporcionada e injustificada represión violenta ejercida por numerosos agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil no ha hecho más que acrecentar, hasta límites inimaginables, el sentimiento de “desafección”. Lo estamos comprobando desde el pasado domingo en Cataluña. En especial hoy, con esta “jornada de paro de país” –extraña e imaginativa fórmula para lo que en puridad es una huelga política convocada desde unas instancias gubernamentales-, con numerosas y repetidas manifestaciones por el conjunto de Cataluña.
Auténtico bombero pirómano, aprendiz de brujo y sobre todo político incompetente e inútil, Mariano Rajoy quizá ahora acabe percibiendo la verdadera categoría de esta tragedia colectiva. Porque estamos viviendo un terrible fracaso colectivo. El fracaso de toda la política. Y sobre todo el fracaso de unos políticos muy determinados, con Mariano Rajoy, Soraya Sáez de Santamaría y Juan Ignacio Zoido a la cabeza, pero también con Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Carme Forcadell. Pero ha sido y es sobre todo un fracaso colectivo que ha escindido en lo más profundo las relaciones personales en casi toda Cataluña, entre familiares y entre amistades, entre compañeros y entre vecinos, con unas consecuencias que mucho me temo que tardarán mucho en poder ser superadas u olvidadas.
Ahora anuncian una declaración institucional del jefe del Estado, es decir del rey Felipe VI. Aunque lo dudo mucho, deseo de corazón que su intervención abra al menos la puerta a la negociación y al diálogo. Sería irónico, al mismo tiempo que ejemplar, que fuese al fin el rey quien contribuyese a poner solución a este gravísimo fracaso colectivo.