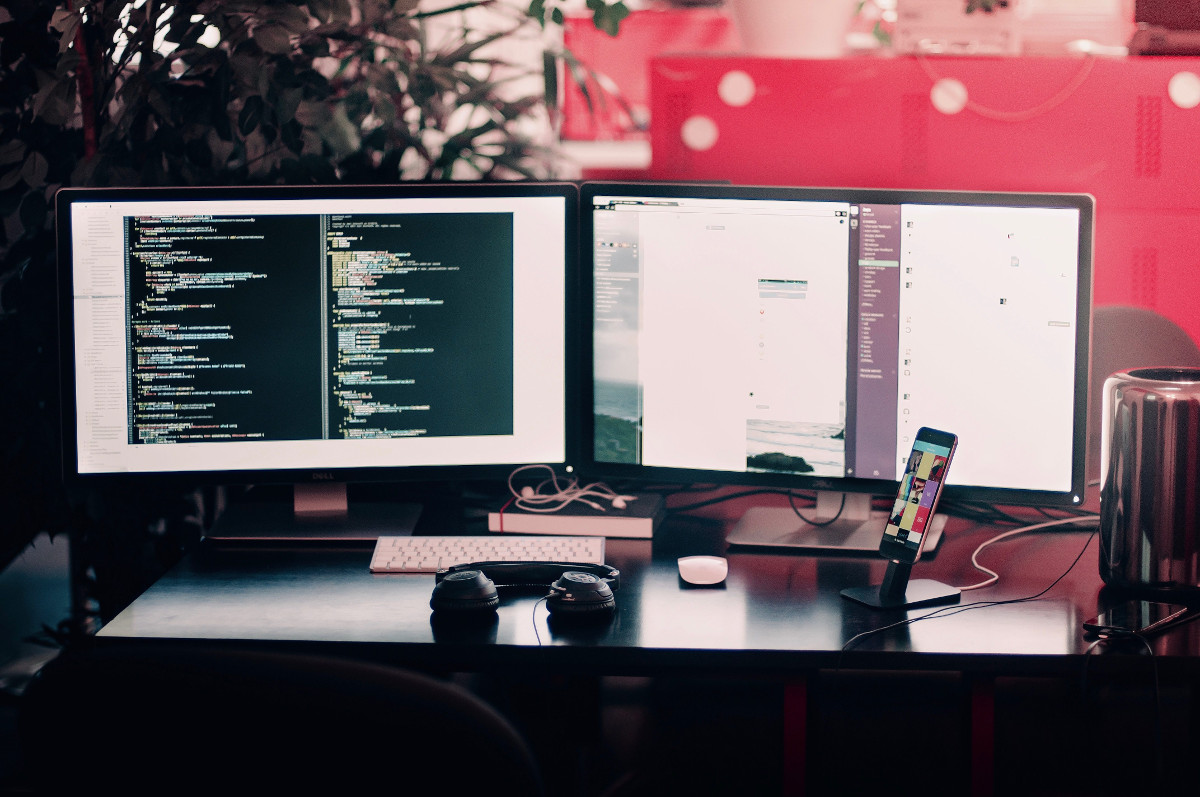Si existe algún consenso entre economistas de unas y otras corrientes es que el crecimiento económico a largo plazo depende en gran medida de la innovación tecnológica: son las innovaciones las que generan nuevos usos y nuevas combinaciones de los factores económicos, tanto en el ámbito tecnológico, como en el ámbito organizativo o institucional. La innovación es el motor del crecimiento económico. Por esto es tan relevante la inversión que las economías realizan en I+D, magnitud en la que España no destaca y que cada año significa una merecida reprimenda por parte de la Fundación COTEC para la Innovación.
En los últimos años, se ha avanzado mucho en la caracterización económica de la innovación: como aparece, como se genera y cómo se pueden desarrollar sus contenidos para lograr un mayor impacto económico y social, particularmente desde el punto de vista del sector público. ¿Debe el sector público apoyar la innovación de algún modo o es una tarea que le corresponden exclusivamente a la iniciativa privada? Los defensores del mercado han señalado en numerosas ocasiones que los burócratas de los ministerios no tienen ni la formación ni la capacidad de conocer y gestionar adecuadamente los proyectos de innovación, y que cuando lo han hecho han llevado a ingentes cantidades de pérdidas en proyectos poco viables, como el Concorde, el avión supersónico que fue la joya de la corona de las líneas aéreas públicas del Reino Unido y de Francia, hasta su completa retirada tras 27 años de servicio. De esta manera, las tareas que el sector público debe desarrollar están vinculadas a solventar los fallos del mercado, atendiendo de manera horizontal a todos los proyectos -sin saber cuál de ellos será finalmente viable- sin premiar una tecnología o un sector sobre otro.
Esta visión, denominada política de innovación horizontal, es un reflejo de la política industrial generada en los años 80, en la que se huyó como de la peste de las políticas sectoriales atendiendo a que daba igual que el país se especializara en chips (microchips) que en chips (patatas fritas), porque lo importante era tener un saldo positivo en la balanza comercial.
Lo cierto es que este discurso no se comparecía con la práctica real: mientras los gobiernos y los teóricos anunciaban la necesidad de abandonar la política industrial, mientras tanto no dejaban de apoyar a sectores estratégicos, señalando tantas excepciones (sector energético, sector de defensa, sector aeroespacial…) que al final lo difícil era encontrar qué sector no era una excepción.
Afortunadamente, y particularmente gracias a los trabajos de la economista Mariana Mazzucato -que es poco probable que gane un nobel, pero que es probablemente una de las economistas más influyentes del siglo XXI- hemos reconstruido un relato que refleja más cabalmente el papel del Estado en la innovación. La innovación no es fruto de un equipo de locos encerrados en un garaje, sino que no se puede entender el proceso de innovación del siglo XX sin tener en cuenta el rol impulsor de el Estado, tanto en el ámbito de la defensa como en otros ámbitos. No se explica el nacimiento de Silicon Valley sin la capacidad de compra del departamento de Defensa de Estados Unidos, igual que no se explican muchas tecnologías -ella señala muy acertadamente las contenidas en los smartphones- sin tener en cuenta que fue el sector público el que las hizo viables generando demanda para las mismas: desde el GPS -que era una red militar- hasta el propio internet -inicialmente la red ARPANET, un encargo del departamento de defensa de Estados Unidos- o las pantallas táctiles. Ahora que celebramos el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna, es momento para reflexionar que dicha tarea difícilmente habría tenido lugar sin el concurso del mastodóntico programa Apollo, que consumió hasta el 4% del PIB norteamericano, y cuyo desarrollo tecnológico se difundió a lo largo de toda la economía norteamericana y occidental en los años y décadas siguientes.
La situación no atañe únicamente a Estados Unidos: en el último informe de la Fundación Telefónica sobre la Sociedad de la Información en España, se señala que España es un país con importantes infraestructuras para el desarrollo de innovaciones tecnológicas, pero que es necesaria una demanda que permita la puesta en marcha de las innovaciones posibles, apuntando particularmente a la capacidad de demanda del Sector Público.
La Unión Europea ha tomado buena nota de los trabajos de Mariana Mazzucato: para el próximo período, la profesora propone cinco “programas Apollo”, o programas dirigidos al cumplimiento de misiones, que podrían estructurar buena parte de la política de innovación de la Unión Europea durante el próximo decenio: el cambio climático, la lucha contra el cáncer, la protección de los océanos, la gestión de las ciudades y la recuperación de los suelos. Cinco “misiones” hacia las que orientar el grueso de la política de innovación y los recursos, generando las alianzas y los impulsos necesarios, dentro del sector público y privado, para logar sus objetivos en el medio plazo.
La visión basada en “misiones” de la profesora Mazzucato se ha extendido como un reguero de pólvora y hoy conforma un nuevo paradigma no sólo en materia de política de innovación, sino también en la manera en la que los gobiernos se organizan y movilizan recursos para lograr objetivos colectivos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 son un espacio idóneo para el desarrollo de políticas basadas en misiones: tenemos los objetivos marcados, tenemos los recursos -públicos y privados- y tenemos los actores sociales, empresariales y académicos necesarios para estructurar verdaderas alianzas. El reto fundamental es saber construir la cultura de cooperación y colaboración necesaria para poder llevar a cabo este nuevo paradigma de intervención.
Nos encontramos en cualquier caso en un momento determinante para producir el cambio: si queremos un nuevo paradigma para la gobernanza de la economía, la sostenibilidad y la innovación, puede que la vía abierta por Mariana Mazzucato sea hoy la más prometedora.