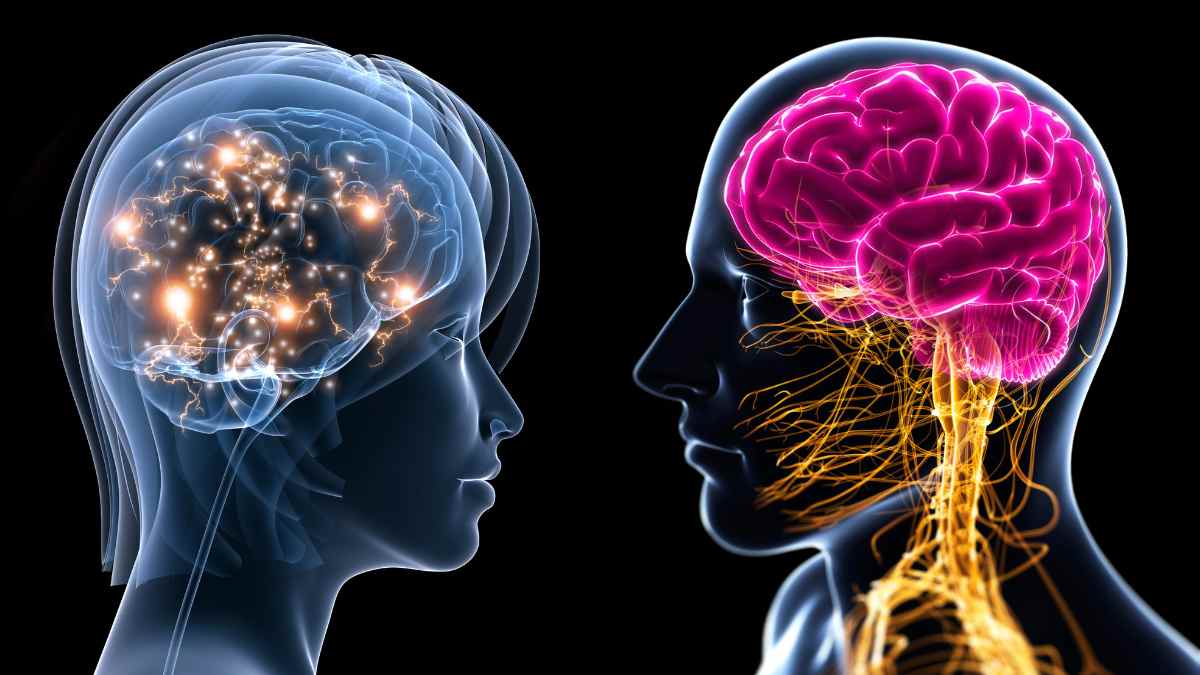Un estudio de la Universidad de Kobe, publicado en PNAS, revela que al proyectar el futuro los optimistas activan patrones neuronales casi calcados, mientras que los pesimistas despliegan rutas únicas y variadas.
Imaginar el mañana no es un acto neutro. Según la investigación que acaba de ver la luz en Proceedings of the National Academy of Sciences, quien mira el porvenir con esperanza comparte con otros optimistas una misma “sintaxis” cerebral, localizada sobre todo en la corteza prefrontal medial (MPFC). Por el contrario, una visión sombría implica configuraciones tan particulares como huellas dactilares, lo que ayuda a explicar por qué el entendimiento entre pesimistas resulta, a menudo, más laborioso.
El experimento: viajar mentalmente diez segundos hacia delante
El equipo reclutó 87 adultos que cubrían todo el espectro de optimismo según el Life Orientation Test-Revised. Dentro de un escáner de resonancia magnética funcional, cada voluntario tuvo diez segundos para recrear escenas futuras positivas y negativas, propias y de su pareja sentimental, desde “dar la vuelta al mundo” hasta “perder el empleo”. Con la técnica IS-RSA (Intersubject Representational Similarity Analysis) los científicos midieron cuánto se parecían entre sí esas activaciones cerebrales.
Un principio de Tolstói codificado en neuronas
“Todas las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz es infeliz a su manera”, escribió León Tolstói en Ana Karénina. Inspirados por esa idea, los autores comprobaron que “los individuos optimistas son todos parecidos, pero cada individuo menos optimista imagina el futuro a su manera”. Cuando los participantes optimistas pensaban en lo que vendrá, sus MPFC mostraban una firma casi idéntica; entre los pesimistas, en cambio, no hubo dos patrones iguales.
Ver lo negativo… pero con el zoom alejado
El análisis mediante INDSCAL dibujó un mapa cognitivo con dos ejes: valencia emocional y referencia (yo o pareja). Cuanto mayor era el optimismo, más se ensanchaba la distancia entre eventos positivos y negativos. Los primeros aparecían vívidos y cercanos; los segundos, difusos y lejanos. Así, el optimista no transforma lo malo en bueno, sino que lo empuja mentalmente hacia la periferia emocional, amortiguando su impacto.
Una sintonía que facilita la vida social
Esa convergencia neuronal puede tener consecuencias cotidianas. Estudios previos asocian el optimismo con redes sociales más extensas y relaciones más satisfactorias. Ahora emerge una explicación: comparten un modelo mental del futuro, lo que simplifica la comunicación y refuerza el sentimiento de “hablar el mismo idioma”.
Un mapa novedoso para estudiar la mente
Más allá del hallazgo psicológico, la combinación de IS-RSA e INDSCAL representa una herramienta poderosa para detectar tanto lo común como lo singular en la imaginación humana. Comprender estas arquitecturas podría servir para diseñar intervenciones que fomenten la empatía, la cooperación y, en última instancia, la salud mental en sociedades cada vez más heterogéneas.
Los propios autores reconocen límites: los efectos fueron más nítidos cuando los pensamientos se referían al yo que cuando apuntaban a la pareja. Aun así, el trabajo abre la puerta a seguir explorando cómo las narrativas internas que construimos sobre el futuro marcan la calidad de nuestras relaciones y nuestro bienestar psicológico.
En suma, el optimismo parece funcionar como un pegamento neuronal que unifica visiones; el pesimismo, como un laboratorio individual donde cada mente fabrica su propia versión del mañana.