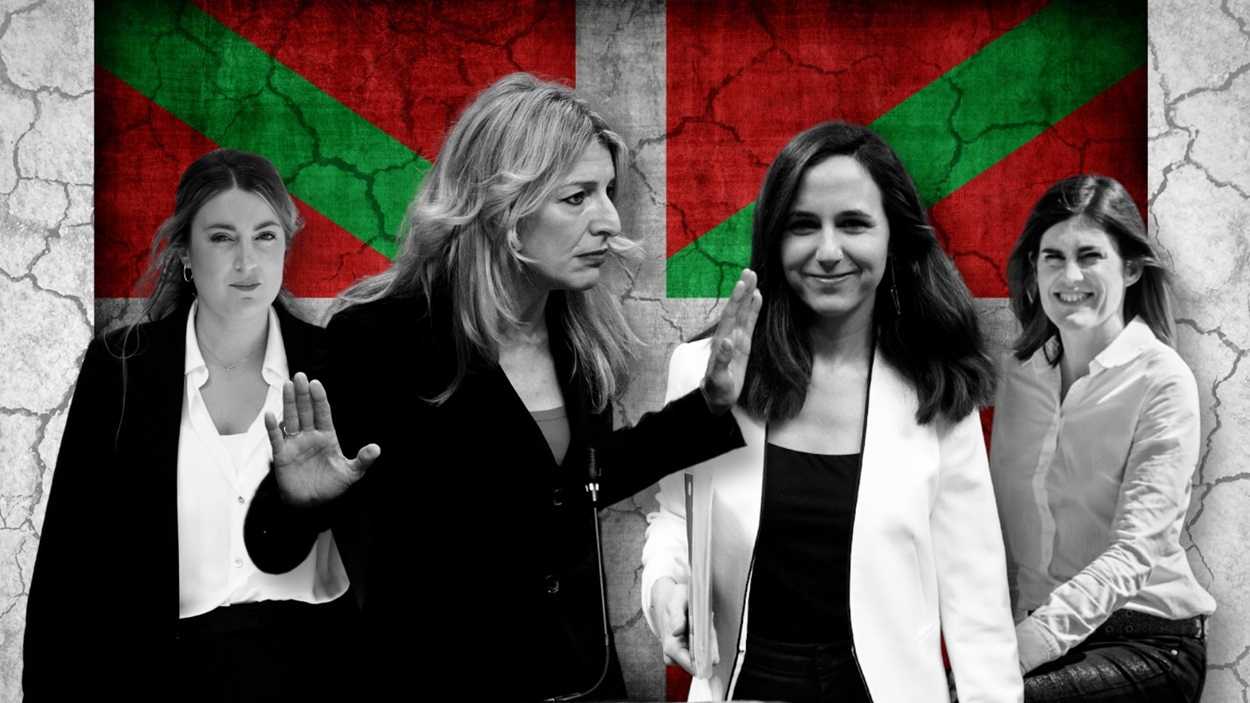A estas alturas, a los que me leen con cierta asiduidad, no les extrañará confirmar que Raymond Carr es uno de mis historiadores preferidos, sino el que más.
Carr podría haber sido periodista (al menos lo intentó en dos ocasiones). O científico, porque le apasionaba la astronomía. Incluso interprete de jazz, su gran pasión: “Lo dejé porque no era lo suficientemente bueno”. Pero de la mano de su padre, se orientó hacia la Historia. Y el Oxford humanista e historicista de finales de los años treinta, hizo el resto.
Su forma de hacer y entender la historia viene determinada – como con frecuencia ocurre – por su época, pero también por la importancia que en su biografía tuvo el “accidente” e, igualmente, su migración social. Paradójicamente podríamos aplicar a su obra, la máxima del otro conocido Carr (Edward Hallet) tan contrario, precisamente, a reconocer el peso de lo accidental o la voluntad individual, frente a las estructuras, cuando recordaba: “Antes de estudiar la historia, estudia al historiador… antes de estudiar al historiador, estudia el contexto económico y social”. Y es que la obra de Carr (Raymond) tiende a ser un trasunto de su trayectoria y experiencia vitales. En ambas, se produce el mismo pulso entre el agente y la estructura, con la victoria – por lo general – del agente voluntarioso, aunque siempre sin despreciar el medio. Similar intento de equilibrio, o tal vez de tensa contradicción, se desprende de su interpretación de la historia, entre el peso de las regularidades o las leyes históricas, y el papel de las derivaciones coyunturales. O de su elección, entre la defensa de una interpretación única del mundo y de la condición humana, o la apertura a la exploración de horizontes y objetivos diversos, difusos.
En esa clasificación “berliniana” (por Isaiah Berlin) entre “la visión única y globalizadora del erizo, y las percepciones múltiples y confusas – y aun conflictivas – del zorro”, él se sentía más identificado con el zorro: “Pero sin las generalizaciones del erizo – sobre la lucha de clases, el imperialismo, la dependencia… etc. – los pobres zorros como yo, estaríamos condenados a una especie de puntillismo intelectual, sin dibujo general. Más aún, quedaríamos privados de una experiencia satisfactoria, algo sobre lo que hincar el diente y apretar nuestra mandíbula, para desnucar una generalización”.
También fluye, a través de la vida y obra de Carr, una buena dosis de humanidad. Humanidad en los dos sentidos en que el diccionario define este término, como sensibilidad o compasión ante las desgracias de los semejantes, y como fragilidad o flaquezas propias del ser humano, la suya misma y la de los otros. Tal vez por ello, rechazara siempre todo conato de moralización, o actitud de superioridad moral, asociado a ciertas opciones políticas o religiosas, y le interesaba especialmente el lado de los perdedores, pero también el de los heterodoxos y hasta el de los “viles”, los personajes a contracorriente.
Es igualmente común a la vida y obra de Carr, el acercamiento empático a las personas, la búsqueda de rostros y sentimientos en la nebulosa de las instituciones o estructuras, un paso más allá en lo que se denominó “human agency”, y su voluntad por entender “el otro lado” de la historia, del pensamiento, de la gente. Aunque hiciera siempre gala de un distanciamiento de la emotividad o el populismo. E incluso compartió en sus escritos y en su biografía, la misma difusa falta de teorías y fronteras, que le permitió transitar con fluidez y naturalidad, entre diferentes mundos políticos, sociales y culturales, sin dificultad ni resentimientos.
Entre los filósofos y los historiadores de las ideas, siempre se inclinó por los liberales. Collingwood, y su visión de la historia como reconstrucción de la experiencia pasada, inspiró su formación como historiador. Popper le previno, decía, contra ideologías o proyectos de sociedades perfectas, y le hizo adepto a la ingeniería social gradual. A Berlin, de quien se declaraba como incondicional y “cariñoso discípulo”, le decía: “has tenido en mí más influencia que cualquier pensador vivo”, y le reafirmó en dos cuestiones fundamentales. Por una parte, el papel del individuo en la historia. Y en esa línea interpretaría, por ejemplo, el papel de Juan Carlos I en la transición democrática. “El accidente y la elección personal es el material de la historia”, escribía. “El determinismo es para los historiadores, que se sienten compelidos decorar la sabiduría tras el acontecimiento, con ropas filosóficas decentes”. Pero, sobre todo, el pensamiento de Berlin fue el que le proporcionó el refuerzo filosófico al relativismo o pragmatismo, de su visión e interpretación liberal de una historia, en la que no buscaba buenos o malos absolutos. Como se desprendía de esa sentencia de Hegel, que tanto le gustaba utilizar a Carr, y que había anotado cuando era un adolescente, en su cuaderno de citas: “Lo trágico no es el conflicto entre el bien y el mal, sino entre el bien y el bien”. Al igual que en la vieja tragedia de Antígona y Creón, esas referencias del bien podían ser incompatibles entre sí, o ciegas la una a la otra. Pero había que elegir.
Por otra parte, a Carr siempre le fascinó la historia militar, desde su admiración estudiantil a Von Clausevitz, hasta el trabajo de Michael Howard. Entre los historiadores sociales, se rindió ante los maestros de la escuela de Birmingham, fundamentalmente ante F. P. Thompson, por su análisis cultural de la construcción de la clase obrera. Sobre la historia social consideraba que a veces, sí, abordaba temas relativamente secundarios, y casi siempre requería una investigación más minuciosa y difícil que la historia política o diplomática, pero que llegaba más fácilmente a la gente. Pensaba, por ejemplo, en “Montaillou”, la obra de Le Roy Ladurie sobre la vida de un pueblo campesino francés, en la época de los cátaros. Él defendía, en todo caso, la práctica de una historia narrativa y de amplio espectro, en el sentido más tradicional.
Raymond apreciaba mucho la obra de Eric Hobsbawm, aunque discrepara radicalmente con él en lo político: “Me hubiera gustado escribir su historia de Europa”. “Siempre estuvo insatisfecho y en busca de algo más – decía su amigo Quinton – pero jamás fue envidioso”. El también hispanista el gran Sir John Elliott era, de hecho, su historiador contemporáneo más valorado: “Aborda el problema que a mi me preocupa – escribía Carr – como aplicamos las nociones de revolución, derivadas de la Revolución Francesa y el racionalismo, en el sentido del siglo XIX, a periodos donde no se ajustan”. Pero criticaba toda historia construida desde excesos de sociologismos, psicologismos o teoricismos científicos.
Y sobre todo, Carr, cultivaba un amor por la forma, tanto o más que por las ideas que, en todo caso, siempre se pueden expresar con imágenes.
Pues eso.