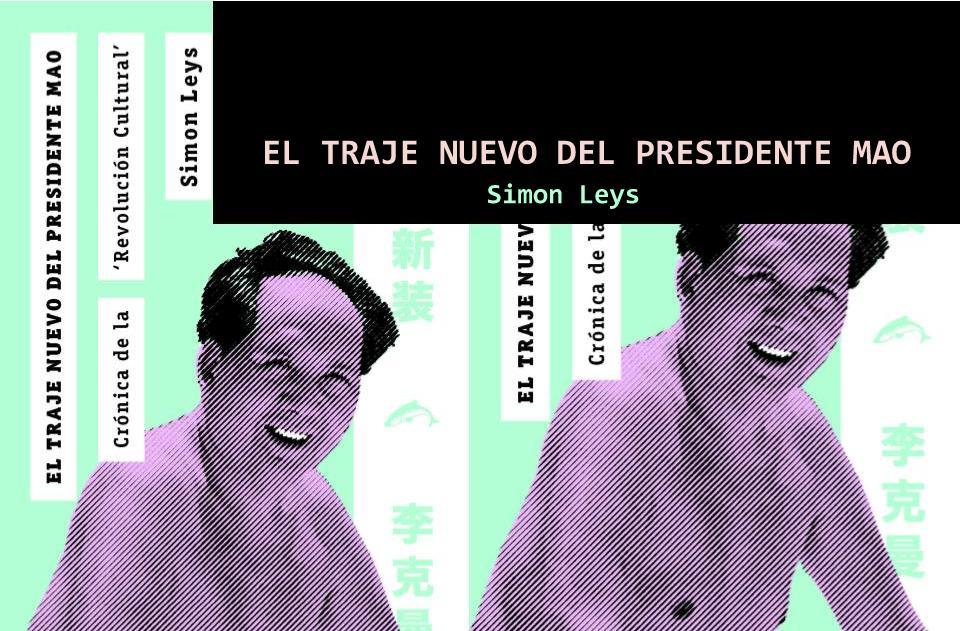Hace 50 años – escribía no hace mucho David Trueba – los jóvenes e intelectuales que lograban evadirse de países bajo la disciplina soviética, algunos incluso recién invadidos por los tanques del Pacto de Varsovia, se quedaban perplejos ante la dramática confusión en parte de la izquierda europea. Recuerdo que yo tuve ocasión – cuando aún era universitario - de hablar con dos checos que se habían refugiado en París, con motivo de una recepción en la embajada francesa. Al llegar a los paraísos soñados de occidente, París por ejemplo en este caso, estos expatriados se topaban con que los jóvenes universitarios de su edad en los países libres, se mostraban fascinados por las mismas dictaduras de las que ellos huían. Estos jóvenes universitarios europeos, españoles incluidos, una vez admitidos con pesar, los crímenes y las persecuciones del estalinismo, dieron una gran zancada hacia delante, y consagraron a Mao como el timonel de sus revueltas caseras.
Recuerdo que un día, estando estudiando en la biblioteca de la Facultad de Económicas, un PNN (así se denominaba entonces a los profesores noveles) a quien conocía un poco, me dijo que la biblioteca debía ser arrasada, y me lo dijo con cierta pedantería en francés: “Du passé faisons table rase”. Su lógica era que en realidad el pasado, es un impedimento para la innovación sin límites. Como sabemos, mi conocido maoísta y sus amigos, nunca quemaron la biblioteca. A diferencia de sus homólogos alemanes e italianos, los extremistas estudiantiles españoles, no pasaron nunca de la teoría revolucionaria a la práctica violenta. Podríamos especular porqué fue así. Seguramente porque los aparatos represivos de la dictadura, tenían más manga ancha que los de las democracias europeas. Pero siempre he pensado que la mayoría de los estudiantes enragés, de procedencia burguesa, tenían en el fondo muy presente, todo el futuro que podían perder, si ponían el mundo boca abajo. Además, y aún siendo también un joven rebelde “ma non troppo”, nada me parecía ser suficientemente serio. Incluso entonces me resultaba difícil creer, aquello que decían los estudiantes franceses en Mayo del 68, que debajo de los adoquines estuviera la playa (“sous les pavés, la plage”) quizá porque en Madrid ya no había adoquines. Ni mucho menos que una comunidad de estudiantes, obsesionados con sus planes de viaje para el verano, pudieran llevar a efecto una auténtica revolución. Al final, como nos cuenta la historia, fue en Praga y en Varsovia, en aquellos meses del verano del 68, donde el marxismo terminó consigo mismo. Fueron los estudiantes rebeldes de la Europa central quienes acabaron por minar, desacreditar y derrocar, no sólo un par de deteriorados regímenes comunistas, sino también la idea misma del comunismo.
Estos días Ediciones El Salmón, ha publicado el libro de Simón Leys “El traje nuevo del presidente Mao”. De haberlo leído en su día – escribe Muñoz Molina – me habría ayudado a corregir algunas de las mentiras y tonterías, que di por verdades en mi juventud, y a ver cosas que hubiera debido ver hace tiempo. También a mi me hubiera sido útil leerlo en mis días universitarios, al menos para acumular argumentos a favor de mi antimaoismo, tan impopular entonces. Hoy en día puede parecer inverosímil, el prestigio casi universal que disfrutaba en la izquierda, la figura de Mao Zedong.
Pero en los años sesenta y setenta en la universidad Complutense en Madrid, los poemas de Mao y el Libro Rojo circulaban en ediciones legales, y había quien los citaba con reverencia, arrodillados ante ellos como otros ante las Sagradas Escrituras. Hasta se leía – nos ha recordado Muñoz Molina – un libro de pura propaganda, firmado nada menos que por Baltasar Porcel, futuro cortesano de Jordi Pujol, y titulado “China, una revolución en pie”. A simple vista parecía que todo dios fuera maoísta. El tono intelectual de la época lo resumió Sartre con su proverbial “sutileza”: “Todo anticomunista es un perro”. En una ambiente así, la publicación por Tusquets en 1976 de “El traje nuevo del presidente Mao” fue un escándalo. La agresividad extrema que se desató contra Leys fue increíble, aunque él no llegó a arredrarse.
Como he dicho, en mis días universitarios me hubiera venido muy bien leer a Simón Leys. No lo hice. Me pasó desapercibido, ahogado por la cultura española del antifranquismo, muy refractaria a cualquier visión crítica de los sistemas comunistas y, por consiguiente, muy mezquinamente hostil a los testimonios de sus víctimas. Leys fue uno de los espíritus de verdad libres del siglo pasado, de la estirpe de Orwell, de Camus, de Cioran, de Milosz… un “raro” que combinó lo más erudito de la filología clásica china, con el amor por la navegación en velero, y la heterodoxia política con la novela. A diferencia de casi todos los intelectuales de su época, Leys conocía con detalle la actualidad china, la historia del país, el idioma, y leía a diario en Hong Kong, los periódicos y los libros que llegaban de China; hablaba con desterrados y fugitivos, y había visto los cadáveres de fusilados, con las manos atadas a la espalda, que bajaban a centenares por el río Amarillo y aparecían en las playas de Hong Kong. La Revolución Cultural, explicaba Leys, no había sido una efervescencia de rebelión popular y libertad, sino una calamidad desatada por Mao, con el propósito de librarse del círculo de antiguos leales, que lo habían apartado del poder efectivo.
Simon Leys murió hace ahora tres años. Sus opiniones heréticas de 1971, han sido confirmadas por el trabajo de los historiadores, y por un catálogo innumerable de relatos de testigos y supervivientes, de aquellos tiempos de horror y destrucción. Ahora el libro de Leys lo edita y traduce de nuevo una editorial joven Ediciones El Salmón, con un prólogo de Jean-Bernard Maugiron, que sitúa la obra en el contexto de su tiempo, y la vida de su autor. Ninguna época – nos recuerda Muñoz Molina – está a salvo de la tontería ni del oscurantismo. En la nuestra parece que vuelven a cobrar un prestigio sorprendente, las terribles abstracciones colectivistas de pueblos elegidos y líderes salvadores. Espíritus libres como Simon Leys, hacen tanta falta ahora como en los setenta.
Pues eso.