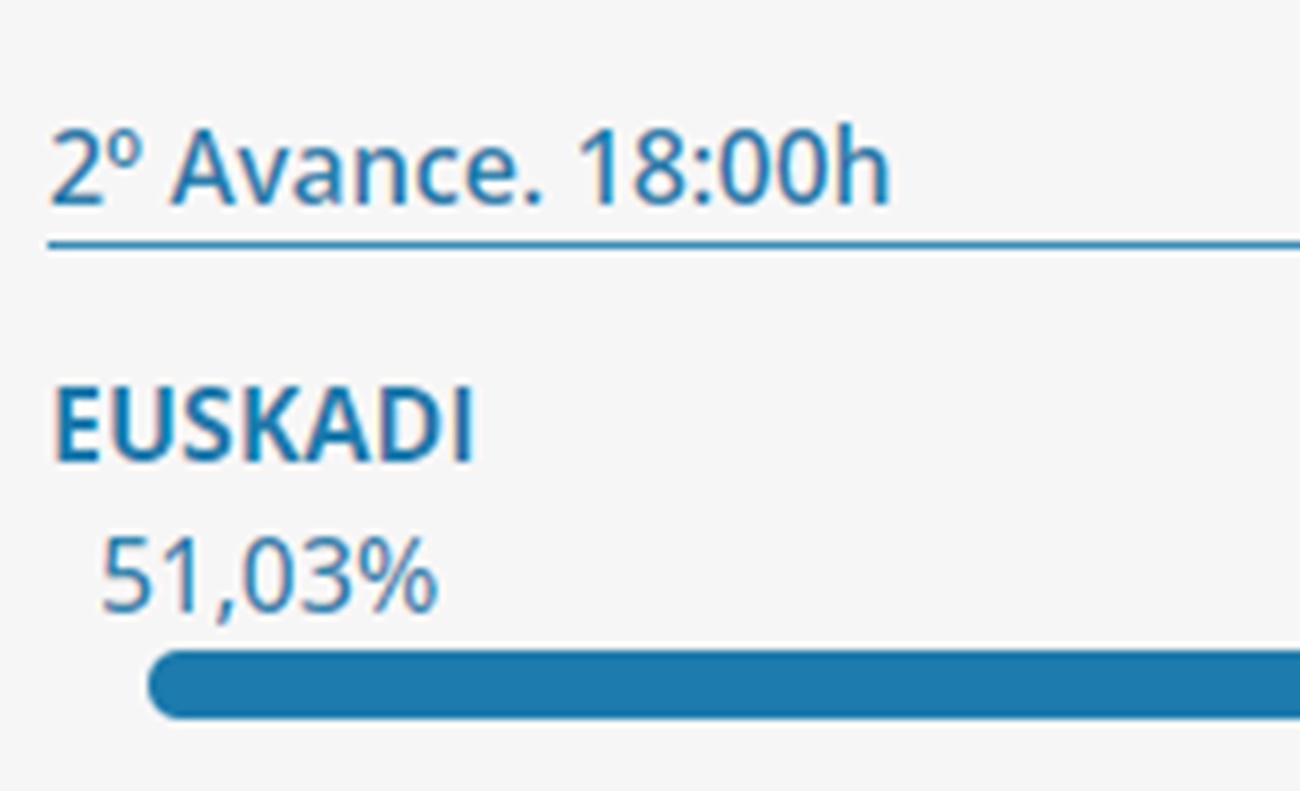En Sevilla estos días mucha gente sobrevivimos entre la espada de nuestros amigos de izquierdas que desprecian la semana santa y la pared de la Sevilla más clasista que se la quiere quedar. A la gente de fuera no podemos explicarle –porque no lo entendería- que necesitamos estas tardes buscando cofradías pero que no comulgamos con la religiosidad capillita de tanto soberbio que se repeina con agua bendita y se llena los bolsillos de estampitas. No podemos, pero es así.
Urge un discurso que reivindique esa semana santa popular que nos emociona porque es sólo de la gente. Una semana santa callejera que no aparece en las advocaciones marianas de los pregones, porque no pertenece a la iglesia, ni a las hermandades, sino a los barrios. Una semana santa sentida y popular que no aparece en las declaraciones de los concejales que se visten de chaqué mientras humillan su cargo ante el obispo de turno y compadrean con hermanos mayores muy contentos de conocerse.
Es la semana santa que han vivido los barrios desde siempre. La de mi abuela con su silla de enea en la calle Parras, o de las familias que quedan para almorzar el domingo de Ramos en el Porvenir. Una semana hecha de detalles como el runrún de un rosario rozando el varal de un palio por la calle feria. Recuerdos que se aprenden desde chico y se quedan grabados para siempre en la memoria del niño que fuimos.
Con la edad se inventan nuevos ritos personales y se nos clavan en la cabeza nuevos detalles que se siguen repitiendo mágicamente año tras año. Puede ser la voz de un capataz a la entrada del puente de Triana ordenando a los costaleros “Vámonos pa Sevilla”; o el sonido de una flauta mientras la virgen del museo huye de su plaza; los estudiantes que buscan los sones del gaudeamus iguitur en el andén de la Universidad; la gente del Cerro intentando oír el himno de Andalucía al salir su paso. Cada familia, cada persona, sin que importen las clases sociales, tiene sus detalles propios de estos días. Los de tu barrio, o los de tu historia personal. Los coleccionan como los niños las bolas de cera. Y los guardan de un año para otro para volver a ser lo que fuimos. Semana Santa son las torrijas que hacía tu abuela y que nos anuncian un pequeño paraíso. Por eso nos echamos a las calles.
Esa semana santa está amenazada por quienes la quieren convertir exclusivamente en una realidad eclesiástica. Los que creen que la semana santa son cultos de la hermandad; triduos, viacrucis, besamanos y besapiés que duran todo el año. No consienten sea un fenómeno autónomo que sale de las iglesias y que explota en la calle usando a las imágenes religiosas como excusa. Por eso, antes de que nos la roben, urge crear ese discurso que realce el triunfo de los barrios populares y de la gente de a pie que se hace dueña de la ciudad reivindicándose como colectivo y como persona.
La semana santa popular sobrevive acosada. Por las autoridades, por los capillitas, por los opinadores meapilas que ocultan su clasismo bajo los evangelios y cuatro cursilerías rancias. Incluso parece que van ganando los neocristianos que quieren sacar a los nazarenos de la Macarena y la Esperanza de los bares donde se levantan el antifaz y se echan a la garganta un cafelito reparador para poder aguantar hasta el amanecer. Esos conversos a un cristianismo puritano que acabarán por decir que no es semana santa la cervecita en la peña sevillista de San Bernardo mientras la cofradía, y los vecinos, vuelven una vez al año al barrio. Por ahora se han apuntado un punto: cada vez se reparten menos caramelos y más medallitas. Es una religiosidad falsa que cala especialmente entre los frikis de la fiesta que empiezan a ser mayoría. Y resulta que de pronto a la vuelta que da la piedad del baratillo para entrar en la calle Tetuán no hay que llamarla vuelta, sino revirá. Hasta le están cambiando el nombre a las cofradías. Porque lo de los Panaderos, la Bofetá, los Negritos o los Caballos no suena bastante religioso, así que de pronto hablan de nuestro padre nosequé de nosecuanto; un farfulleo incomprensible para los que nos hemos criado diciendo montensión. Con los nombres y el lenguaje nos quieren colar también los triduos y las vallas amarillas para que la gente no se acerque a los nazarenos.
La izquierda cultural ha renunciado a reivindicar esta semana santa del pueblo que sobrevive porque materializa los barrios de la ciudad y refuerza el sentido de pertenencia a un colectivo. No ha entendido nunca muy bien la idea de que la cofradía concentra la esencia de cada barrio, que se reconoce alrededor de ella. Y le ha regalado todo el fenómeno a una iglesia acaparadora que intenta cambiar la identidad de cada barrio por una unificación cateta y sin gracia. Todas quieren ser serias como la Amargura y tan religiosas como un monaguillo franquista.
Pero una mayoría seguimos echándonos a las calles estas tardes con sensación de propiedad; de que la ciudad es nuestra. Por unos días Sevilla no pertenece a esa casta creída de sevillanos poderosos, a los que pintan algo en la ciudad. Sino a los barrios. Volvemos a callejear con prisas. A pasar por callejones desconocidos buscando una esquina determinada. A intentar ver la cofradía antes de que se meta en la carrera oficial, o de que se recoja. Las señoras que sacan sus sillitas de playa para ver pasar la lanzada por el barrio, delante de su casa, son unas resistentes.
Por supuesto que es difícil teorizar sobre esa alegría íntima que te invade cuando se te llena el pelo de los pétalos de clavel que arrojan desde un balcón sobre la virgen, mientras la música no para. Más difícil todavía es explicar la emoción colectiva, contagiosa como la histeria, cuando después de tanta espera llega por fin el paso, con sus andares propios, entre una masa conmovida hasta las lágrimas. Pero no me cabe duda de que no lloramos necesariamente por pertenecer a una iglesia, sino a un barrio.
Un antiguo anarquista de la zona de la Alameda decía que él no creía en Dios, que creía en el Gran Poder. Y con esa filosofía se ha construido esta semana. La que llega cuando se consagra la primavera. Cuando los azahares reventones llenan las calles de un olor tan dulzón, que parece incienso.